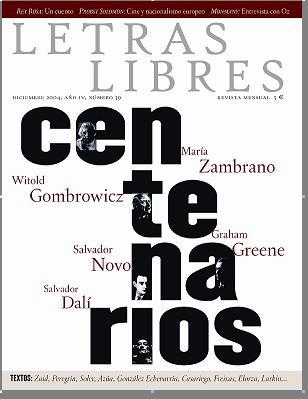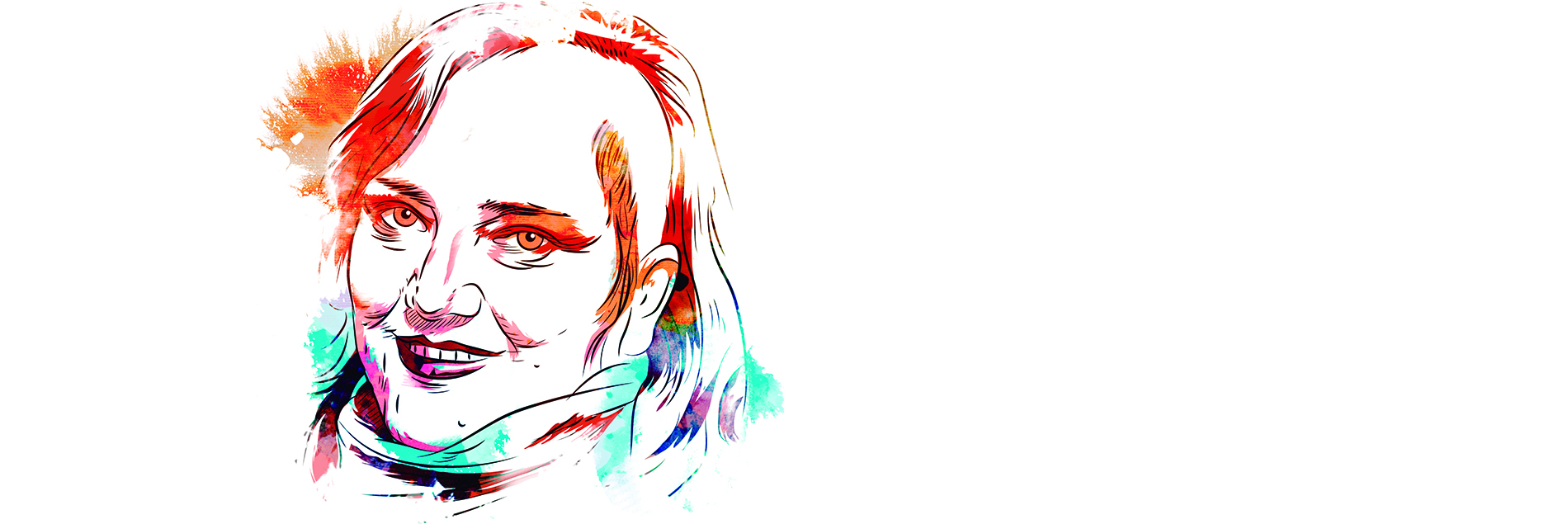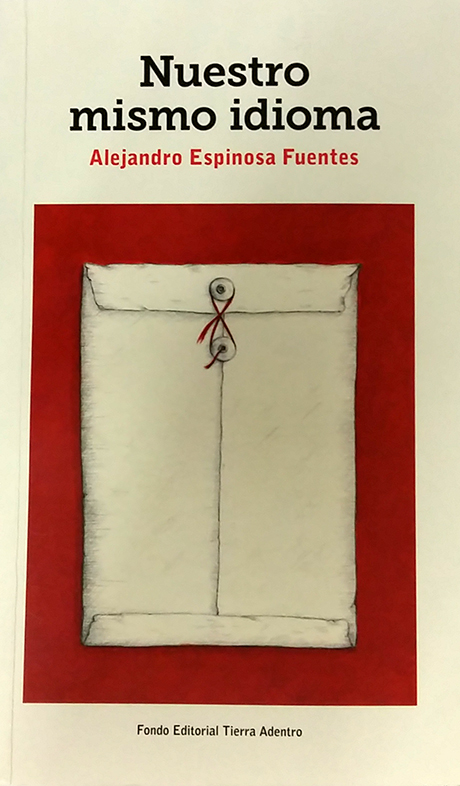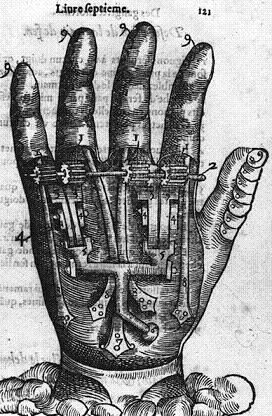¿Quién fue Salvador Novo? ¿Ese hombre sin moral y sin ideas que atacó a los débiles y agasajó a los poderosos, que escribió con caca y a quien sólo salvan los epigramas contra sí mismo, como lo describió Octavio Paz? ¿O fue ese homosexual valiente que Carlos Monsiváis admira,
el agitador cultural que al defender su derecho a la diferencia, aun en contra de su insolidaria voluntad, ganó la libertad para los otros?
El joven Novo fue, y en ello coinciden todos sus intérpretes, el escritor mejor dispuesto a dialogar, en poesía y en el ensayo pero también en sus reseñas más superficiales, con esa literatura moderna que tuvo, en los años veinte del siglo pasado, su esplendor. De los Contemporáneos fue el más ávido y el más informado; aunque no le interesó ejercer la crítica literaria y, como ensayista, le faltó la sensibilidad de Xavier Villaurrutia y la pasión por las ideas que caracterizó a Jorge Cuesta, Novo fue, sin discusión, el moderno. No se conformó con la lectura rutinaria de la Nouvelle Revue Française y de la Revista de Occidente, y frecuentó rincones más selectos como Commerce y The Little Review. Su conocimiento de la poesía de vanguardia, particularmente la anglosajona, llegó a ser enciclopédico, y al poeta que acompañó a Paul Morand y a John Dos Passos en sus paseos mexicanos no le fueron ajenos Conrad, Proust, José Moreno Villa, H.L. Mencken, Ramón Fernández o George Santayana, como lo prueba la compulsiva enumeración de novedades que consta en su columna de El Universal Ilustrado en 1929. No quiero decir que Novo haya leído a todos los autores que consigna; mejor aún, a través de ellos supo tomarle la temperatura literaria a una época vertiginosa y extraer de ella un temperamento.
En libros como Ensayos (1925), El joven (1928), Return Ticket (1928), Jalisco-Michoacán (1933), Continente vacío (1935) y En defensa de lo usado (1938), Novo hace propias las maneras viajeras de Morand, haciéndolas valer lo mismo para Hawai que para Guadalajara, y pasa del entusiasmo futurista ante la gran ciudad a la postulación de un clasicismo, a la manera de Léon-Paul Fargue en Le piéton de París. Si Novo no calificó en vida entre los autores canónicos por la ausencia en su bibliografía de un libro consagratorio (a la manera de La sangre devota, de Al filo del agua, de Muerte sin fin, de Pedro Páramo, de La región más transparente), debe reconocerse que poseyó una virtud sólo visible entre los grandes escritores: transitar entre la corte y la aldea, la capital y la provincia, las metrópolis de la literatura mundial y sus periferias. El joven que alcanzaría la madurez (y que comenzaría a ver pudrirse los frutos de su ingenio) con Nueva grandeza mexicana (1946) no tuvo complejos al exhibir, criticar y ponderar el fecundo contraste entre la provincia de su infancia pueblerina y la joven madurez. Novo hace suya la tradición y dispone de ella sin complejos parricidas: la ciudad narrada por Novo, para ser verdaderamente moderna, debe reconocerse en su linaje criollo, coquetear con el aztequismo y buscar un estilo mestizo que le sea propio, intransferible.
La comodidad con la que Novo se mueve entre contradicciones que paralizaron a espíritus menos sofisticados y atléticos que el suyo es notoria en su poesía. En XX poemas (1925), en Espejo (1933) y en Nuevo amor (1933), como lo dijo Antonio Castro Leal, no se aprecia la influencia de ninguno de los entonces maestros de la lengua (ni Enrique González Martínez, ni Juan Ramón Jiménez) y habiendo hecho su escuela en la lectura de e.e. cummings o H.D., Novo jamás depende notoriamente de ellos, como le ocurriera a Villaurrutia con Jules Supervielle. Si Nuevo amor fue inmediatamente traducido al inglés y al francés, un libro como Poemas proletarios (1934) es bastante excepcional entre la literatura de los años treinta, donde difícilmente un poeta estaba en condiciones de criticar el obrerismo revolucionario en boga sin recurrir a la ideología y utilizando el sarcasmo, la ironía y, sobre todo, la ambigüedad, tan eficaz en Frida Kahlo (1934). Ni la Rusia revolucionaria ni la Guerra Civil Española alcanzaron a tener a un satírico como lo tuvo el régimen de la Revolución Mexicana en Novo, más dispuesto, contra lo que dice su reputación sulfurosa, a comprender líricamente los mitos estéticos que a denunciarlos: “Nuestros héroes/ han sido vestidos como marionetas/ y machados/ para veneración y recuerdo de la niñez estudiosa.”
Salvador Novo. Lo marginal en el centro (2000 y 2004) es el libro más personal y más literario de Monsiváis, y en él demuestra cómo la provocación satírica convierte a Novo en el escritor homosexual que gana un país apenas moderno —la batalla que Oscar Wilde, su maestro, perdió en los tribunales de la Inglaterra del esteticismo, logrando domesticar (y hasta educar) a sus enemigos, obligándolos a ser, durante décadas, clientes de su ingenio—.
La victoria de Novo, ese enemigo de las causas perdidas que Monsiváis dibuja, tuvo un costo dramático, deparándole la vejez patética, acaso paradójica. Para comprender al Novo de la Respetabilidad, es necesario demorarse en el mausoleo que construyó como sede de su posteridad: La vida en México (1937-1973), que comienza en el sexenio de Lázaro Cárdenas y culmina en los tiempos de Luis Echeverría. Estos especiosos tomos, cuya edición inició José Emilio Pacheco (1964-1967) y concluyeron Sergio González Rodríguez y Antonio Saborit (1996-2000), son la crónica general de las cosas del régimen de la Revolución Institucional.
Primero como anónimo cronista político y luego como diarista a la Goncourt, Novo terminó por ser el letrado defensor del despotismo mexicano, al conocido grado de haber festejado la represión en 1968. Pero la distancia histórica impone matices, y el Novo que comienza a redactar sus crónicas contra el cardenismo en la revista Hoy no es tan reaccionario ni tan conservador como lo pinta la leyenda. No lo emocionaron las conquistas sociales de la política de masas y fue despectivo y cruel con causas que no eran suyas, como la de la República Española y sus trasterrados. En cambio, fue el crítico más agudo, como lo sugiere Monsiváis, de una cultura política de izquierdas que, integrada en el cuerpo del Estado, se convirtió en patrimonio moral e ideológico de una tradición política mexicana que dista de haber muerto. Cada vez que nos sentimos exasperados ante las muecas autoritarias de quienes se vanaglorian de detentar el monopolio de los sentimientos populares, la prosa de Novo vuelve a ser un corrosivo a disposición de sus herederos intelectuales, entre quienes encuentro a dos puritanos, tan distintos entre sí, como el propio Monsiváis y Guillermo Sheridan.
Salvador Novo, justo es decirlo, no fue un puritano, ni como enemigo ni en tanto apologista de la Revolución hecha gobierno. Si Martín Luis Guzmán —cuya obra, dejándose llevar por las apariencias, Novo despreció— había retratado a los caudillos revolucionarios con la cínica frialdad de un moralista del Gran Siglo, Novo fijó los usos y costumbres del poder institucional, concentrándose en el rostro, cambiante e inmóvil, de cada uno de los presidentes de la República, que vienen a ser, a través de La vida en México, uno solo.
El ridiculizable mesianismo pueblerino que Novo veía en el general Cárdenas se convirtió, ante los presidentes cuya admiración cultivó el cronista, en una omnisciencia morigerada por la cortesía y en una omnipotencia que, regida por la fatalidad, procuraba realizar en privado los sacrificios humanos. Novo fue el novelista del boato presidencial encarnado por esos tlatoanis sin penacho que, según él, escribían muy bien (como el general Ávila Camacho) o accedían a presentarse, utilizando su humana apariencia, en el palco del Palacio de Bellas Artes o en una sesión de la Academia Mexicana de la Lengua, como lo hacía el licenciado Miguel Alemán. Novo, que había sido el archicosmopolita, acabó por encarnar lo provinciano, que, en opinión de Valéry Larbaud, consiste en creer que sólo lo oficial es real y es racional.
n
Creador de la noción de sexenio como única obra de arte a la altura del mexicano, Novo inventó un mundo palaciego cuya perfección nada tenía que envidiarle a las mecánicas cortes barrocas diseñadas por Gracián o Saavedra Fajardo. Sería tentador decir que Novo fue el duque de Saint-Simon de aquel reino de la Revolución Institucional, pero resultaría inexacto, pues el cronista de la falsa aristocracia y de la nueva burguesía no vivía en la corte, sino en la villa, desde la cual habilitó una serie de espacios de mediación —del Instituto Nacional de Bellas Artes a la prensa frívola, del teatro de vanguardia al cóctel y de la gastronomía a la bibliofilia— que funcionaron como pasajes civilizatorios. En ese decurso, es natural que Novo haya muerto como una figura de la televisión, que multiplica y suplanta a la vetusta opinión pública. No todo en ese México del medio siglo, sazonado por Novo según su propia receta de rococó azteca, es deplorable, y quienes lo rechazamos desde la actual barbarie democrática debemos recordar que aquellos años fueron también los de la edad de oro de la cultura mexicana, en buena medida creada a la benévola sombra de ese absolutismo ilustrado que tuvo en Novo (y en Carlos Chávez y Jaime Torres Bodet) a uno de sus regentes.
La vida en México parece escrita para demostrar que aquel país horripilante, nacido de los crímenes de Pancho Villa —que devastaron a los Novo como a miles de familias—, había encontrado, al fin, el brebaje de la eternidad. La tragedia retórica de Novo fue transformar, sexenio tras sexenio y página con página, al Nuevo Régimen en ancien régime; quien había sido un irritante poeta de vanguardia fue insensible a la tenebrosa magia de su prosa, que al nombrar adánicamente la modernidad, la envejecía y la tornaba obsolescente, tan grotesca como la figura del propio Cronista de la Ciudad, el Joven por antonomasia transformado en el esperpento con peluquín cuyo maquillaje fue, también, el de un régimen que, como él mismo, acabó por pagar caro su horror a envejecer.
¿Quién fue entonces Salvador Novo? Es discutible la petición de principio de Monsiváis, en el sentido de que “la heterodoxia sexual [es una] elección límite en una sociedad represiva”. Casi todas las sociedades han sido represivas con los homosexuales, de la misma manera que llamar “atroces” las condiciones de vida de los Contemporáneos implica una victimización en la que se reconoce a Novo, soberbia y beligerante figura de una élite cultural en ascenso en el interior del Estado. Los poetas y sus protectores en los ministerios se las arreglaron, gracias a la calidad aristocrática de su inteligencia, para derrotar, más temprano que tarde, al homófobo Comité de Salud Pública que los nacionalistas instrumentaron en su contra. Yo preferiría ver en el personaje de Novo a un arribista balzaquiano que, como Vautrin, tras mirar la ciudad luminosa, decide conquistarla, cínico y lúcido, hasta conocer todos sus secretos y manejar todos sus mecanismos. Casi expósito de la guerra civil de 1910, Novo se aprovecha de la movilidad social cultivada por el caos de las revoluciones. En el momento en que éstas cristalizan en el Estado, artistas y aventureros como Novo, instalados en el corazón del mecanismo, imponen un estilo.
Novo pertenece a la escuela de los moralistas inmoralistas, quienes hacen sus oblaciones en la disección del poder y en la anatomía de la alcoba. Esta religión privada a veces entra en dramática querella con el oficio público, y en otras ocasiones se mimetiza con la moda y el gusto de una época. Como Casanova y como Jean Cocteau, Novo parecía condenado a deambular en el mundo de las apariencias. Pero, hombre de murmuraciones, reservó para sí mismo (y para un puñado de iniciados) su libertad de escritor. Detrás de la máscara sí había un rostro, o al menos una “rápida sombra”, aquella que cierra La estatua de sal, uno de los libros más extraordinarios de la literatura mexicana del siglo XX.
La publicación póstuma de La estatua de sal, en 1998, texto que había circulado a trasmano durante casi cincuenta años, es una respuesta a la injusticia, denunciada por Monsiváis, con que Paz se refirió a la ausencia de independencia moral y coherencia intelectual en Novo. La estatua de sal redime a Novo de tantas de las páginas, huecas y estúpidas, que componen La vida en México. En su perfección, ese libro acaba por fijar una imagen perdurable de Novo, y establece, en la prosa, la inteligente y autorreflexiva continuidad de sus poemas más entrañables, los de Nuevo amor. Aun en los episodios más escabrosos —como aquél en que el Joven deja caer la prueba de su concupiscencia ante un Pedro Henríquez Ureña paralizado por el deseo—, Novo escribió sin ceder un instante a la vulgaridad.
Esta pieza de bravura sorprende por su opaca belleza, en su medida de un relato que muestra, en su brevedad, las costuras de la provincia devastada por la revolución y los secretos augurales de la noche urbana. Si la gran literatura es la que delata el envés de la realidad y varía la paleta cromática del tiempo, La estatua de sal, más novela que autobiografía, es al mismo tiempo un acto de higiene ética y un glorioso ejemplar de la literatura de lo grotesco que un André Gide, lleno de pequeñas teorías más o menos banales, habría sido incapaz de escribir. Se le reprocha a Novo un freudismo amateur, como si la explicación propedeútica de su propia sexualidad fuera superior a las teorizaciones hoy en boga. Importa que la elección del narrador (el manejo y la supresión de la culpa) funciona endiabladamente bien en La estatua de sal, lo mismo que las referencias literarias a Wilde y a Huysmans, la atmósfera íntima de las leoneras, el maridaje de los olores de la gasolina y el cuerpo, o la educación sentimental que compartieron Novo y Villaurrutia. Habrá a quien le parezca deprimente, desoladora, La estatua de sal. A mí me resulta edificante en su medida de novela desplegada como crítica del mundo.
Como tantos escritores, Novo se equivocó respecto a la trascendencia de su propio talento. Último de los decimonónicos al creer que el teatro le daría la posteridad, Novo vivió atormentado por los enemigos de la promesa. En 1969 le confió a un corresponsal:
Con usted quiero confesarme, quitarme todas las máscaras y los vendajes de la circulación pública, descender de todos los pedestales de merengue en que me han encumbrado premios, distinciones, alabanzas, aplausos, etcétera, y confiarle la desoladora convicción de que mi vida como escritor ha sido un verdadero fracaso. No quiero por esto decir que no vaya a pasar o que no haya ingresado ya en la historia de las letras mexicanas como un pequeño fenómeno de fertilidad y versatilidad, de ingenio, etcétera; lo que quiero decir es que sin jactancia creo haber sido dotado por la naturaleza y bendecido por Dios con facultades de imaginación, de sensibilidad y de capacidad creadora que no he sabido aprovechar debidamente en la producción de la Obra Maestra con que todos soñamos y con que todo artista debe tender a justificar su presencia transitoria en el mundo.
El propio Cyril Connolly, quien en Enemigos de la promesa diagnosticó las enfermedades profesionales del escritor contemporáneo, murió amargado porque a su carrera le había faltado la canónica confirmación de la novela. Más allá del escándalo, de la reputación y de la Respetabilidad, al poeta quizá le habría sorprendido saber que en La estatua de sal tenía esa obra maestra, inconclusa como tantos libros esenciales, y tan inacabada como el mundo sublunar que vio pasar, asombradísimo, a Salvador Novo. –
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.