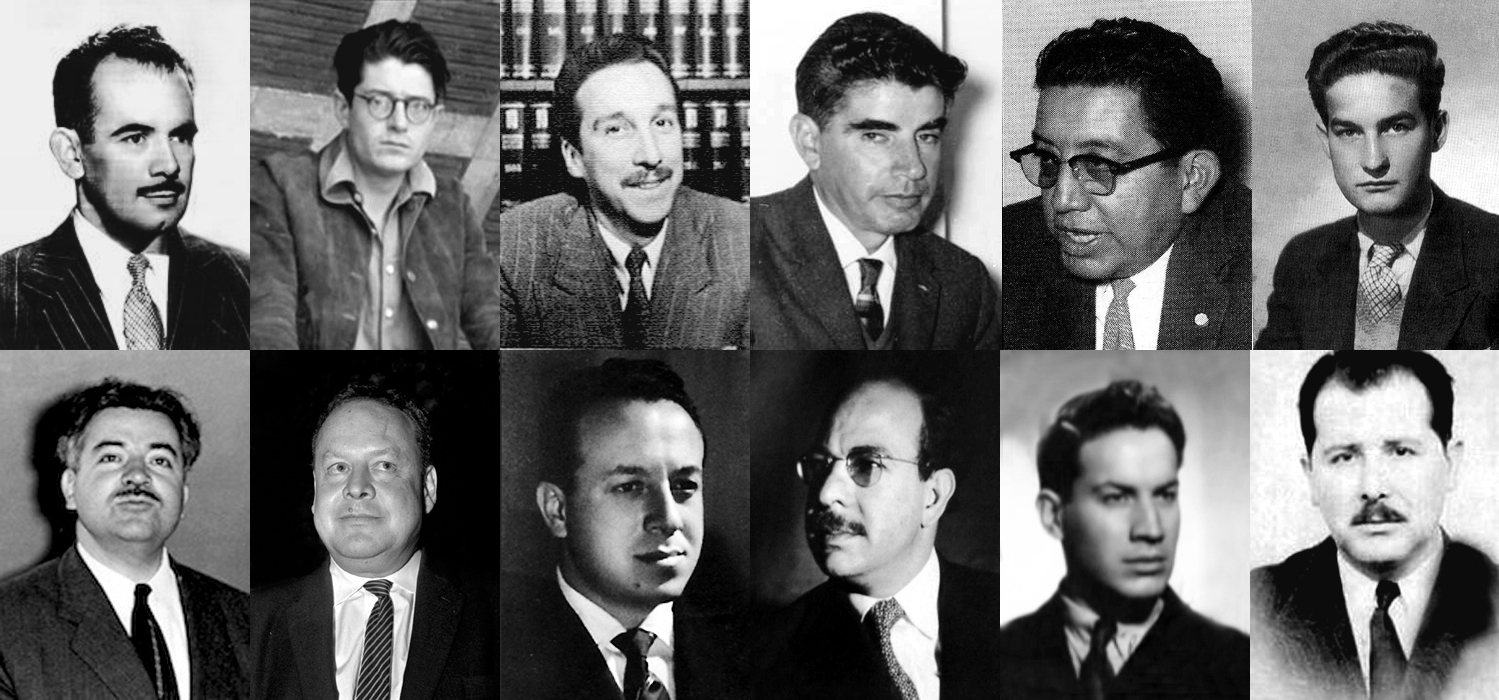“Son cosas del directo”, se decía antes en la televisión cuando un invitado pisaba un micro, el presentador se olvidaba del guión o un fallo técnico resultaba demasiado evidente para ignorarlo. Hace tiempo que no se oye esa frase, quizá porque en la televisión ya todo sean “falsos directos”, grabados, salvo aquellos programas telerreales que se nutren precisamente de esos fallos, de las imperfecciones y errores de la realidad; quizá porque todos los profesionales sean tan buenos que “las cosas del directo” ya no suceden.
Sin embargo, llegada la era digital, cuando original y copia son indistinguibles en su perfección, parece que el público reclama con insistencia esas superficies sin pulir, esas asperezas y chirridos inevitables que sólo se puede achacar al directo. Empezó la música. Agotado un modelo de negocio por el arrollador avance de la copia, la facilidad para copiar y para difundir lo copiado, los artistas se tuvieron que refugiar en los conciertos, los festivales, los baños de masas en los estadios (o, según los casos, las duchas de unos cuantos en teatros semivacíos). Proliferaron los grandes eventos con carteles kilométricos, las giras interminables, las entradas a precios poco antes prohibitivos (claro que ya no tanto, con el ahorro que suponen las descargas). Ante el acceso ilimitado a toda la música del mundo, sin necesidad de moverse de casa, lo que cobra valor es el directo.
El teatro lleva estando enfermo muchos años, tantos como tiene el cine. Enfermedad agravada por esa hija de voracidad insaciable que es la televisión. Siempre ha habido actores y actrices vocacionales, cuya vida era el teatro, y a él volvían recurrentemente. Pero no era lo habitual. Aquéllos que triunfaban en la pantalla, en la grande o en la pequeña, difícilmente se arriesgaban a subir a un escenario, a padecer las asperezas y los chirridos inevitables del directo, a tener que empezar de cero cada noche. Un simple repaso a las carteleras de Madrid, de Barcelona, de Londres o Nueva York, arrojaría un número asombroso de estrellas que hace veinte años no hubieran pisado jamás esas tablas por más respeto y admiración que sintieran hacia ellas.
Ahora sin embargo, empujados por la crisis del cine, por la falta de papeles buenos, por la fragmentación de la audiencia en la era digital, por la conjunción de los astros, los teatros presumen de nombres de relumbrón, y el público responde llenando sesión tras sesión graderíos que solían languidecer salvo por la ocasional visita de colegios e institutos. De nuevo, el mismo fenómeno. Sentado en el salón de su casa, con una pantalla inmensa y a todo color, por no hablar de los proyectores cada vez más habituales (nada de los infames televisores de hace treinta años) y una conexión a internet, cualquier ciudadano tiene a su disposición las mejores obras de la historia del cine y las joyas en forma de serie de televisión que aparecen cada vez con más frecuencia, como si hubiéramos encontrado una veta milagrosa. Y sin embargo, la gente abarrota los teatros, y las estrellas miden su talento a pelo y a diario.
Aun hay otro ámbito, más tradicional, más conservador, más esquivo para el directo. La literatura nació como narración oral: Homero y los cantares de gesta lo demuestran. Pero hace tiempo que la encerramos en tinta y papel, y que su consumo es algo privado, individual, íntimo. Sin embargo, para competir con otras “opciones de ocio”, como dicen algunos, quizá haya que volver al directo, al contacto con el público, al baño de realidad. La fil de Guadalajara, el día de Sant Jordi en Barcelona, la Feria de Madrid, o los festivales Hay en continua expansión (hoy, Cartagena de Indias; mañana, Granada; pasado, Segovia; al otro, el mundo) muestran la sed del público por ver con sus propios ojos, o tocar con sus propias manos, los autores que admiran. En el caso del Hay incluso previo pago de una entrada.
Esa pulsión por la realidad, por la verdad, es una de las características definitorias de esta época. La voluntad de participación directa afecta incluso a la política, en una era de frecuentes manifestaciones multitudinarias de signo contrario. Incluso los obispos españoles la sienten. Puede ser la necesidad de pertenecer al grupo. El anhelo de fundirse en la masa. La búsqueda de calor humano frente a la frialdad de la tecnología. La nostalgia de la autenticidad ante el imperio de la copia. Hay tantas explicaciones como perspectivas se adopten. Pero en el fondo todo se reduce al irresistible encanto de la imperfección, a la extraña fascinación de las cosas del directo. ~
Miguel Aguilar (Madrid, 1976) es director editorial de Debate, Taurus y Literatura Random House.