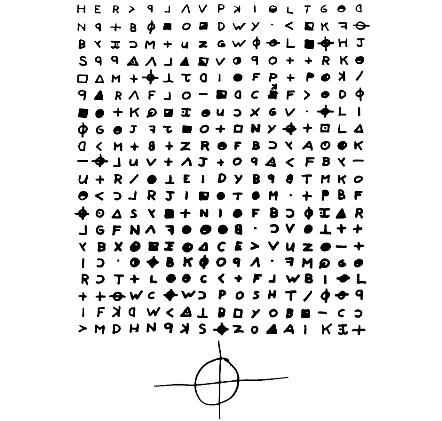Irena Milogova levantó la mirada y aquilató lo largo de la fila ante su mesa. “La cola de la cola”, pensó.
Se encontraba en la Stern Verlag de Düsseldorf consumando estoicamente el ritual de las dedicatorias, luego de presentar su nuevo libro, titulado El Manuscrito Voynich y los últimos enigmas criptográficos.
–¿Cómo se llama? –preguntó con bien ensayada naturalidad.
–Franca –respondió la chica, cohibida–. Franca Schmitz.
“Para Franca Schmitz”, estampó en la blanca página. “Porque la búsqueda de la verdad nunca es vana, aun si no se la encuentra”.
La joven siguió con mirada expectante cada movimiento del estilógrafo y, al contemplar el garabato final, lanzó un suspiro de júbilo. Incapaz de decir nada, se retiró oprimiendo ilusionadamente el libro contra su pecho.
No llevaba la cuenta, pero se trataba exactamente del sexcentésimo autógrafo que daba esa semana, la segunda y penúltima en su gira de lecturas. Era miércoles.
Su solución del criptograma del nombre del Asesino del Zodiaco la había convertido en una celebridad de la noche a la mañana, no sólo porque había logrado desentrañar un mensaje cifrado ante el cual tanto los mayores expertos como los más refinados softwares habían fracasado, sino porque, gracias a ello, el fantasmal homicida finalmente había podido ser aprehendido, casi 45 años después de su primer crimen. La expresión azorada en los ojos decrépitos del condenado, que los medios de todo el mundo reprodujeron, era su mayor recompensa.
“Desde la primera vez que vi el criptograma”, comentó en su blog, “me di cuenta de que era harto improbable que una persona que apenas sí sabía escribir, y que en lugar de kind escribe cind y comidy en vez de comedy, fuera capaz de elaborar un sistema de cifrado tan elaborado que nadie hasta la fecha hubiera logrado resolver. Era evidente que no lo había hecho por sí mismo”.
Guiada por ese presentimiento, Irena Milogova formuló la hipótesis de que el criptograma de trece caracteres, siete letras y cinco signos desconocidos, en el que se ocultaba el nombre del asesino, ya había sido descodificado, y no recientemente sino desde un principio, en abril de 1970, es decir, unos pocos días después de haberse publicado en los diarios. Un aficionado adolescente lo había resuelto en aquel entonces, y sin mayor esfuerzo, ya que se trataba de un algoritmo sumamente primitivo. Pero, dado que se trataba de una secuencia de letras insensatas, aquella solución enviada al Departamento de Policía de San Francisco había sido desterrada a los archivos del olvido. El verdadero mérito de la criptóloga, sin embargo, había consistido en demostrar que aquella respuesta desechada era, a su vez, un mensaje cifrado, pero esta vez con ayuda ajena. Para suplir su falta de pericia criptográfica, el asesino en serie se había valido de un sistema automatizado que ya había garantizado su eficacia durante la Segunda Guerra Mundial: simple y alevosamente había usado el ejemplar de la máquina de cifrado nazi Enigma que se encontraba en el museo donde trabajaba. Si nadie había logrado desentrañar anteriormente el criptograma, comentó en la memorable entrada de su blog, ello se debía a que, hasta ese momento, tan sólo representantes del género masculino se habían ocupado del misterio, “quienes, como es sabido, suelen preferir los caminos más escabrosos aunque no conduzcan a ningún lado en vez de tomar la ruta directa”.
–¿Cuál es su nombre? –preguntó al siguiente de la fila.
El desconocido artículo un sonido que la autora fue incapaz de entender.
–Disculpe, pero ¿podría decirme cómo se escribe?
–La verdad es que no sabría deletrearlo, pero, si quiere, se lo escribo.
Se trataba de un hombre que mediaba los treinta. Tenía el pelo ligeramente enrojecido y vestía un desaliñado terno de tweed marrón oscuro cuyas partes parecían corresponder a tallas distintas.
Tomó el Montblanc que Irena Milogova le tendía y lo empuñó para, usando alternadamente ambas manos, plasmar un jeroglífico en el papel. La autora estudió brevemente los símbolos y, sonriendo con indulgencia, comentó:
–Muy ingenioso. Pero no crea que no me doy cuenta de que ha empleado signos del Manuscrito Voynich.
La mujer que se encontraba tras el desconocido, clavando intempestivamente la mirada sobre la portada del ejemplar que reposaba en sus manos, exclamó:
–¿El Manuscrito Voynich? ¡Pero si de él trata su libro!
–Así es, señora mía –la tranquilizó la experta, elevando levemente la voz-, y, como bien sabrá, se trata de un libro de autor anónimo escrito en un alfabeto desconocido, el cual, según pruebas recientes, data del siglo XV, y que, hasta la fecha, no ha sido descifrado –Tras un meditado silencio agregó–: Ni siquiera por mí misma.
Se escucharon modosas risitas, difícil decir hasta qué grado emitidas por cortesía.
–Le agradezco su sentido del humor -concluyó, dirigiéndose al desconocido, mientras comenzaba a escribir la dedicatoria de rigor.
El hombre, visiblemente perturbado por las risas, tras volverse obtusamente hacia ambos lados, exclamó:
–Le aseguro que no es ninguna broma. Así es como se escribe mi nombre.
El volumen de las risas aumentó y, en proporción directa, la incomodidad del hombre. Su cuerpo comenzó a contorsionarse como si intentara sacudirse una alimaña imposible.
Entre divertida e intrigada, la autora interrumpió su escritura y, entrelazando los dedos, al tiempo en que le dirigía una mirada certera, volvió a preguntar:
–¿Cómo dijo que se llamaba?
El hombre profirió nuevamente una sarta de sonidos que la especialista, a pesar de sus esfuerzos, fue incapaz de clasificar. Tras volver a mirar los símbolos plasmados en el papel, comentó:
–Así que así se escribe su nombre. ¿Y en qué idioma? Si me permite la pregunta.
–En mi lengua materna.
Las primeras carcajadas se desataron entre la concurrencia y el hombre interrumpió todo movimiento, como si el titiritero que controlaba sus desgarbados movimientos se hubiera quedado paralizado.
–¿Y qué lengua es ésa? Si puede saberse.


Escritor mexicano. Es traductor y docente universitario en Alemania. Acaba de publicar “Los fragmentos infinitos”, su primera novela.