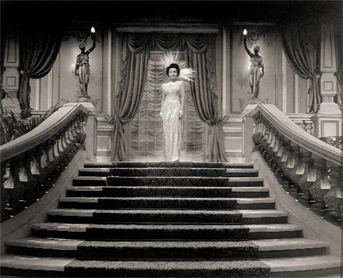El 19 de agosto de 1936 el arquitecto catalán Manuel Fontanals esperaba en Madrid a que Federico García Lorca confirmara su regreso de Granada para empezar a trabajar en las propuestas escenográficas de su siguiente obra de teatro, como ya lo habían hecho con Bodas de sangre en 1933 y La zapatera prodigiosa y Yerma en 1934. En cambio, llegó la noticia de que Federico había sido arrestado por los insurrectos franquistas. La noticia de la muerte del poeta tardó unos días en llegar. Cuando se divulgó, Manuel Fontanals tomó la decisión más importante de su vida: si no se habían detenido ante una figura del prestigio de Federico, ¿qué porvenir les esperaba a todos los relacionados con la cultura de la República? En aquel momento, Manuel estaba por salir a Buenos Aires con la compañía de Gregorio Martínez Sierra, pero el sentido común le recomendó hacerlo con otra identidad. En cuanto el barco dejó la costa, ya estaba convencido de que no volvería a España hasta que terminara el horror que acababa de comenzar.
Se ganó vida y prestigio haciendo arte con las apariencias, y se impuso como destino final la desaparición absoluta. Un apretado resumen de los logros de Manuel Fontanals comprende la definición del art déco en España, la creación de las mejores escenografías de García Lorca en La Barraca y en la gira argentina de 1934, el despliegue de su talento escenográfico en 265 películas mexicanas entre 1938 (María de Chano Urueta) y 1972 (El castillo de la pureza de Arturo Ripstein), además de su labor civil y su actividad sindical en el cine mexicano; pero en algún momento decidió quemar todas las naves de su biografía y, en efecto, ardieron documentos personales, planos, fotografías, correspondencia, toda la parafernalia que fuera útil a quien quisiera biografiarlo a posteriori. El misterio Fontanals fue su última, minuciosa, estilizada escenografía.
Hijo del laborioso ebanista Tomás Fontanals y de Rosa Mateu, Manuel nació en Mataró el 26 de julio de 1893. Don Tomás gozaba de gran prestigio por el esmero con que restauraba, reproducía o creaba obras de arte en madera, como la cruz de Montserrat. Manolo ayudó a su padre en el oficio en cuanto tuvo capacidad para ello. A los 18 años, alcanzó a su padre en París, con la madre y dos hermanos menores. Empezaba un aprendizaje y un vagabundeo que iban a terminar veinte años después en otro continente, en otro mundo. Mientras tanto, en 1917 sus decorados se estrenaban en la puesta de Martínez Sierra de La princesa que se chupaba el dedo en Madrid. Prácticamente todas las reseñas del momento destacaron su labor, algo excepcional en una época dominada por la veneración a las divas del escenario, aunque lo calificaron de "pintor catalán". Los elogios serían la norma en los siguientes años con la misma compañía (La hora del Diablo, Don Juan de España, El pavo real), para la que ya realizaba diseños completos, de decorados y vestuario. En 1924 ya reside en Milán con el Teatro del Convengno para el montaje de Gli innamorati de Goldoni, aunque el año siguiente es el confirmatorio: está de vuelta en París cumpliendo encargos de las empresas teatrales del Odéon, la Ópera y el Palace, y emprende su primer trabajo cinematográfico en Le criminel de Alexandre Fydor, un dramón ambientado en una España que Fontanals debía reproducir casi de memoria dada su larga ausencia, y su definitiva consagración, el Pabellón de España, con el arquitecto Pascual Bravo, en la Exposición de las Artes Decorativas de aquella ciudad.
1938. Después de trabajar para el teatro de Buenos Aires, llega a Ciudad de México, donde cumple un encargo: la barra del Ciro's, el elegantísimo restaurante del hotel Reforma, que pasará a la mitología urbana como "la barra más grande del mundo", una elipse de madera en verdad imponente, como serían después los murales que añadió Diego Rivera. Fontanals participó de inmediato en la ineludible tertulia en la cafetería del Hotel Regis, donde se reunía la pequeña comunidad cinematográfica. Conoce a dos amigos que destacaban tras abrir un pequeño estudio fotográfico a principios de los treinta, Gabriel Figueroa y Gilberto Martínez Solares. Ambos lo convencen de que no vuelva a la Argentina. Predicen que tiene un soberbio porvenir en México, pues escenógrafos como Jorge Fernández, Fernando A. Rivero y Ramón Rodríguez Granada apenas pueden cumplir con la creciente producción de películas; al mismo tiempo, las noticias que llegan de España no pueden ser más desalentadoras: el gobierno mexicano tira de todos sus hilos diplomáticos en auxilio de una República asediada. Fontanals advierte las innumerables posibilidades del ambiente cultural de Ciudad de México, y no le pesa quedarse.
Aquel año firma las escenografías de María y de El señor alcalde, precisamente el estreno de Martínez Solares como director. Al año siguiente ya no descansa y colabora en ocho películas; da inicio así a una de las trayectorias de mayor prestigio en un cine que se distinguió durante los decenios siguientes por la calidad de sus realizaciones. Pero en 1939, este solitario trasterrado se convierte en un adelantado: en junio llega a Veracruz el Sinaia con 1,681 refugiados que huyen de la guerra: comienza la oleada de republicanos españoles que encontrará en México un destino, para muchos, prolongado toda la vida. Entre ellos vienen compañeros de la experiencia con Lorca, como Eduardo Ugarte, misántropo convertido en uno de los amigos íntimos de Fontanals, y cineastas que recibirán de los contactos del escenógrafo una bendición laboral. Se desarrolla un cine español a la mexicana, a veces a cargo de directores españoles, pero también mexicanos, que se benefician del oficio de Fontanals, de su atención al detalle, la precisión y las soluciones visuales espectaculares con unos cuantos elementos. Gabriel Figueroa recordaría cómo, mientras se desarrollaba la construcción de un decorado que no le convencía, aquél llegaba al día siguiente con algún elemento creado en su taller (un cuadro, un crucifijo cuidadosamente envejecido), lo colocaba en su sitio y se alejaba dándole la espalda, seguro del efecto.
Todo un singular personaje, al igual que su padre, el cual en algún momento agotó todos sus recursos en un pasaje de barco a Nueva York, pues quería probar suerte en América, de ser posible por la puerta grande: cruzó el Atlántico, llegó al muelle, miró los rascacielos, se dijo "Aquí no tengo nada que hacer" y, sin desembarcar, regresó a Barcelona. Manuel ya era un maestro reconocido, contratado por la floreciente Films Mundiales, cuando, durante el tormentoso rodaje de Bugambilia (el director, Emilio Fernández, acosaba a Dolores del Río, abofeteaba en público al actor Alberto Galán, caía víctima de fiebres histéricas y dejaba la dirección en manos de un aterrado Gabriel Figueroa), murió el presidente de la empresa, Agustín J. Fink; se hizo cargo provisionalmente del puesto Diana Subervielle, una de las jóvenes más destacadas y codiciadas de la alta burguesía mexicana. Fontanals se presentó en las oficinas para tratar algún asunto relacionado con los presupuestos de aquella superproducción concebida en el infierno. Pidió ver al gerente, se le informó que se trataba de la señorita Subervielle, y contestó: "Yo con mujeres no hablo". Diana lo supo, exigió su presencia y, en cuanto lo vio, se dijo: "Este es el hombre con el que me voy a casar". Lo consiguió y fue un matrimonio ejemplar hasta la muerte de ella, en 1971, a los sesenta años.
Pese al éxito y al reconocimiento, no dejaba de recibir como duchas de agua helada las noticias procedentes de España que elogiaban las películas mexicanas en las cuales intervenía, pero omitían su nombre disimuladamente o, peor aún, se le premiaba en el Congreso Internacional de Cinematografía de Madrid y sólo se mencionaba el título de la película.
¿Por qué se sabe tan poco de una figura tan importante para las artes plásticas de dos países? No basta la explicación de que a los escenógrafos en general no se les valora. Asimilado, sin embargo, a las circunstancias mexicanas, diseñó casas para los amigos en sus últimos años. Con todo, tras la muerte de Diana, decidió borrar las pruebas de su paso por el mundo: reconstruir su vida y obra es una labor casi imposible, después de que él mismo quemara sus documentos personales, los planos de casas y decorados, fotografías, correspondencia; su plan era desaparecer, no dejar rastro, paradoja en un arquitecto cuyas casas aún están en pie, cuyas escenografías aparecen en cada nueva exhibición de sus centenares de películas. Aislado en su mundo de diseños, de soluciones geniales para las narraciones más disparatadas, la muerte de su compañera constituyó la condena a un aislamiento que acaso fue un lento proceso iniciado con la muerte de García Lorca y el exilio; remató su vida y logros con una obra de genio, la casona de El castillo de la pureza, que reproducía en un plató de los estudios Churubusco las viejas casas del centro de Ciudad de México con todo detalle. Al concluir el rodaje, concedió la única entrevista de su vida (Esto, 10 de septiembre de 1972), y una semana después murió. –