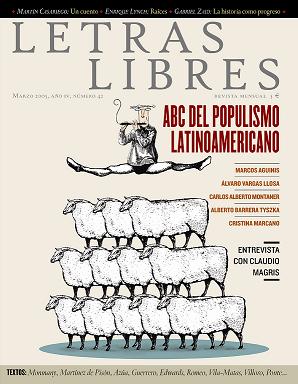Es el momento de hacer un balance sereno sobre Augusto Pinochet. Los jueces chilenos han ordenado su arresto domiciliario y es probable que finalmente se les haga justicia a las víctimas de la Operación Cóndor. Por otra parte, hace pocas fechas el general chileno sufrió un nuevo derrame cerebral y estuvo 45 minutos inconsciente.
Fue tan largo el episodio que hubo tiempo de llamar a un cura y de administrarle la extremaunción. Quien en septiembre 11 de 1973, cuando encabezó el golpe contra Salvador Allende, era un militar corpulento de 58 años, jactancioso y altivo, experto en artes marciales, es hoy un anciano vulnerable de 89, semiinválido, acusado por los tribunales locales e internacionales de asesinatos, torturas y corrupción, cuya opción más prudente parece ser morirse cuanto antes. La aparición de cuentas bancarias secretas a su nombre, unidas a la certeza de que sustrajo varios millones de dólares del tesoro público, o de que obtuvo esos fondos de manera ilegal, ha añadido otro grave elemento de descalificación al juicio histórico sobre su dictadura. La mano dura y los atropellos eran actos terribles y censurables, pero acompañados del peculado hieren aún más la sensibilidad de los chilenos, incluidos la de algunos que, en el pasado, lo respaldaron y hoy sienten una especial carga de vergüenza.
Un episodio de la Guerra Fría
La imagen que mejor explica a Pinochet la vi en Madrid el 25 de noviembre de 1975, exactamente el día en que el dictador chileno cumplía sesenta años. Había volado a España a los funerales del general Francisco Franco, su héroe y modelo. Vestía de gala militar y llevaba una elegante capa como abrigo. Se le notaba profundamente conmovido. Franco había sido un general de infantería, como él, católico ferviente, como él, y, como él —sostenía Pinochet—, había salvado a su país del comunismo, instaurando luego una dictadura que cambió para siempre el perfil de España y el destino de los españoles.
Así se veía Pinochet, y así lo percibían entonces la mitad de los chilenos. En el Chile de 1973 el golpe le parecía inevitable a medio país. Al fin y al cabo, Allende había llegado al poder muy débil, con apenas un 36% del voto popular. Los otros dos tercios habían ido a parar a formaciones de centroderecha. La crispación en ese momento era absoluta. Las nacionalizaciones de empresas, los controles de precios y la demagógica subida de salarios por decreto habían provocado una inflación incontrolable, acompañada de desabastecimiento, aumento de la pobreza y fuga de capitales. Las izquierdas radicalizadas, mientras se armaban clandestinamente, prometían a voz en cuello una inmediata revolución inspirada en el modelo cubano. Se producían ocupaciones ilegales de tierras, y de nada servían las sentencias judiciales encaminadas a restituir las propiedades. El Estado de derecho, sencillamente, estaba dejando de funcionar.
Un golpe casi inevitable
Salvador Allende sabía que no tardaría en producirse un levantamiento militar. Lo pedían sin ningún recato algunos medios de comunicación y partidos como la Democracia Cristiana y sectores de la iglesia católica y del mundo empresarial. Estados Unidos también lo apoyaba bajo cuerda: eran los años duros de la Guerra Fría. Richard Nixon y Henry Kissinger no creían que debían cruzarse de brazos mientras la URSS, de la mano de Castro, conquistaba otro aliado en Sudamérica. Dentro de esa lógica, la CIA financió una huelga de transportistas para debilitar al gobierno e intrigó con la cúpula militar. No fue un factor determinante en el derrocamiento del régimen, pero contribuyó a la caída. Sin embargo, cuando Jimmy Carter llegó a la presidencia las relaciones entre Washington y Santiago se enfriaron notablemente. Para un demócrata comprometido con el respeto a los derechos humanos el régimen de Pinochet resultaba repulsivo.
En todo caso, poco antes del fatídico día, Allende trató de evitar el golpe proponiendo un referéndum sobre su mandato, seguro de perderlo, pero convencido de que su sacrificio le procuraría una salida institucional al país sin que se desplomara la democracia. Pero no tuvo éxito: su partido socialista, entonces totalmente radicalizado, incluso más que el de los comunistas, se había desbordado por la izquierda y no se lo permitió. Pocos días más tarde la aviación bombardeó el Palacio de la Moneda y Salvador Allende se suicidó con una metralleta que le había regalado Fidel Castro. No era, por cierto, el único líder chileno que había recibido semejante obsequio: al general Augusto Pinochet, jefe de las Fuerzas Armadas, Castro le había regalado otra arma similar.
Si el golpe contó con el apoyo sustancial de la sociedad chilena, la represión que siguió, totalmente desproporcionada e innecesaria, horrorizó a muchas personas que inicialmente apoyaron a Pinochet. El saldo final, intuido por muchos, se conocería en detalle algunos años después, cuando se pudo investigar a fondo: unos tres mil asesinatos y desaparecidos, miles de personas cruelmente torturadas, y entre ellas numerosas mujeres sometidas a increíbles vejaciones sexuales y tormentos propios de psicópatas pervertidos. Una página negra que empañará por muchos años el prestigio de unas fuerzas armadas que hasta este denigrante episodio eran una de las instituciones más respetadas del país.
¿Conocía Pinochet los detalles horrorosos de estos crímenes? Se le suponía una persona católica, buen padre y amante de su familia. Se le sabía jovial, bromista y con sentido del humor. Tanto, que a un director de revista que reproducía conversaciones secretas del Consejo de Ministros, en lugar de amenazarlo para que le revelara sus fuentes, en un tono entre cazurro y amable le propuso un intercambio de confidencias: él le contaría sus conversaciones más íntimas con el papa a cambio del nombre del molesto informador. Así no actuaban Stalin, Hitler, y ni siquiera Franco.
Su perfil psicológico, sin duda, no era el de un tirano despiadado y sombrío. Comparecía ante la opinión pública como un cariñoso y familiar abuelo. Sin embargo, es muy difícil de creer que no supiera lo que estaba sucediendo en los cuarteles o en los centros de detención de la policía secreta, la temible DINA, especialmente cuando se supone que él mismo, fríamente, aprobó los crímenes cometidos en el extranjero contra el general Carlos Pratts, su viejo amigo y ex jefe militar asesinado en Argentina, o del ex diplomático Orlando Letelier, volado en Washington mediante un despreciable acto terrorista. Por otra parte, Pinochet no podía ignorar la siniestra tradición criminal de los gobiernos militares latinoamericanos cuando consiguen impedir el control de sus actos por parte de las instituciones de derecho. Lo probable, pues, es que no le importara la barbarie represiva a que se entregaban sus hombres. Lo probable, también, es que en algunos casos aprobara personalmente las ejecuciones de ciertos enemigos importantes.
¿Cómo justificaba Pinochet estos hechos monstruosos? Seguramente, apelaba a la “razón de Estado” y a la brutal convicción de que los chilenos se enfrentaban a la izquierda comunista en medio de una lucha a muerte en la que todos los métodos eran válidos. ¿No fusilaba Castro por millares a sus adversarios anticomunistas? ¿No se había horrorizado el mundo con el Gulag soviético? La forma de extirpar el mal de raíz era matando. Al enemigo se le combatía utilizando sus propios métodos. En esa batalla -suponía el general- la compasión con el enemigo era una expresión antipatriótica, una forma débil de traición a Chile. Su modelo era el Franco implacable que fusiló enemigos terroristas hasta la víspera de morir, pese a los ruegos de personas como el mismísimo papa. Un modelo que incluía la censura a la prensa, el riguroso control de las ideas, la represión en las universidades y la imposición de una pacata moralina de derechas que distaba bastante de los usos, comportamientos y mentalidad de la sociedad chilena de la época.
La reforma inesperada
En junio de 1974 Pinochet fue declarado jefe supremo de la nación, pero seis meses más tarde asumió el menos intimidante título de presidente. El país ya estaba del todo controlado y había que sacarlo de la crisis. Para buena fortuna de los chilenos, Pinochet, aunque sabía poco de economía, tuvo el buen juicio de no escuchar a los militares que le propusieron seguir el modelo de sus colegas brasileros, entonces empeñados en una suerte de nacionalismo económico dirigista, que impulsaba la creación de grandes empresas públicas controladas por oficiales de las Fuerzas Armadas.
De alguna manera, lo que le sugerían estos militares conectaba muy bien con la historia latinoamericana y con las ideas prevalecientes en casi toda la clase política chilena, desde la derecha a la izquierda, empantanada en una mezcla de populismo y keinesianismo, que rechazaba el mercado y le asignaba el Estado un rol “desarrollista”.
No obstante, Pinochet, tras ciertas vacilaciones iniciales, guiado por una afortunada intuición, prefirió poner al frente de la economía a unos jóvenes tecnócratas conocidos como los Chicago boys vinculados a la Universidad Católica, quienes tomaron un rumbo totalmente diferente a la tradición del país y, si se quiere, a toda América Latina.
Los jóvenes economistas, con Hernán Büchi y José Piñera como las figuras más destacadas, no tardaron en convertir sus teorías en políticas públicas: eliminaron los controles de precios, unificaron los tipos de cambio, redujeron los aranceles aduaneros y el gasto público, permitieron la flotación parcial de la moneda, abrieron el mercado a la competencia externa, privatizaron numerosas empresas e instituciones estatales, y, entre ellas, el sistema de jubilación, que pasó del reparto de los fondos a ser un exitosísimo modo privado de inversión en cuentas individuales de ahorro que dotaron a sus beneficiarios de la saludable sensación de que participaban de los beneficios de un sistema capitalista que, por primera vez, llegaba a todos los estratos de la sociedad.
Tras unos primeros años de difícil ajuste, la economía chilena bajo Pinochet comenzó a crecer al ritmo desconocido del 8% y 9% anual, mientras los niveles de pobreza, altísimos al despuntar la década de los ochenta, empezaron a ceder notablemente. Sin embargo, en agosto de 1988, de acuerdo con las leyes del país, Pinochet celebró un referéndum para legitimar otros ocho años de mandato, pero resultó derrotado por una mayoría del 54,4%, frente al 43,3% que le mantuvo su apoyo. Ese fracaso se completó en diciembre de 1989, cuando el democristiano Patricio Aylwin ganó ampliamente las primeras elecciones libres, aunque bajo la humillante tutela de unas fuerzas armadas que no se resignaban fácilmente a perder el control de la vida nacional.
Balance final
Desde 1990, tres sucesivos gobernantes antipinochetistas han ocupado el poder en Chile: los democristianos Patricio Aylwin y Eduardo Frei, y el socialista Ricardo Lagos. Pero lo notable de esta ya larga y fructífera experiencia democrática es que estos gobernantes han combinado la eliminación progresiva de los rasgos autoritarios del pinochetismo y del control de las fuerzas armadas, con la preservación de muchas de sus acertadas políticas públicas, logrando con ello que la economía chilena se sitúe a la cabeza de América Latina, con una Purchasing Power Parity (PPP) de diez mil dólares y una espectacular reducción de los índices de pobreza. Hace una década, el 42% de los chilenos caía por debajo de los niveles de miseria: hoy es sólo un 18%. Al ritmo de crecimiento actual, lo probable es que en el curso de una generación Chile sea el primer país latinoamericano que ingrese en el selecto club del primer mundo.
Pero todavía hay algo más importante que esa halagadora información económica y social: como consecuencia de la compleja experiencia del pinochetismo y de los exitosos gobiernos democráticos posteriores, en la sociedad chilena se ha producido un cambio profundo en las ideas y juicios políticos y económicos vigentes. En Chile han muerto el populismo y la mentalidad revolucionaria estatista, y prevalece una visión del desarrollo que confía en el mercado, los derechos de propiedad, la apertura al exterior y la preeminencia de la sociedad civil en el terreno económico y en la dirección de los asuntos nacionales. Ya un número sustancial de chilenos disfruta de una mentalidad de primer mundo en la que las payasadas colectivistas, como las preconizadas por Chávez, apenas cuentan con apoyo popular, y en los próximos años la nación alcanzará los niveles de prosperidad que suelen acompañar a esa cosmovisión madura y responsable. Chile es el primer país de América Latina que lo consigue y, de alguna manera, es justo admitir que la paradójica figura de Augusto Pinochet, junto a los atropellos sin nombre que justamente se le atribuyen, algo positivo también tuvo que ver con esa fundamental transformación de las percepciones políticas de la sociedad.
La lección correcta
Pero lo curioso, pese a su éxito probado, es que muy poca gente en América Latina parece tomar a Chile como un modelo válido de desarrollo y disminución de la pobreza, cuando lo razonable es rechazar enérgicamente todo aquello que el pinochetismo tiene de condenable y suscribir las lecciones acertadas que se pueden aprender de esa larga experiencia de 18 años de gobierno, como han hecho, precisamente, los propios demócratas chilenos tras llegar al poder a partir de 1990. En cambio, inmune al sentido común y a la experiencia, se mantiene imperturbable el discurso político de Chávez, de Tabaré Vázquez, de Kirchner e incluso de Lula, variantes de las viejas fórmulas estatistas y colectivistas ensayadas durante todo el siglo XX latinoamericano, y es a bordo de esos desacreditados disparates como proyectan llegar al poder próximamente el nicaragüense Daniel Ortega o el mexicano López Obrador.
¿Por qué los pueblos latinoamericanos no miran hacia Chile? La respuesta es una obra maestra de la hipocresía y la sinrazón instalada en la prensa, en las cátedras universitarias y en las cúpulas de la mayor parte de los partidos políticos. Primero alegan motivos morales: la transformación de la sociedad chilena se hizo a sangre y fuego, sobre una montaña de cadáveres, lo que supuestamente invalida cuanto de conveniente pueda tener el componente económico de ese ejemplo. Pero quienes rechazan el “caso” chileno invocando el pecado original de la violencia, a continuación suelen hacer la apología de la dictadura cubana: “Sí, es cierto que en Cuba se cometen excesos, y nadie niega las dieciocho mil muertes provocadas por el castrismo —seis veces el número de las víctimas mortales de Pinochet—, pero al menos se lograron extendidos sistemas de salud y educación”. O sea, justifican la dictadura y el dolor causado a los cubanos durante casi medio siglo por la existencia de unos supuestos logros sociales, mientras ante el caso chileno adoptan la posición contraria, pese a tratarse de un dictador que, al revés de Castro, al menos celebró elecciones, perdió y respetó los resultados.
Algo parecido a la fantástica mentira y el retorcido razonamiento por los que se afirma que los tratados de libre comercio firmados por Chile con Estados Unidos y Canadá constituyen una trampa mediante la cual los países latinoamericanos son engullidos por un enorme socio comercial implacable e inescrupuloso. Chile, el Chile de la democracia, ha firmado acuerdos de ese tipo con Estados Unidos, con la Unión Europea, con Japón y con el Mercosur, demostrando que no es necesario ni conveniente escoger un circuito comercial en exclusiva, sino abrazarlos todos, puesto que no hay nada que lo impida. Chile, con una de las economías más libres y abiertas del mundo, debido a esos crecientes vínculos exteriores, hoy cuenta con centenares de empresas exportadoras que contribuyen al crecimiento sostenido del país y paulatinamente le agregan valor a la producción, aspecto este último que es donde radica el gran reto de los próximos años: pasar a ser una sociedad tecnológicamente avanzada capaz de innovar y crear por cuenta propia.
En realidad, es lastimoso o hasta suicida que no se estudien a fondo las políticas públicas chilenas iniciadas durante el pinochetismo y felizmente continuadas durante la democracia, porque no es verdad que la transformación de la economía y la disminución de la pobreza latinoamericanas requieran de un militar de mano dura que imponga a sangre y fuego la sensatez en el manejo de la administración. Eso no significa el menor respaldo a los condenables crímenes del pinochetismo, actos que, lejos de potenciar el camino del desarrollo, lo que hacían era obstaculizarlo, como sucede en cualquier sociedad en la que se vulnera el Estado de derecho. Es con democracia y libertades como países como Irlanda, hoy a la cabeza de Europa en per cápita, o Nueva Zelanda consiguieron revitalizar sus economías y romper con largos periodos de estancamiento. Lo que hace falta es que un porcentaje importante de la clase dirigente y de la intelligentsia latinoamericana se disponga a defender, explicar y describir con decisión y sin miedo el camino tomado en las últimas décadas por las naciones que se atrevieron a abandonar el error y la miseria. Lo que se necesita en América Latina es que los grupos políticos modernos y bien informados den un paso al frente y asuman sin complejos la parte positiva de la experiencia chilena y rechacen la negativa. Eso es sólo un humilde ejercicio de sentido común y de amor a la verdad. –
(La Habana, 1943) es periodista y ensayista. En 2010 recibió el Premio Juan de Mariana en defensa de la libertad. Su libro más reciente es la novela La mujer del coronel (Alfaguara, 2011).