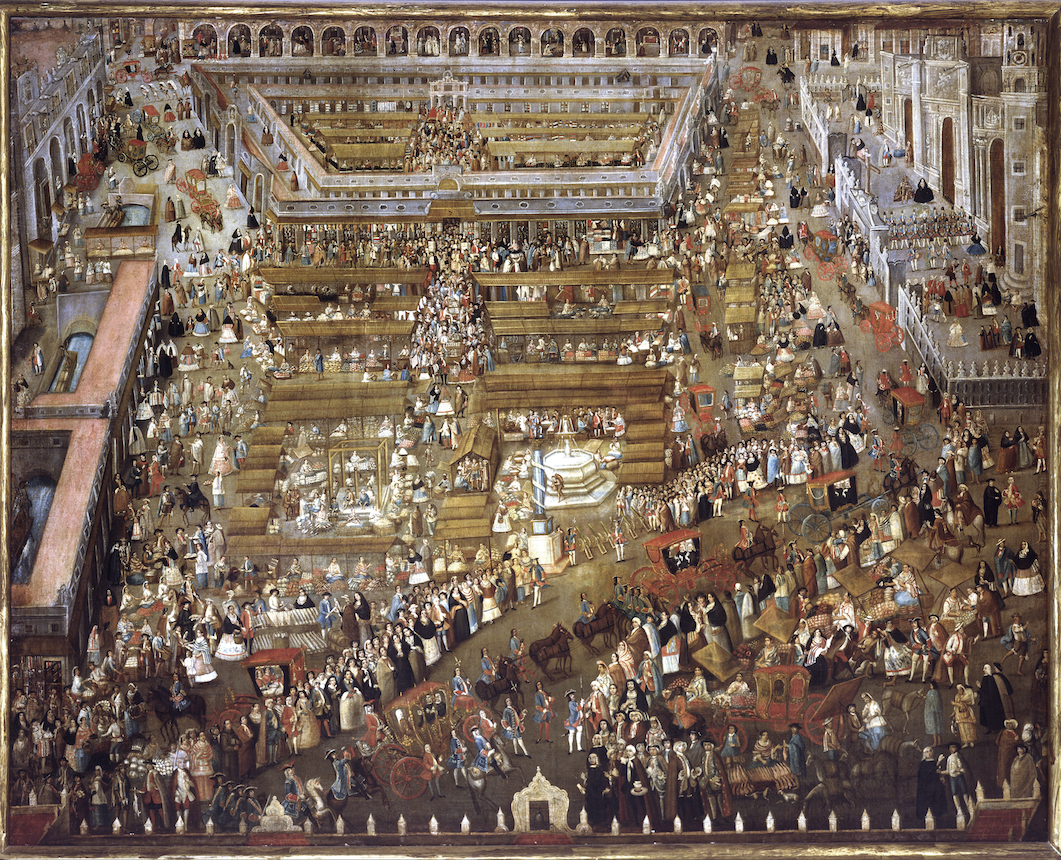Casi todos los discursos en Estados Unidos empiezan con un chiste. Da lo mismo que sea bueno o malo, es una cuestión ritual, el público se va a reír de todos modos. Es la manera que tiene el orador de tranquilizar a los suyos, de transmitirles que es un buen tipo cargado de buenas vibraciones. Así que me van a permitir que empiece con lo contrario de un chiste, que no es un insulto sino un chiste destripado.
De las varias catedrales del humor televisivo que los británicos han levantado en las últimas décadas quizá mi favorita sea Blackadder. En un sketch memorable1, Blackadder, en su encarnación isabelina, se reúne con Shakespeare, de cuya obra recién estrenada, un potencial éxito llamado Hamlet, es el productor. Tras un intercambio de cortesías llegan al quid de la cuestión: la obra es demasiado larga: “Son cinco horas, Bill. Asientos de madera. Y no hay baños a este lado del Támesis.” Así que el productor propone cortar el soliloquio del primer acto, que empieza “Ser una víctima de todas las penas terrenales, o no ser un cobarde y tomar la mano que la Muerte ofrece”. “La gente lo odia, Bill. Bostezos, Bill.” Cuando el pobre autor exclama que es precisamente su favorito, Blackadder le recuerda que dijo lo mismo del monólogo del aguacate en El rey Lear y del baile de claqué al final de Otelo. (Huelga decir que tras un ejercicio de persuasión extraordinario, el soliloquio finalmente comienza por: “Ser o no ser”, pese a las protestas de Shakespeare de que es totalmente absurdo e incomprensible.)
Resulta reconfortante pensar en el editor como la persona que elimina el monólogo del aguacate de El rey Lear. Alguien capaz de guiar al autor, un niño pequeño ignorante de su propio talento y evitar que caiga presa de sus errores. Reconfortante para un editor, claro. La realidad evidentemente es distinta, y en este caso difícilmente averiguable. No sabemos en cuántos casos la tarea del editor ha estropeado el resultado final, porque lo que leemos es el texto “editado”. Es decir, que a lo mejor el monólogo del aguacate se hubiera convertido en el fragmento más admirado de Shakespeare. Quizá por eso mismo despertó tanta expectación como polémica el reciente anuncio de la publicación de los cuentos de Raymond Carver sin la (sustanciosa) poda a que los sometió el editor Gordon Lish.
Pero el texto en sí es sólo uno de los puntos en que influye un editor. El otro es lo que podríamos llamar el envoltorio en sentido extenso, es decir, la portada, los textos de contra y solapas, los detalles técnicos de la tripa (el papel, el tipo de letra, el cuerpo, la caja), la prensa, la publicidad. El nunca bien loado idioma inglés distingue así entre el editor, que se ocupa de lo primero, y el publisher, cuya responsabilidad abarca también lo segundo.
Aquí es donde tocaría elaborar un discurso en torno al Arte frente al Comercio, o el Elitismo frente a la Democracia. Los sacrificados editores vocacionales que buscan dar de comer a los poetas frente a los voraces tiburones de la industria editorial que alimentan las bajas pasiones (lectoras) de las masas, o los elitistas snobs que se creen superiores al resto de los mortales frente a los esforzados editores que buscan satisfacer los intereses de cuantos más lectores mejor. Pero es un debate cansino y falso, tanto los editores como las librerías necesitan libros que vendan mucho para poder seguir ofreciendo libros que venden poco. Hay libros maravillosos con exiguas perspectivas comerciales que venden cifras desorbitadas y libros muy malos con todos los ingredientes para triunfar en las listas de venta que fracasan estrepitosamente. Y caben tantos matices y contrapuntos que lo mejor es quedarse con una idea quizás ingenua y seguro vaga pero hasta que se demuestre lo contrario, válida: el sueño de todo editor es publicar libros excelentes que se vendan mucho. Dejemos la definición de “excelente” para otro rato.
Porque hoy día lo interesante no es tanto la definición como quién define. Un editor al final es un prescriptor que actúa en dos direcciones, hacia el autor, sugiriendo cómo mejorar el texto (y sigue sin importar la definición de “mejorar”) y hacia el lector, proponiendo los libros que hay que leer. Y si hay una figura que ha entrado en crisis en este arranque de siglo (crisis de verdad, no las fugaces del banquero de inversión o el especulador inmobiliario, que siempre vuelven) es precisamente la del prescriptor. Internet hace que todo el mundo opine y cuestiona la jerarquía de opiniones. Si todo el mundo tiene acceso a una audiencia global desde su dormitorio, ¿por qué unas firmas han de tener más peso que otras? ¿Por qué un bloguero va a ser menos que un columnista del New York Times? El periodismo es sin duda el campo donde este fin de la auctoritas se manifiesta más claramente, pero no es ni mucho menos el único. Y antes de descartar rápidamente como provocaciones las dos preguntas anteriores, sugiero comprobar una tendencia en internet nueva y surrealista (así me parece desde mi dormitorio): los foros de pacientes donde se discuten tratamientos prescindiendo de doctores. ¿Por qué fiarse de los médicos cuando se pueden contrastar las experiencias de gente que está en tu misma situación? Se trata de un ejemplo palmario de caballos organizando carreras, y de la arraigada desconfianza del estadounidense medio a todo lo que huela a organizado. Pero existe. Luego, si se rechaza a gente con el título de medicina y años de experiencia como prescriptora en algo tan importante como la salud propia, ¿qué esperanza cabe para los editores, cuya formación tiende a ser caprichosa y poco específica y cuyos consejos pueden ser ignorados sin demasiado riesgo? ¿Cómo competir con las puntuaciones de lectores en Amazon? ¿O con las opiniones de “gente de la calle” en cualquier foro de lectores? Es como si los editores, como los médicos, como los periodistas, estuvieran contaminados precisamente por su desempeño profesional, víctimas del “culto del amateur”, la afortunada expresión de Andrew Keen.
Me temo que en este debate sí que voy a entrar (qué menos que defender mi puesto de trabajo). La aparición de la agricultura permitió dejar atrás las sociedades de cazadores-recolectores y cierta especialización de las tareas de cada individuo. Desde entonces (poco más o menos), para pescar, los pescadores; para apagar fuegos, los bomberos; y para prescribir libros, los editores. Si obviamos la legitimación de origen divino para desempeñar un oficio, me parece que la mejor posible es la que concede la experiencia y la práctica (en el caso de la medicina los diez años de formación también ayudan); en términos weberianos estaríamos hablando de la autoridad legal-racional.
Pero más allá de las procelosas aguas de la sociología, afortunadamente, hay otro factor que refuerza al editor, su papel de filtro. Para que los lectores lleguen a recomendar un libro en Amazon (o en cualquier foro), primero ha de llegar a venderse en Amazon (o allá donde los foreros compren sus libros). Y para eso es necesario una infraestructura y una inversión (al menos para que se venda en una cantidad apreciable). Es de esperar que el dueño de la infraestructura y de la inversión, ya le mueva el amor al arte o el afán de lucro, confiará en alguien de quien se fíe a la hora de decidir por qué obras apostar. Ese alguien es el editor. Obviamente un aspirante a escritor de éxito puede escribir cuatrocientas páginas en Word y colgarlas en internet, pero ese tipo de autoedición, más sencillo y más barato que antes, no parece mucho más prometedor.
Rondando estos últimos párrafos, con un aleteo entre alegre e inquietante, está el espectro del libro electrónico. A estas alturas un Kindle o un Sony Reader, o algunas de sus otras encarnaciones, son relativamente familiares. Para las sufridas espaldas de los lectores de manuscritos han sido providenciales. Y abren posibilidades interesantes: por ejemplo que quien lea Letras Libres en un Kindle pueda abrir el hipertexto que aparece en la nota al pie de este artículo y vea el vídeo de Blackadder, un acompañamiento interactivo y multimedia. Sin embargo, los chillones titulares en torno al fin del papel parecen un tanto prematuros. Incluso en Estados Unidos, la cuota de mercado que ha alcanzado el libro electrónico es reducida. Las advertencias solemnes –“Llegará antes o después, pero llegará”– y las comparaciones con el mundo de la música parecen obviar una cuestión fundamental. La industria musical sigue existiendo, está en crisis y ha padecido una transformación radical, pero hay gente que sigue componiendo canciones y tocándolas y otra gente que sigue escuchando esa música. Lo que ha cambiado es el modelo de negocio, o sea, como obtener un beneficio de esas dos premisas. Y la llegada del iPod, del formato mp3 y de la música en internet no ha sido un problema en sí, sino por la facilidad de duplicar y compartir que ha generado, la dificultad de controlar la difusión del producto que se ofrece. Hay quien argumenta que ante la imposibilidad de pagar por la música (por la tardanza de las discográficas a reaccionar a los cambios) los consumidores de música se vieron obligados a piratear. Vale (en realidad no vale, pero aceptemos pulpo como animal de compañía). Pero el caso es que pudieron piratear con total facilidad (e impunidad en la mayoría de los casos). Parece esencial que eso no ocurra en el mundo del libro, es decir, hay que ofrecer cuanto antes versiones electrónicas de los libros (la plataforma que reúne a las principales editoriales españolas anuncia su lanzamiento para enero, con el formato ePub, el más accesible) y hay que garantizar la protección de los derechos de autor. Aun así, inevitablemente, el modelo de negocio cambiará, y sufrirán los libreros, las imprentas, los encuadernadores, los distribuidores y muchos otros. Pero seguirá habiendo libros, lectores, autores y editores, y nuevas profesiones a medida de las nuevas oportunidades. Porque en las inundaciones lo primero que falta es agua potable, y desbordados por el torrente de palabras que nos anega a diario, hace falta gente que evalúe, catalogue y seleccione. Y que se atreva a sugerir algún cambio o eche en falta, por qué no, un monólogo sobre el aguacate. ~
___________________________________
1 http://www.youtube.com/watch?v=I90bpgDCrtY
Miguel Aguilar (Madrid, 1976) es director editorial de Debate, Taurus y Literatura Random House.