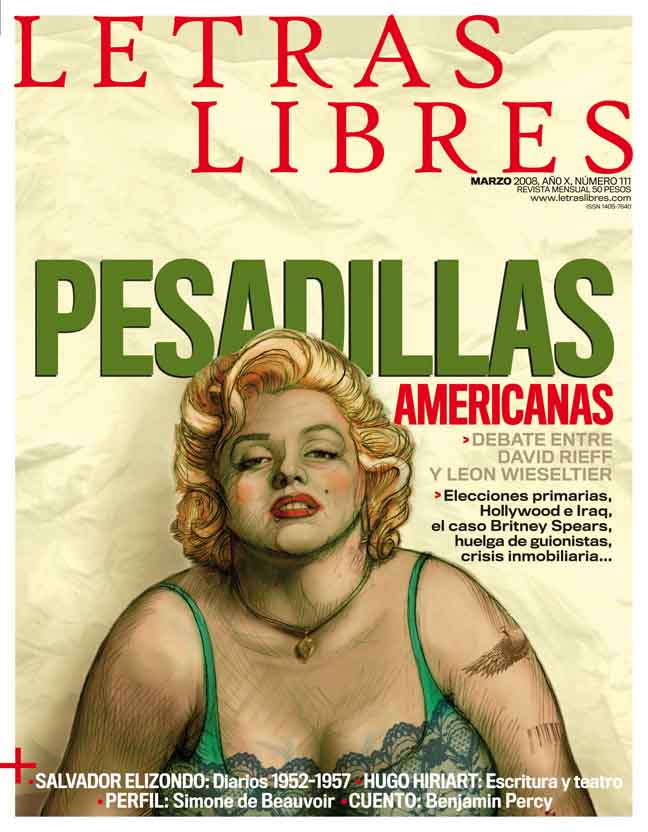Cualquiera que llegue a Rusia puede ver el cambio. Antes de la caída de la Cortina de Hierro, la bienvenida a Moscú correspondía a las miradas escrutadoras de un régimen implacable frente al enemigo occidental; hoy, en el aeropuerto internacional de Domodedovo lo primero que se observa es un cajero automático.
Los ATM son la parada obligada, la aduana que nos permitirá cruzar hacia el mar de inversiones y turistas que aterriza en la Rusia capitalista, un país que históricamente ha pendido entre el universo europeo y la cordillera de los Urales, el nicho donde bulle la nostalgia que produce la estepa siberiana.
Para quienes nacimos y crecimos bajo la égida de la Guerra Fría, resulta insólito comprobar que en lo que fuera el paraíso de la clase obrera, donde era más importante la producción y distribución equitativa que el consumo, parece dominar el culto al centavo. Aquí todo puede medirse en centavos.
Han pasado casi veinte años desde que el hielo de la guerra se derritió, luego de un proceso que inició justo en el corazón del Kremlin con la perestroika y se coronó el 9 de noviembre de 1989 con el derrumbe del Muro de Berlín.
Nadie sabe qué hacía el teniente coronel Putin, presunto espía en la Dirección de Inteligencia Exterior del Comité de Seguridad del Estado (KGB), con sede en la República Democrática Alemana, cuando contempló el final de una era, pero sin duda la visión de su gobierno descansa en esas ruinas.
Putin aprendió –desde entonces– que el ser humano puede ser gobernado con éxito sobre los ejes de la nostalgia y la brutalidad, y en eso ha fundamentado su consolidación política.
Durante quinientos años, desde el reinado del zar Iván el Terrible, este país ha sido dirigido bajo un poder implacable, produciendo entre sus habitantes una añoranza eterna por la libertad que nunca tuvieron, añoranza que se puede observar –como las hojas de los abedules, en ruso berezkas– entre los más de diez millones de ciudadanos que recorren sus túneles.
El camino hacia el centro de Moscú permite ver y entender que el alma rusa está dividida, por igual, entre la barbarie y la nostalgia, con el vodka como una bisagra que los une.
En el eje de esta metrópoli, que lucha por ocultar el pasado de un sueño quebrado para resaltar la proliferación del dinero y el consumo, está la Plaza Roja, símbolo por antonomasia de la esencia rusa.
El acceso a ella, como al resto de la ciudad, es subterráneo; el mayor orgullo de la clase soviética se construyó en el subsuelo, funcionalidad que, con temperaturas de veinticinco grados bajo cero, se agradece, pero que también permite observar la vida escondida que corre y recorre al antiguo imperio comunista. Gente de cualquier edad y condición llega cada día a las paradas de esos túneles para sufrir, recordar y beber, actividad que abre camino a la música en su constante búsqueda de olvido.
Al este de la Plaza Roja está el Kremlin, que en ruso significa fortaleza y cuya conservación y existencia se debe a Lenin, que lo protegió de la destrucción bolchevique. Quizá así se puede explicar que la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no alejó la brutalidad del centro de mando; por el contrario, ésta siempre tuvo –sobre todo durante los veintinueve años de dominio estalinista– licencia para la barbarie.
La Plaza Roja fue roja mucho antes de la revolución soviética. Fue aquí donde los zares, en el siglo XIX, construyeron los almacenes GUM, que durante el gobierno de Joseph Stalin fueron el centro neurálgico de sus planes de industrialización.
Para la Rusia moderna y capitalista, los almacenes GUM son nuevamente reflejo de su época al convertirse, ahora, en centros de otra revolución: la del consumo, que ofrece, a sólo unos pasos del centro de poder del antiguo politburó soviético, productos de las grandes marcas de moda y escaparates dominados por grandes carteles con la leyenda sale.
Rusia cambió, y esos cambios han sido consolidados en los últimos años por Vladimir Vladimirovich Putin, el nuevo zar, o al menos una variante sui géneris del mismo. Putin es un déspota –como es calificado por sus gobernados– que fue votado por su pueblo a cambio de dos condiciones: la restitución de la seguridad frente al dominio alcanzado por las mafias y la reintegración del poder al Estado.
En esta circunstancia, el mandatario ruso se enfrenta cada día a la paradoja de promover los compromisos democráticos adquiridos frente al resto del mundo sin menoscabar el firme control que ejerce sobre medios de comunicación, partidos políticos, iniciativa privada y vida pública en general.
Vladimir Putin erigió un gobierno basado en el absolutismo, sistema que su pueblo conoce bien y a través del cual ha recuperado el orgullo por su historia y su bandera.

El presidente ha recreado el sentido nacional recuperando una imagen decisiva: es el hombre del torso desnudo que lucha y gana al oso.
Con 55 años de edad, ha cultivado hábilmente la figura del hombre moderado, vigoroso, que no necesita nada más que su entrega a Rusia para gobernar, convirtiéndose en el único líder capaz de poner en balance dos contrapesos fundamentales para el equilibrio del planeta como son China e Irán.
Desde el inicio de su mandato, en el año 2000, ha encabezado una serie de reformas enfocadas a acelerar el crecimiento económico, impulsando el desarrollo social con modificaciones al sistema de enseñanza pública y de sanidad.
Durante los últimos seis años, la economía ha mantenido un ritmo constante de crecimiento de 6.5 por ciento anual, pero en 2007 este fue de ocho por ciento. Además, las exportaciones de crudo y gas permitieron que sus reservas financieras pasaran de doce mil millones de dólares en 1999 a cuatrocientos diecinueve mil millones en 2007, y para este año se pronostica que alcanzarán los quinientos mil millones de dólares.
Su política, además, ha priorizado el resurgimiento del protagonismo ruso en la escena internacional mediante una voz propia e independiente, muchas veces con una postura diplomática agresiva, concentrado en la defensa de la multipolaridad como contrapeso a Estados Unidos.
Basando su estrategia en la “diplomacia del gas”, ha conseguido recuperar el liderazgo económico y político de la región, apoyando a países como Ucrania y Turkmenistán, decepcionados por las nulas recompensas estadounidenses luego de su colaboración en las operaciones antiterroristas.
Casi veinte años después de la reunificación alemana, cuando el mundo empieza a reconocer las terribles consecuencias de haber confiado todo al mercado, Putin fue nombrado por la revista Time, en su edición de diciembre de 2007, la Persona del Año, reconocimiento otorgado desde 1927 a quienes –para bien o para mal– han tenido una influencia determinante en la escena internacional.
Los hilos del mundo se mueven en el sentido de las tomas de ruta de la Persona del Año; de lo que haga Rusia respecto a China e Irán, de lo que estructure en política energética y de su relación con los países de la región depende el fin del caos en que se ha convertido la escena internacional.
Vladimir Putin, representante de los complicados entuertos políticos mundiales, recibió este nombramiento tanto por el impacto de sus acciones en la vida rusa como por la recuperación de su país como actor estratégico mundial.
Frente a los altos niveles de torpeza e incomprensión que en los últimos años ha alcanzado Estados Unidos respecto a los extremismos económicos y religiosos de Asia y Medio Oriente, Putin emerge como un autócrata que, con el atuendo de la democracia, sigue la senda de otro “creyente”, Stalin, al convertirse en socio a conveniencia de Occidente.
Para muchos, la primera gran víctima del siglo XXI es la democracia, que pese a ser el mejor sistema de gobierno, no ha dejado de mostrar sus fallas. La consolidación de Putin en el poder significa el trazo de la primera línea de lo que podría ser un nuevo orden mundial: la brutalidad. El presidente ruso, que nació cuando la tiranía estalinista fenecía, es un tecnócrata eficaz y orgulloso representante del nacionalismo ruso y, por lo tanto, de su nostalgia y barbarie; ésa es la condición de su gobierno. Basando su legitimidad en el ejercicio democrático del voto, Putin ha obtenido licencia para dejar sin voz ni poder a quienes no son electos. ~