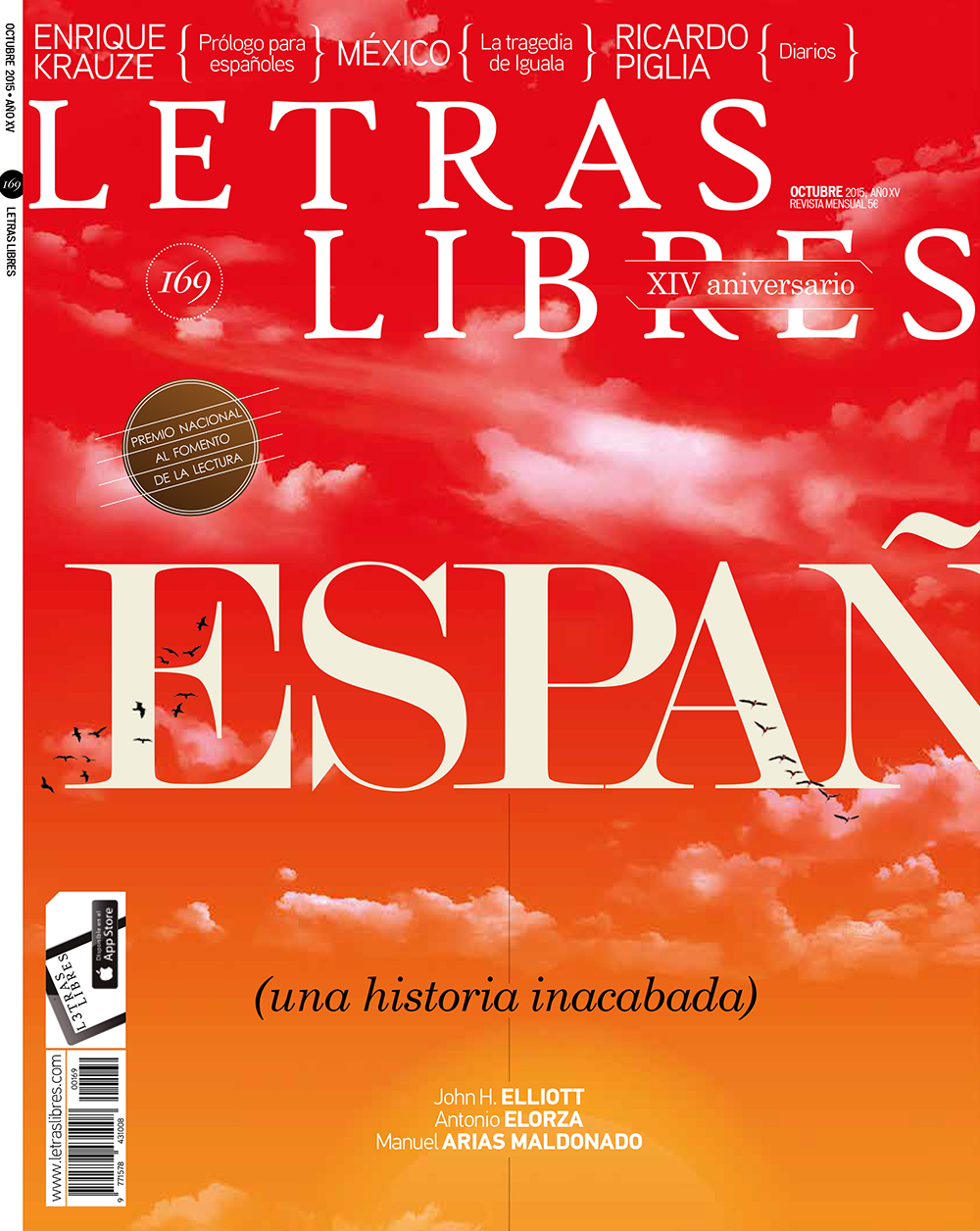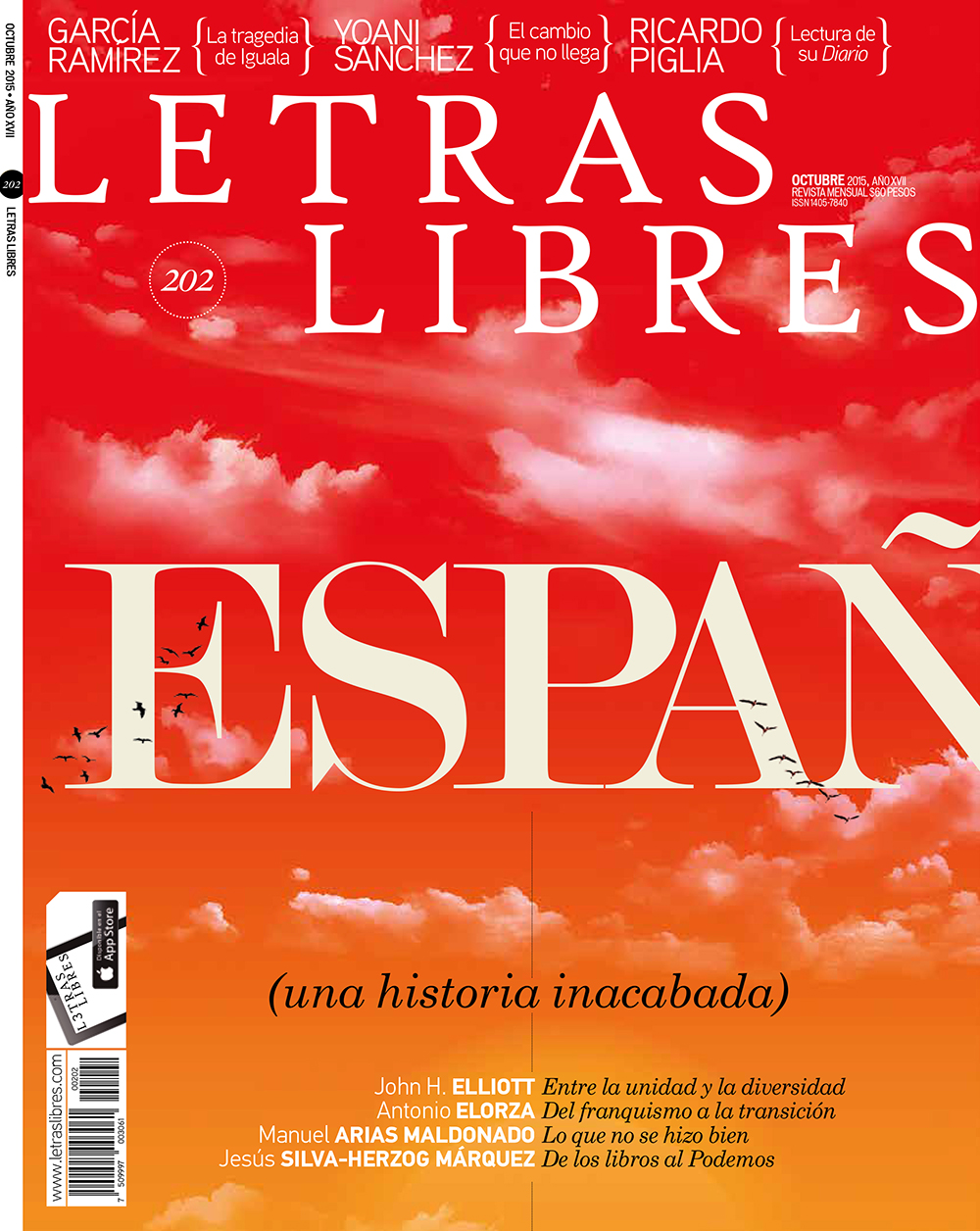No hay mal que por bien no venga
Suele afirmarse que la transición española surgió del encuentro de dos debilidades: la de la izquierda, y en particular la del Partido Comunista, incapaz de cumplir el sueño de la huelga nacional pacífica que acabaría con la dictadura, y la del propio régimen, incapaz de encontrar una fórmula viable de continuidad a la muerte del Caudillo. El fiel entre los fieles, Carrero Blanco, lo anunció muy pronto: “El único problema de Su Excelencia es que no es inmortal.” Al igual que sucediera en otros caudillismos, a excepción del cubano por la presencia de Raúl, su existencia se encontró ligada a la vida del tirano.
Favorecida por el marco mundial de la Guerra Fría, donde Franco asumió el papel de “centinela de Occidente”, la prolongada supervivencia del régimen tuvo también mucho que ver con la despiadada represión que se extendió desde el 17 de julio de 1936 hasta los años cincuenta. Ya en sus años de jefe de la Legión, Franco había establecido un código de comportamiento perfectamente legible por los españoles: no le importaban las muertes que fueran precisas con tal de imponer su mando. Como diría al término de la Segunda Guerra Mundial de los opositores republicanos, estaba dispuesto a “clavarles los dientes hasta el alma”. El mejor ejemplo llegó a última hora, cuando al ordenar en Consejo de Ministros los fusilamientos de septiembre de 1975, pronunció el “¡Quiero un vasco más!” Un solo ejecutado de eta y tres terroristas de extrema izquierda no servían para la ejemplaridad buscada. Dos etarras fusilados sí respondían en cambio a la imagen de una represión brutal y selectiva. A su servicio, una policía técnicamente anticuada, pero dispuesta a actuar con métodos nazis, más el bastión seguro del ejército, bastaron para anular las expectativas de los pequeños grupos democráticos o de la movilización de masas anunciada por el pce.
Había, no obstante, un rasgo característico de la actuación política de Franco que resultó beneficioso para la transición democrática: la personalización del poder, especialmente en el plano militar. El franquismo nunca fue un pretorianismo. Franco había percibido, durante la dictadura de Primo de Rivera, los riesgos de aparecer, siquiera transitoriamente, como primus inter pares sometido a una oposición corporativa de quienes habían participado de la Victoria; el vencedor era solo él, y el ejército, ciertamente “la columna vertebral del régimen”, debía estar sometido sin reserva alguna a sus órdenes. Para garantizarlo, conservó y aun aumentó la pluralidad de centros de decisión: tres ministerios, ocho capitanías generales, un jefe operativo de Estado Mayor. Fue una fragmentación que había de resultar decisiva cuando el rey Juan Carlos quedó al frente del entramado y hubo de resolver la intentona del 23f. Como el mismo monarca me relató en julio de 1988, no faltaba voluntad insurreccional entre los principales mandos militares, sino acuerdo entre ellos. Resultó significativo que la pieza clave del levantamiento no perteneciera al vértice de la jerarquía, desempeñando el puesto secundario que le proporcionara el rey. Su legitimidad como golpista dependía de la proximidad a Juan Carlos. La frase pronunciada por Franco al ser asesinado Carrero, “no hay mal que por bien no venga”, adquirió así pleno sentido.
Otro tanto cabe decir de la absoluta personalización del poder en el plano político. A partir del estudio del sistema franquista, Juan J. Linz elaboró para el mismo la categoría de “régimen autoritario”. Lo curioso es que la conceptualización forjada por Linz resulta válida, y sin embargo encaja mal con el franquismo, justamente por la excepcionalidad de la posición del dictador. El régimen autoritario supone la existencia de un subsistema político de un pluralismo limitado, bajo el líder, susceptible de incorporar de modo activo distintas corrientes políticas y, llegado el caso, sentar los supuestos para el reemplazo del jefe supremo. El modelo del pri mexicano había de proporcionar el mejor ejemplo, y por ello los jóvenes posfranquistas de los años setenta acudieron allí para aprender, y de modo más consistente Fraga Iribarne propugnó esa transición limitada años antes. Solo que si Franco estaba siempre listo para aplastar a la oposición democrática, su concepto del mando le vetaba toda concesión al pluralismo. Las “familias del régimen” tuvieron un valor sociológico, pero Franco las consideró solo un vivero para elegir colaboradores según su propia voluntad. El ascenso a su lado de Carrero Blanco fue precisamente posible porque el almirante disimuló en todo momento su ansia de poder. El suyo constituyó el intento más logrado de poner en marcha una continuidad, a la sombra de un Juan Carlos forzosamente encadenado al franquismo. “Sin la muerte de Carrero, no estaríamos aquí”, explicó el monarca en la reunión citada de julio de 1988, ante las apelaciones de su interlocutor, Nicolás Sartorius, a la inexorabilidad del cambio histórico. Los jóvenes posfranquistas, con Adolfo Suárez a la cabeza, y con el inteligente asesoramiento de Torcuato Fernández Miranda, tuvieron que arriesgarse al salto sin red, instaurando un régimen democrático para mantenerse en el poder.
Otro mal que en definitiva tuvo consecuencias positivas fue la debilidad de una oposición democrática y obrera que desde muy pronto percibió que el cambio de régimen tenía como precondición una voluntad de entendimiento entre socialistas y demócratas de varia procedencia, catalanistas y nacionalistas vascos. El pce era de hecho realmente visible, y más aún gracias a su enlace con Comisiones Obreras, protagonistas de unas luchas reivindicativas que en los últimos diez años mejoraron sustancialmente el nivel de vida de los trabajadores. Desde 1956 habían dado el patrón para una acción coordinada contra el régimen con la consigna de “reconciliación nacional”, que seguirían aplicando hasta los años ochenta. En su contra, el pasado de la Guerra Civil contaba mucho, y el rechazo se veía fortalecido por la permanente presión anticomunista del régimen y por un entorno internacional, capitaneado por Washington, poco dispuesto a admitir la repetición del modelo italiano de protagonismo del pci. Así que participó en la carrera democrática, si bien en inferioridad desde la salida y bajo la impresión de que un fuerte pce sería un auténtico peligro de muerte para la transición. Por añadidura, como en 1812, 1868 y 1931, con la libertad llegó la crisis económica. El pce y Comisiones Obreras supieron sacrificarse al asumir las restricciones económicas impuestas en los Pactos de la Moncloa: la democracia fue salvada, al precio, sobre todo para el partido, de ver cómo desaparecía su condición anunciada de vanguardia de las reformas sociales. Su puesto fue ocupado por un psoe sumamente débil al principio. Con Felipe González a su cabeza, los nuevos grupos de dirigentes renovaron el partido, apoyándose más sobre unas siglas y una imagen favorable de la socialdemocracia en Europa que sobre una presencia limitada a Vizcaya y Asturias. Fue este un fenómeno compartido por otros grupos de oposición, cuyas direcciones históricas, a cuarenta años de la Guerra Civil, avalaron la legitimidad de la nueva democracia, sin interferir en la renovación. La excepción correspondió al pce, con una carga excesiva de veteranos, empezando por Pasionaria y el propio Carrillo, que produjo una obsolescencia política de los cuadros dirigentes, muchos de los cuales volvían con cuatro décadas de atraso ideológico a sus espaldas. Así paradójicamente la debilidad de fondo comunista favoreció un equilibrio de hecho, difícilmente esperable dada la primacía del pce en la etapa precedente, cuando este era en el lenguaje usual simplemente “el Partido”.
Una difícil construcción
La voluntad de entendimiento y la conciencia de fragilidad fueron dos de los pilares sobre los cuales se levantó el régimen democrático. A modo de soporte, la economía había sido un factor decisivo a la hora de ampliar la base social del cambio, a partir de una conciencia generalizada de los beneficios aportados por la progresiva integración económica en Europa. Los principales capitalistas no eran particularmente adictos a la democracia y temían que como en Portugal el fin de la dictadura abriese la puerta a fuertes presiones obreras, pero al mismo tiempo percibían que sin democracia el mercado europeo se hallaba comprometido. La inversión de la coyuntura en la segunda mitad de los setenta puso en peligro, sin embargo, la cohesión social alcanzada, y la amenaza solo se superó con un alto coste –en especial para el pce y Comisiones Obreras– mediante los Pactos de la Moncloa. Los trabajadores aceptaron una drástica regulación de salarios, gracias a la cual se controló una inflación galopante, a cambio del reconocimiento de derechos sociales. Igualmente hubo grandes concesiones por parte democrática en la Ley de Amnistía, que bloqueó todo castigo a los crímenes franquistas, a cambio de que se aplicara también a presos demócratas y sindicalistas. La fuerza residual del pasado régimen, centrada en el ejército, hacía de esa concesión una exigencia para evitar la puesta en marcha de un golpe de Estado. Y sobre todo contó la elaboración colectiva de una Constitución, cuyas insuficiencias y puntos ambiguos, como el título VIII sobre la organización del Estado y el papel del ejército, o la distinción entre una nación, la española, y las nacionalidades, se debían a las presiones contrapuestas de la opinión militar y de las organizaciones nacionalistas, sin que hasta el momento hayan influido en los factores de disconformidad que han ido surgiendo respecto de la Ley fundamental. La disposición adicional primera sobre el reconocimiento a los territorios forales históricos, sin quebrar la primacía de la Constitución, fue el mejor ejemplo de un espíritu de compromiso vinculado al rigor normativo, aun cuando lógicamente disgustara a los nacionalistas vascos. La solución permitió un encaje transitorio de los nacionalismos vasco y catalán en el orden constitucional, no exento de perturbaciones que llegan hasta el presente.
A pesar de todo, la fragilidad estaba ahí. El avance sustancial de los niveles salariales y de consumo logrados en el tardofranquismo se vio transitoriamente anulado, la democracia no trajo consigo el fin de eta, y tampoco de las violaciones recurrentes de derechos humanos por la policía y la Guardia Civil. Además el terrorismo vasco contribuía a la radicalización de la mentalidad anticonstitucional en amplios sectores del ejército. Estaba en proceso de disgregación ucd, el partido de Adolfo Suárez, que había servido de puente entre el franquismo reformista y el orden constitucional, destacados intelectuales hablaban de “desencanto”, e incluso el Rey se hacía eco del malestar y de la oposición militar a Suárez. “He dado una patada a la Corona, está en el aire y ya veremos dónde cae”, dijo Juan Carlos en la noche del 23f a su hijo, el entonces príncipe de Asturias. La polémica sigue sobre su comportamiento, y en especial sobre sus relaciones con el general Armada, pero lo cierto es que a fin de cuentas el Rey detuvo el golpe y la masiva respuesta en la calle de los españoles sirvió de plataforma a una consolidación democrática, culminada en la gran victoria electoral del psoe, el 27 de octubre de 1982. La entrada en un periodo de normalización ha hecho olvidar, sin embargo, el papel decisivo que desempeñó entonces el ministro de Defensa, Narcís Serra, quien puso en marcha discreta y eficazmente los cambios orgánicos y técnicos que hicieron del español un ejército más de la otan, y no un vivero de golpistas nostálgicos.
Los cuatro firmantes que ante las elecciones de 1982 siguen al Nobel Vicente Aleixandre en el manifiesto “Por el cambio cultural” en apoyo del psoe habían sido franquistas: Antonio Tovar, Laín Entralgo, Ruiz Giménez, Aranguren. Fue un zigzag que afectó a muchas trayectorias. En el plano cultural, el franquismo estaba agotado desde los movimientos universitarios de 1956, lo cual no significa que la intelligentsia encontrase un lugar satisfactorio ante las exigencias de cambio. Señas de identidad de Juan Goytisolo había sido el emblema de ese momento de insatisfacción. La adhesión al cambio político era inevitable, pero no dejó de experimentar desajustes por la distancia entre los sueños y la realidad; de ahí la epidemia transitoria del desencanto. Se reprodujo además un fenómeno ya presente en la primera mitad del siglo, y que había dado lugar al protagonismo y a la exaltación de Ortega: la pobreza del lenguaje político llevó a primera fila a los intelectuales, que cubrieron ese vacío. El papel desempeñado por El País y por Fernando Savater responde a esa situación. A pesar de todo, la libertad produjo sus frutos, tanto en la creación literaria como en el ensayo y en la producción cinematográfica. La carga acumulada desde los años sesenta, en autores y en temas, dio lugar a ese desarrollo. Y al igual que en la política, con el regreso de figuras destacadas de los años treinta (Tarradellas, Irujo, Pasionaria), la vuelta de escritores de la República (Alberti, Sender, Ayala) sirvió de puente para considerar el erial franquista un simple paréntesis, marcado además por la infamia del asesinato de García Lorca. No faltaron adaptaciones menos fáciles. La censura franquista había impuesto un complejo de restricciones a la expresión cultural, las cuales a su vez hicieron nacer un lenguaje de adecuación, cuya virtualidad desapareció con la libertad: obras como El tragaluz de Buero Vallejo o La prima Angélica de Carlos Saura quedaron ancladas en el tiempo anterior a la muerte de Franco.
En los espacios exteriores a la alta cultura, el fin del franquismo registró un grado mucho mayor de eco popular, si bien en algunas de sus manifestaciones fuera el simple reflejo de las frustraciones acumuladas. Tras cuatro décadas de censura eclesiástica, los hombres españoles tenían auténtica ansia de ver mujeres desnudas, y al mismo tiempo de reivindicar una virilidad enfrentada con el reto de la apertura moral y del impacto turístico. El “destape” y el “landismo” fueron la expresión del ajuste de la mentalidad machista tradicional al cambio. Pero las tensiones acumuladas propiciaron también un auténtico estallido, con la aparición de una contramoral no exenta de rasgos conservadores bajo la superficie. La forma, sin embargo, fue estridente. En el concurso pornográfico de la primera película de Almodóvar, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, a la reivindicación democrática de “elecciones generales” se opone la alternativa de “erecciones generales”. La movida madrileña fue la expresión más vibrante de esa ruptura en definitiva controlada. Como en los argumentos de Almodóvar, la suma de provocaciones a la moral tradicional no impedía la inevitable restauración final del orden.
Un reajuste similar fue alcanzado, incluso tras la incidencia de una depresión económica transitoria en los noventa, y a pesar de la presencia del terrorismo de eta, con las sucesivas perturbaciones en la trayectoria ascendente que corresponde a los gobiernos de Felipe González y de José María Aznar. El tema de la otan se resolvió según un procedimiento estrictamente democrático y las cuatro huelgas generales soportadas por el gobierno socialista fueron ante todo la prueba de que la democracia presidía asimismo las relaciones de trabajo. El único obstáculo al avance de la modernización general llegó del terrorismo de Estado, sirviéndose de los malos usos de la policía “social” y de la Guardia Civil bajo el franquismo, y que con la sucesión de crímenes de los gal contra eta comprometió seriamente al Estado de derecho. Dio lugar además a un proceso de degradación moral, justificando los crímenes por razón de Estado, que alcanzó a demócratas por encima de toda sospecha. El descubrimiento de la trama y su fracaso técnico acabaron por fortuna con el episodio. Lo que venía también del pasado, y que no solo permaneció como rasgo indeleble de la política española en su relación con la economía, fue la corrupción.
Epílogo. De Pangloss a Casandra
Los atentados del 11 de marzo de 2004 pusieron a prueba tanto la capacidad de la sociedad española para asumir serenamente el dolor, como la escasa preparación de las élites para entender y explicar el terrorismo islámico. De Juan Goytisolo al nuevo jefe de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se sucedieron los eximentes y los llamamientos a no asociar lo ocurrido con el yihadismo. “Pueden arder las mezquitas”, me decía el responsable de opinión en un conocido diario. Más bien ardió la fama del expresidente Aznar, por la insistencia en cargar a eta con la culpa y por la política exterior al lado de Bush. De nuevo hubo suerte en lo esencial: los expertos en información y una policía especializada impidieron desde entonces nuevos golpes yihadistas.
El boom económico parecía imparable, sin percibir casi nadie que la burbuja del ladrillo recordaba a escala reducida la dinámica de la crisis del 29. De momento Zapatero acertaba al recoger el mensaje social de la modernización, y las leyes sobre el aborto y el matrimonio homosexual, desbordando a otras socialdemocracias europeas, generaron un halo de entusiasmo en torno a su figura: el “¡Viva Zapatero!” difundido en Italia. Solo que en los problemas graves sus decisiones debían más a la confianza en sí mismo que al análisis, con el riesgo de producir solo fuegos artificiales, caso de la Alianza de Civilizaciones, o problemas políticos insolubles, caso de la negociación con eta, zanjada finalmente por la intransigencia de la propia dirección etarra. La eficacia policial y la colaboración con Francia resolvieron entonces el problema al margen de las iniciativas arbitristas del presidente.
Sobre todo Zapatero se dejó llevar por el optimismo de un cuento de la lechera, según el cual, a estas alturas, el pib español habría superado el de países como Alemania y Francia. Por eso tuvo que prohibir en 2008 al partido y a medios afines incluso pronunciar la palabra maldita: crisis. En el debate electoral de ese año, el ministro Solbes dio una lección de eficacia propagandística y de encubrimiento de la realidad. Tampoco las críticas del pp ayudaron mucho, porque en definitiva los suyos participaban del boom del ladrillo y de la corrupción, la cual –como probó un artículo magistral publicado en esta revista, “Esto funciona así” de Fernando Jiménez y Vicente Carbona– envolvió a los dos partidos en los niveles autonómico y local. Y al pp en su centro de poder, sin que debamos olvidar los ere. El descenso a los infiernos resultó inevitable, con los indignados como portavoces de una justificada repulsa al vigente modo de hacer política, si bien una vez más la sociedad española, en medio de un haz de crisis –económica, política, territorial–, parece dispuesta a remontar. Entramos, no obstante, en el terreno de las profecías. ~
Antonio Elorza es ensayista, historiador y catedrático de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Su libro más reciente es 'Un juego de tronos castizo. Godoy y Napoleón: una agónica lucha por el poder' (Alianza Editorial, 2023).