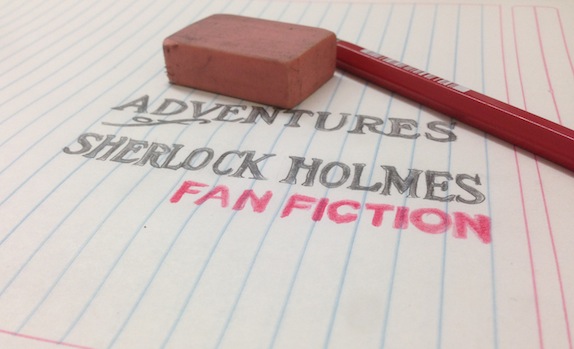El doctor abre la puerta. Extraña, por los amaneramientos en sus comunicaciones y los réditos que uno imagina le habrá entregado una vida tan como la suya, que no tenga ayudante; un mayordomo o ama de llaves, una persona a su servicio en general. Sería, además, consecuente con ciertos rasgos suyos: el modo de mirar sin convicción, las extrañas pantuflas, el gesto afectado pero al mismo tiempo cordial. Pero no lo tiene. Él mismo abre la puerta. Él mismo se presenta, recuerda la cita concertada con anticipación y, con una impaciencia cordial que porta como distintivo de otra época, una de garbo y suficiencia, me hace pasar a la sala de estar de su búngalo de retirado.
Como cualquier otro entrevistador en mi lugar, busco en las paredes y en los estantes mementos de aquel tiempo, de sus años en activo, objetos que recuerden a su famoso asociado, pero no hay nada. Las paredes carecen de ornato; hay dos libreros: uno que aloja dos macetas con enredaderas lánguidas, una taza con una cuchara dentro, otra maceta llena de tierra y algunas envolturas plásticas. El otro contiene en sus repisas altas varias colecciones de revistas, un vademécum años desfasado, anuarios, manuales y demás parafernalia propia de un doctor en medicina. Pocos efectos más. Papeles, sobres, la utilería de la desidia.
“No tolero los mosquitos…”, dice mientras camina delante de mí. Va directo a la cocina. Obvia, la cocina: platos que parecen pequeñas incrustaciones de porcelana en un asteroide de mugre; envases de cartón, basura varia, cochambre. “¿Perdón?”, respondo. “Los mosquitos, sabe, esos insectos infames. Pues no los tolero”. La disonancia entre la expectativa y el personaje actual se repetirá a lo largo de toda la tarde. Entrevistador de profesión, pero ante todo fanático: es para mí demoledora.
Ya sale de la cocina y es la primera vez que puedo mirarlo con claridad:
Ha pasado el tiempo, ni como ocultarlo. El famoso doctor no está en piyama pero podría estarlo: usa unas bermudas largas y percudidas que pertenecieron seguramente a un viejo atuendo de explorador; las sandalias son al mismo tiempo pantuflas y parecen estar hechas de piel; debajo de la bata, una camisa a cuadros, que no está hecha de seda pero el maltrato y la vejez de las fibras la adelgaza y la vuelve casi translúcida. Una mano alojada entre el resorte de la bermuda y la barriga; la otra sostiene un vaso alto rebosante de gin tonic.
Se queda quieto, como si supiera cuál es su función: mostrarse y ser escrutado por los extraños que le solicitan una audiencia. “Entiendo que vienes a lo mismo que los otros…”, dice, y se desploma en un sillón igual de osteoporoso. Su voz, un hálito de alcohólico. La frase la deja ambigua, no es un final sino una pausa larga.
“Doctor, me gustaría preguntarle por el primer encuentro con…”. No puedo terminar porque ya está hablando de nuevo de mosquitos, sobre la diferencia entre los mosquitos de Afganistán y la India y los mosquitos acá. Parece tener una teoría muy bien pensada sobre la intencionalidad de sus picaduras, sobre lo deliberado de sus molestias. Lo dejo hablar, y aprovecho para tomar nota de los alrededores.
Es lamentable el estado del living de este condominio. Los muebles bien pudo haberlos hallado en alguna cochera. No guardan, sin embargo, el embrugo vintage de haber sido el mobiliario victoriano de Baker Street: estos simplemente son feos y viejos. El estado de las cortinas se asemeja al de las bermudas: percudidas y manchadas. La humedad del ambiente hace un poco más penetrante el olor a orina que despide algo en el entorno. Huele a jubilación y a demencia senil. Huele a nostalgia por aquellos tiempos.
“Doctor, lo interrumpo para considerar con usted la influencia que su cercanía con un practicante de la deducción…”
De nuevo, mi pregunta queda inconclusa porque el doctor ha decidido hablar ya no de moscos, sino de abejas. Esta vez, lo escucho con un poco más de atención, sabedor de que la apicultura fue uno de los pasatiempos finales de su aventajado compañero. Ante tan evidentes muestras de desorden mental es necio fingir interés y atención: divaga y balbucea. El vaso de ginebra suda sobre la mesa, calculo que habrá tomado unos tres o cuatro tragos breves, no más. Quizá está cansado, el doctor. No tiene sentido lo que dice. No me está dando nada. “Las abejas son partículas elementales… son propiedades curativas… carajo… abejas”, dijo en algún momento. Es el doctor, el famoso doctor Watson, sobreviviente y cercano, pero aún así, es desesperante escuchar incoherencias en una sala olor a meados cuando se supone que tendría que estar atestiguando las confidencias de los más célebres equipos de detectives de la historia.
Después de varias frases y silencios, de mirar los dos como la tarde borra los detalles del paisaje; después de un vaso más de ginebra que vuelve a quedar sudando sobre la mesa de centro, el doctor por fin dijo lo único aprovechable de toda la tarde.
Sin que mediara pregunta –ya había yo perdido la esperanza, y además la garganta se me fue secando nomás de ver esa ginebra ahí aguandose y el doctor que no ofreció nada– él sólo comenzó a decir.
“Siempre supo que yo era el brillante, el verdadero detective, el articulado de los dos. Brillante, pero dejado. Su gran habilidad era la manipulación, el muy cabrón. Si entiendo bien, eso es a lo que vienes. A lo que vienen tus amigos, tus colegas, eso quieren saber. Echar una piedra al pozo de mi resentimiento y escuchar qué tanto tarda en tocar fondo. Pues eso. Siempre supo. Lo sabíamos los dos. Lo saben tus amigos que vienen a estar zumbando en las orejas, esos mosquitos. Esos mosquitos de piedra… Elemental esto, elemental esto otro… La petulancia… la condescendencia…” Este monólogo duró más o menos quince minutos. Quince minutos de incoherencia creciente. Quince minutos de palabrotas y manoteos. Terminó hablando, nuevamente, de abejas.
Anochecía, la visita había servido de muy poco. Tenía el párrafo anterior, el ridículo, el desvalijado presente de un héroe del pasado, nada más. Es regla tácita que en este periodismo nada se desperdicie, pero francamente me parece que este fue un plato muy pellejudo. No se callaba, el doctor. Finalmente, a manera de despedida, no pude evitar intervenir.
“Doctor, usted era un caballero, un figurín, ¿qué le pasó?”
Detuvo su soliloquio salivante, me miró y no queda duda que el tren dejó esta estación hace mucho tiempo.
(ciudad de México, 1980) es ensayista y traductor.