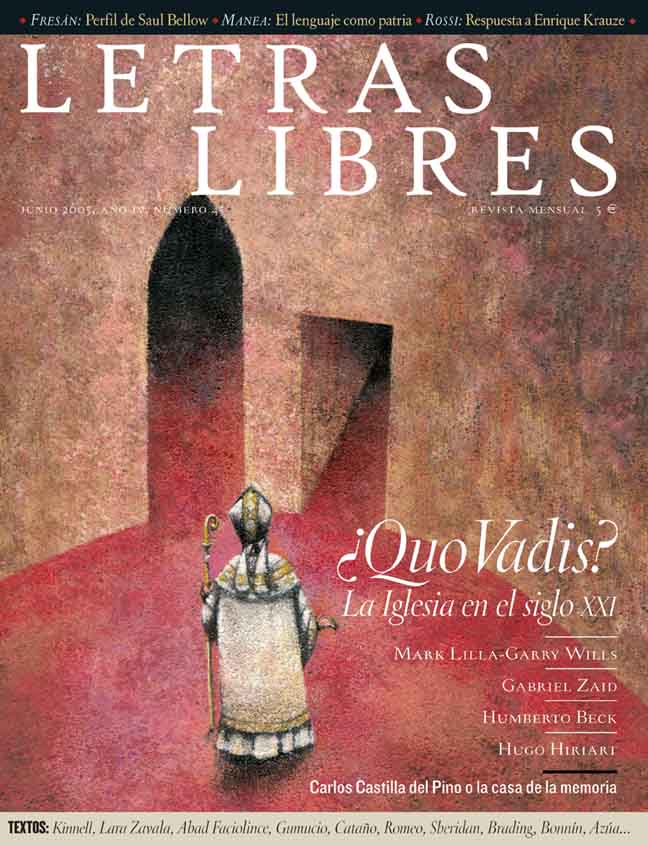¿Por qué un género que nació en las fábricas de habanos de Cuba a fines del siglo XIX puede seducir audiencias en la República Checa, Líbano, Indonesia, Dubai, Rusia y, desde luego, también en Los Ángeles?
La telenovela latinoamericana se ha convertido en un producto expuesto no sólo a más de cuatrocientos millones de televidentes de Centro y Sudamérica, sino también a un mercado mundial, mucho más vasto, que abarca varios continentes, distintos ámbitos culturales y esferas lingüísticas muy disímiles.
Se trata de un paradójico resultado global, si se considera que la telenovela es, en cierto modo, un subproducto de la Revolución Cubana.
A partir de 1959, muchos productores, directores, actores y guionistas de la isla emigraron a Venezuela, desde donde transformaron la hasta entonces provinciana y candorosa televisión local en una formidable fábrica de telenovelas de exportación.
Muy pronto, otros países, productores tradicionales de entretenimiento de habla hispana, como México y Argentina, copiaron el modelo. Desde los años setenta, Brasil —otra área lingüística, con 160 millones de habitantes— se convirtió en la otra gran potencia productora de este exitoso género.
A fines del siglo XIX, todavía bajo dominio colonial español, los incipientes gremios de la industria del cigarro habano lograron una llamativa reivindicación para sus miles de afiliados de ambos sexos: el “lector de tabaco”.
Se llamaba así al trabajador capaz de leer y quien, durante las largas horas de tediosa manufactura de los habanos, ocupaba un estrado en la factoría. Desde allí leía novelas por entregas a sus compañeros de trabajo.
Casi todas eran obras del realismo social europeo, traducidas al español: Los miserables, de Victor Hugo, por ejemplo, así como las novelas de Honoré de Balzac, Charles Dickens y Alejandro Dumas, padre e hijo. Según los entendidos, fue así cómo se forjó un gusto popular por las novelas por entregas que habría de prosperar luego en el resto del continente.
El melodrama por entregas definió la forma y contenidos de un género radiofónico que muy pronto cundió en toda América Latina. Muy pronto se conoció en toda la región con el nombre de “radioculebrón”, en alusión a su tendencia a alargarse indefinidamente de acuerdo al éxito alcanzado.
Con la llegada de la televisión, fue sólo cuestión de tiempo que la “radionovela” recurriese a las imágenes. Había nacido la telenovela latinoamericana.
De hecho, aún hoy buena parte del repertorio radiofónico de los años cuarenta y cincuenta es objeto de anacrónicos remakes destinados a la televisión.
Si la novela por entregas, o feuilleton, llegó a ser, en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX, el género masivo propio del proceso de urbanización intensiva que siguió a la Revolución Industrial, la telenovela vendría a ser el género que traduce las tensiones de los procesos de acelerada “urbanización-sin-desarrollo”, tan característicos de América Latina a lo largo del siglo XX.
No es una banalización afirmar que casi todas las telenovelas narran la peripecia de una madre y su hijo en la gran ciudad y del derecho que tienen a heredar un considerable patrimonio usurpado: el tema obsesivo de la telenovela es, al fin y al cabo, el de cómo salir de la pobreza.
Un cambio repentino y azaroso de la suerte económica de las heroínas es el recurso argumental más frecuente en la telenovela. Y también el más satirizado por las élites intelectuales latinoamericanas. Sin embargo, en él parece estar la clave del éxito de la telenovela, no sólo en Latinoamérica, sino también en las antiguas repúblicas socialistas del Este europeo o en Indonesia, donde los culebrones venezolanos provocan furor desde hace décadas. El tema de la movilidad social de la mujer en sociedades poco institucionalizadas, o camino a institucionalizarse, alimenta las tramas favoritas del culebrón.
Llamativamente, la telenovela latinoamericana rara vez narra la historia de cómo se funda y prospera un emporio familiar: la fortuna familiar ya está allí cuando comienza la historia. La telenovela se limita a narrar cómo alguien recupera un patrimonio del que fue despojado. Ese alguien invariablemente es una mujer.
El marcado interés de la telenovela por las herencias subraya un valor otorgado en casi toda América Latina al derecho sucesoral, tanto en la ficción como en la vida real, como manera de acceder a la riqueza personal. Por ello, quizá, en las telenovelas más exitosas, la pregunta no es “¿Quién mató a Fulana?” sino “¿Quién es el verdadero padre de Fulana?” Otra pregunta, igualmente importante, es: “¿Podrá probarlo?”
Es descomunal la porción de los hogares del continente que vive bajo la llamada línea de pobreza y donde el jefe del hogar es una madre soltera. La obsesión de la telenovela por rastrear una figura paterna —de la protagonista y/o de su hijo abandonado— resulta, en ese contexto, sumamente sugestiva.
Con sugestiva frecuencia, la telenovela comienza con el relato del despojo de que es objeto una mujer, que, en lo sucesivo, deberá vivir, por designio de los guionistas, en la pobreza más extrema hasta que un hecho azariento y redentor imprima un vuelco a su situación.
El investigador Bernardo Kliksberg, experto del bid en la problemática de la pobreza latinoamericana, menciona cifras del Banco Mundial, del PNUD y de su propia unidad de investigación cuando afirma que en América Latina la pobreza en el mundo “tiene cara de mujer”.
La telenovela latinoamericana refleja, en la mayoría los casos, un conjunto de representaciones —falsas y descaminadoras, y quizá por eso mismo sumamente atractivas— en torno a la mujer y su lugar en una sociedad cuyos problemas primordiales son la pobreza y la exclusión social.
Incluso muchas telenovelas que, en apariencia, intentan remozar formalmente el género, recurriendo al humor o indagando en situaciones que reflejen más cabalmente la realidad latinoamericana actual, no hacen sino reforzar falsas aunque reconfortantes ideas acerca de la creación de riqueza, la redistribución del producto social y el imperio de la ley.
No cuesta mucho advertir que la pobreza y la indefensión social se repiten, con extraordinaria semejanza, en otras sociedades, geográficamente alejadas de América Latina. Se trata de sociedades donde una fragilidad institucional parecida a la de los países latinoamericanos, y muy parecidas “inequidades relativas al género”, afectan a la mujer y al niño.
Esto explicaría el extraordinario éxito que, por ejemplo, la telenovela mexicana Los ricos también lloran (1979) alcanzó en la antigua Unión Soviética, o el entusiasmo del público televidente que, en Indonesia y Turquía, se hizo adicto a la exitosa telenovela colombiana Betty la fea (2000).
Las vicisitudes de la heroína de telenovela suelen llevarla a la corte y, con suma frecuencia, también a la cárcel. Es en este “trecho” del prolongado argumento —el momento en que la chica es llevada a un tribunal— cuando se advierten, con mayor nitidez, las razones de la enorme empatía cultural con que la telenovela es vista por tantos y tan diversos auditorios del planeta.
La chica no sólo es una madre soltera, iletrada y con evidentes desventajas para ingresar al mercado del trabajo. Debe enfrentar, también, otra vicisitud: la que depara un sistema judicial degradado y corrupto.
No es casual que en América Latina no haya prosperado ningún género de entretenimiento comparable al courtroom drama anglosajón. Este último requiere de un correlato argumental inexistente aún hoy en la mayoría de los países latinoamericanos: un sistema judicial independiente, confiable y funcional.
A falta de él, es en torno al parentesco —un “cemento” social inmemorialmente más antiguo que el matrimonio civil— que se construyen otros valores y antivalores, otros “relatos”, o “mitos”, casi siempre de remoto origen arcaico y tribal.
La pervivencia de esos valores y dramas traduce, en la aparente “posmodernidad” de sus megalópolis, el poco exitoso resultado histórico que es América Latina.
Así, el clan, la virginidad, el chamanismo, las mancias, el providencialismo, el caudillismo y los crímenes de honor son parte esencial de las tramas de la telenovela. En la telenovela, la siempre tardía administración de justicia cumple, en rigor, la función de la autoridad del rey en el cuento de hadas. Interviene, cuando ya las cifras de rating no pueden caer más, para otorgar la gracia de una riqueza repentina y restituir un “orden” alterado.
Para muchos estudiosos, es esto último —y no la componente romántica, amorosa, de su story-line— lo que confiere a la telenovela su compensatoria fantasía en torno a lo social.
Se ha dicho que la telenovela es un avatar del mito populista del Estado providencial y benefactor. Quizá convenga más decir que el Estado populista es sólo una de las metáforas de la telenovela, y no al revés.
Lo cierto es que, si bien la telenovela logra a menudo objetivar el tipo de problema que aqueja a la sociedad que le da origen, las “soluciones” que ofrece son candorosamente tan falsas como el cielo redistributivo que promete el populismo.
Visto todo así, no debería resultar un misterio el que la telenovela latinoamericana apele exitosamente a las representaciones que se hacen del mundo y sus leyes otras sociedades, geográficamente apartadas, distintas en pasado histórico, religión e idioma, pero tan fallidas y desarticuladas como Latinoamérica.
A pesar de la barrera del idioma —vencida por el doblaje—, una televidente rumana, bielorrusa o indonesia encuentra sumamente inteligibles y familiares las leyes de composición y los valores patriarcales que rigen los relatos de amores contrariados, marginalidad social y repentino y azaroso ascenso social que la telenovela despliega ante sus ojos. –
(Caracas, 1951) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Oil story (Tusquets, 2023).