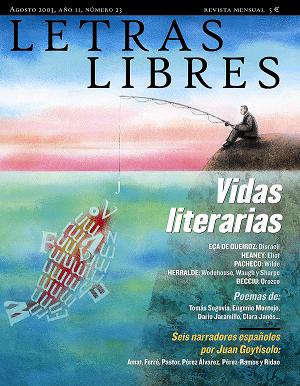La mujer emitió un grito sordo al despertarse. Se palpóempavorecida la cara, y el sudor frío seguía allí. Le palpitaba la yugular con un estruendo sañudo que ella sola percibía. Al cabo, suspiró hondo, e intentó calmarse mirando en derredor. Como siempre, la lucecita expandía su bermellón desde el cristal esmerilado, alrededor de la venerada imagen de la Santísima Virgen de Covadonga. ¿Por qué no iba a refulgir la piedad de la manera acostumbrada? Aquélla era una noche como las demás noches. La serenidad reposaba quieta, con casero trasluz; y la insomne fue reconociendo el aposento y el orden habituales que ella misma había establecido muchos años atrás. Inmovilidad de lo más seguro en lo más seguro. ¿Se trataría de la pura fatalidad del mal sueño? O acaso su indisposición era sólo fruto del esfuerzo por incorporarse en la cama, por asegurarse una y otra vez de que todo lo soñado no habían sido sino extravíos de malas digestiones, de incómodas posturas, o de holgazanes sirvientes, de esos que dilatan sin atención el precioso tiempo, y dejan pasar la nocturna infusión de manzanilla cuando y como ella les tiene estipulado. Algo de todo eso, o todo a la vez, habría engendrado ahora ese regusto arenoso del sueño interrumpido, con su vulgar transpiración congelada en las sienes y el cuello, y con el desabrido fruto de tantas y tan graves responsabilidades de Primera Dama.
Pero no. Seguramente las cosas se remontaban a otro origen. A otro muy distinto. Sin embargo, no iba ahora a despertar a su marido, tendido allí a su lado, para engolfarse con él por vericuetos oníricos que también acabarían por hurtarle el sueño a traición. Había creído entender que, mañana antes de amanecer, todos los varones de Palacio se iban de caza, con su yerno Cristóbal incluido. ¡Pues más a mi favor! Mejor callarse ahora todas estas cosas, y dejar que Paco descansara allí, junto a ella, que bien merecido se lo tiene.
Y es que en el mismo enfrente de aquel amenazador duermevela estaba aquello, como una repelente y blanquecina babosa sobre el enlosado suelo de las Reverendas Madres Salesas. Eran tiempos de Misa diaria (en eso la Señora no había mudado devoción, ni la mudaría nunca) y caliente sopicaldo que entona, servido siempre a las niñas antes de empezar las clases. Claro, para cumplir cuanto es preceptivo antes de comulgar, las discentes habían de permanecer en ayunas desde el inicio de la noche anterior, y rezar con unción las oraciones imperativas para recibir como se debe el Cuerpo mismo de Cristo. Por aquellas paredes húmedas, ornadas de figuras de Santos y de Cuadros de las Estaciones del Señor camino del Gólgota, escarnecido y mofado ante el suplicio de la Cruz, se arracimaban pasadas y futuras matronas que… Bueno, lo cierto y verdad es que a estas alturas la Señora ya había perdido la cuenta. Por ejemplo, la pequeña de los Alvargonzález-Vicuña había fallecido hacía dos o tres años. Al Funeral no había asistido ella en persona; pero el pésame de la Casa Civil de su Excelencia el Jefe del Estado habría adornado con funeraria pompa la pirámide de condolencias recogidas y ordenadas en aquel lance. Acudir en persona hasta el mismo Oviedo no era propio. La vida había dado muchas vueltas. Que se lo pregunten a Paco, por si abrigaban dudas.
Y es que, casamenteras por fina carambola, las sempiternas y ubicuas Reverendas Madres Salesas preparan a sus pupilas a bien matrimoniar y a bien morir. De lo segundo sólo un poco, porque, así expresado, resulta muy rudo y muy fúnebre. A veces alguna piadosa alumna profesa los santos votos, pero ellas nunca insisten en ese monjil apostolado; no insisten con estas niñas: las de los Alvargonzález-Vicuña, las de los Gafiredo-Castañón, las de los Guisasola-Pire, las de… Estas familias no pondrían reparos a que, de Pascuas a lejanísimas Pascuas sin señalar aún, esta o aquella Superiora de la Orden, o Superiora de otras Superioras, llevase quizá sus apellidos con la prestancia debida. Mas un invisible muro se rompería en mil pedazos, si por casualidad sospecharan que aquel reputado Colegio de las Madres Salesas podía convertirse en un obstáculo para enlaces conyugales y reencuentros de sangres ostentadoras de hidalguía. Minas, bosques, fincas, talleres del hierro y del carbón, acerías que ya se abren al universo mundo por agentes financieros y vías marítimas, por voluntades de prosperidad silenciosa, en consejos fiduciarios, en asociaciones de renta fija, en inversiones en cartera… todo se apaña desde solariegas casonas de los otrora encomenderos y adelantados, a veces entre emplumados salvajes que no conocían a Cristo. Más minas, y más talleres manufactureros en el ímpetu industrial de los electos próceres.
¿Y Carmina Polo? Los Polo… quizás no gozan ahora de su mejor momento, en estos años de intempestivas fortunas; y a ésta —había repetido siempre su madre ya difunta— hemos de casarla bien. Las esperanzas pueden frustrarse por un capricho de tocas, almidones, almíbares, dulces, y confites salesos. Las sabias monjitas enseñan. Sólo enseñan; pero nosotros casamos.
Y ahora aquella babosa blancuzca, pegajosa, otra vez, agigantándose. La mujer da un respingo, y cierra los ojos con malsana resignación. Aquella visión obstinada tiene que desaparecer. […]
El vulgo cabrón no comprenderá nunca que la lustración (¡no ilustración!) de la cara pueda ahuyentar en una dama adulta aquellas diminutas hostias salesas, ni que consiga reedificar la propia e intransferible infancia sobre un salomónico baldaquino, y todo mientras la madama se contempla absorta en el espejo. Ya está. Tampoco entendería —eso aún menos— que sus apremios interiores, su comercio callado de licores, humores, excreciones y líquidos, sean del todo diferentes a los suyos. Ellos mean, para qué andarse con rodeos o perífrasis; mas Doña Carmen Polo de Franco no lo hace, sino que atiende a vejiga y uréteres, esos músculos de fibra blanca y lisa, con el ademán distraído de quien, sólo por un momento, deja de ser quien es y como es.
Se acuerda ahora: las Reverendas Madres Salesas, en las excursiones mensuales a pie hasta las Iglesias de Santa María del Naranco y de San Miguel de Lillo, joyas del prerrománico asturiano, siempre apostaban a dos monjitas sonrientes y fofas a un lado discreto del camino de tierra. Y entonces la Madre Gúdula entonaba a media voz:
—Si alguna quiere recoger flores, por allí arriba está bien. ¡Las demás ya esperamos, así que tranquilas!
Y eso era todo.
O sea, mucho, para las consignas del alma adulta y su celosía constante de clasificaciones. ¿Cuántas veces había recogido flores la Señora en esta vida natural? ¿Cuántas en aquel reservado quiosco del Palacio del Pardo, entre ambarinas cristalerías y dorados grifos, siempre a la tenue luz de una lámpara de intimidad rojiza? Bah, eso qué importa. La higiene secreta, por más gestos que la acompañen en su liturgia delicada, no es sino el condicionado reflejo del que se limpia los labios con una servilleta almidonada tras haber depuesto cuchillo y tenedor. El vulgo lo ignora y lo ignorará todo. No tiene clase. ¡Es sentencia sacramental de Oviedo!
Y ahora cumple enjuagarse y secarse un poco, porque la humedad adherida al vello no… pero ¿a quién debo yo todas estas explicaciones? ¡Estaría bueno…! De toda evidencia, el sueño me ha dejado un poco trastornada, ya no sé si hablo sola, o si tengo que rendirle cuentas a alguna ubicua Madre Gúdula que me ordene recoger hostias consagradas del santo suelo por toda la eternidad. Si se trata de una mala digestión, la culpa bien la tiene la servidumbre palaciega que preparó la cena frugal de todas las noches —caldo de gallina, tortilla francesa jugosa, y unas natillas caseras—, y luego no me sirvió a tiempo la infusión de manzanilla. O se pasan o no llegan; y si no estoy yo encima a Paco me lo trastornan con sus inventos y sus horarios sin orden.
Doña Carmen Polo hace ahora memoria mientras aprieta en la mano un sedoso papel: ¿a quién le correspondía hoy el servicio de cena? No es que pierda facultades de memoria, claro que no; es que no se puede bajar la guardia ni un momento; y la lista de la distribución del personal según los días de la semana la guarda siempre la Azafata Mayor, después de que yo la haya aprobado. A Paco se lo comen entre cacerías y temporadas de salmón. Allí le quieren tener a tiro para sus negocios y chanchullos, como el falso de Cristóbal. La verdad, tampoco lo de ser Marqués de Villaverde o Villaazul es haber puesto una pica en Flandes, y menos si andaba como andaba, a salto de mata, con una mano delante y otra detrás; y a Carmencita no le ha hecho ningún favor, porque ella bien podía haber escogido lo que quisiera. ¡Pues no había pocos moscones por aquí! Y otros que no eran tan moscones, y que… Vale más dejarlo. Dios nuestro Señor nos ha mandado esa cruz, y hay que resignarse. Y a Paco bien se lo tengo advertido… Bailarle el agua hasta que le atontan, colgado del anzuelo, y a él con la caña, como si no supiera de sobra la gente entendida que, ya pescados, los salmones a veces rebrincan hasta tirar al agua al pescador, y se dan casos en que hasta aguantan vivos casi una hora en la orilla entre coletazos y boqueadas. En tiempos, Papapolo había sido campeón de pesca patricia —salmón y trucha asalmonada—, allá por los vericuetos bravíos del Sella, entre Cangas de Onís y Arriondas; y una vez habían ido todas las amigas con aquellos deportistas natos que sabían el nombre de cada picacho de los Picos de Europa, y, sobre todo, conocían los mejores atajos para subir hasta la cumbre del Sueve, y contemplar desde allí a los asturcones retozando por aquellos riscos y pastos de esmeralda.
Doña Carmen Polo no deja de hacer memoria, y parece dividirse en dos mitades, suspensa como está con el papelillo sedoso en la mano, en el juego alelado de quien estrujase un poco una servilleta, allí, tan cerca del bajo vientre descubierto a la luz rojiza de su íntima privanza. Sí, todo esto de la pesca debió pasar antes de conocer a Paco o muy poco después, porque fue por aquel verano en que hablaban tanto de la Guerra Europea y nosotras… El papel sedoso parece dilatarse en el tiempo hasta llegar a las trincheras del Marne y de esos nombres tan difíciles que Papapolo dominaba con tanta soltura entre los contertulios andarines. Lástima que los alemanes siempre pierdan, porque son un pueblo trabajador, y allí el obrero sólo anda a sus cosas… La Señora suspira con la imprevista evocación del tiempo ido; y, entre guerras y asturcones, se promete incluir a su padre, a Don Felipe Polo, en sus intenciones personales de la Santa Misa de mañana por la mañana. Sin falta, con que se lo indique al capellán basta y sobra, aunque anda un poco teniente el hombre. Sí, sin falta…
Y sin falta la Señora suspira otra vez, busca, busca, busca, rebusca y… ¡no encuentra! ¡No encuentra lo que es de ley que toda mujer encuentre antes y después de recoger flores! ¡¿Cómo es posible?! Aún tengo la cabeza en su sitio, y conservo hasta la hostia minúscula de la Madre Gúdula en la memoria entre las pesadillas. ¡Qué locura! Claro, como esta figuración que, si se cuenta, no se cree. ¿Cómo va a creerse? Por aquí tiene que estar. ¡Luz, más luz…! Pero, Dios mío, ¡esto es para volverse loca de un síncope! ¿Qué me está pasando a mí? Eso no se quita y se pone cuando una quiere, ni se borra como un dibujo a lápiz sobre el papel. Parece cosa de brujería. Es pecado creer en eso, ya lo sé. ¡Tiene que estar aquí y no está en donde estaba! Pero… ¿a dónde puede haber ido a parar él solo? Ni el Padre Confesor de las Salesas me preguntaba a mí “¿Te tocas?”, como hacía siempre con Marina Tazones, la de los Guisasola-Pire, y luego ella nos lo contaba en el recreo a nosotras como un gran secreto; y yo no entendía ni jota de lo que hablaba la infeliz. Creo que se casó con un tarambana, y al poco murió de tisis… Él no, ella. ¿O fue el marido…?
Doña Carmen de Polo, convulsa, estupefacta por insólitos pavores, bañada por un sudor más frío aún que el otro, por un sudor aniquilador, capa tras capa de diluvio y catástrofe, enciende temblando los lamparones de pedestal mitológico, esos dos faros que flanquean el espejo principal, el de cuerpo entero que ella siempre emplea para contemplarse hasta el último pliegue del vestido. Mas el gran espejo no le sirve de gran cosa en aquella postura erecta; de modo que la mujer se echa otra vez las manos ávidas al bajo vientre; se roza desesperada con las uñas, se rasca buscando la sombra de un vello, de un atisbo, sombra o amago genital que la confortara por un segundo, sólo por un segundo; luego traga saliva, se santigua e inclina la cabeza en una postura de contorsionista de la que ella misma no se hubiera creído capaz. Por pudor, por dignidad, por inusitado peligro de torceduras, esguinces, luxaciones. Parecería que quiere romperse el cuello en una exploración total que escudriñase la última intimidad genital de su ser hasta la misma raíz. Que consiguiera mirarlo todo desde adentro.
Pero todo esfuerzo resulta vano.
Aquello que sólo está para hacer pis, aquello con que recogía flores salesas camino de Santa María del Naranco y de San Miguel de Lillo, joyas del prerrománico asturiano, aquello merced a lo cual Don Felipe Polo (de los Polos de Oviedo, entendámonos; no de los Polos de Las Quimbambas) supo un feliz día que por esta vez contaba con niña y no con el hijo varón que tanto anhelaba, aquello… aquello había desaparecido. ¡Desaparecido: así como suena! Sin más. Sin más y sin menos. Y desaparecido sin dejar el menor rastro.
La mujer traga otra vez saliva; y ahora la encuentra pastosa, repugnante, inverso bolo alimenticio que es destemplanza de todo el ser. Recita en voz alta lo que es posible y lo que es imposible en este mundo sublunar, una lista cualquiera, la primera que le viene a la cabeza y que robustece su esperanza de dama racional que conoce las cuatro operaciones aritméticas y gusta de entrar bajo palio en los templos. Después intenta cerciorarse de mil maneras de que, en verdad, ya se ha despertado hace tiempo, y de que ha descendido de aquella monumental cama. Incluso había recordado —¡claro que sí!— lo incómodo de las vetustas costumbres de aquel aparato principesco que ella había modificado un poco. Ahora se pellizca el mentón; se dice a sí misma que en el sueño no se recogen flores. Alza la voz coruja y familiar de siempre para poder oírselo, y no le cabe duda: ella sí que ha recogido flores ahora mismo, allí, allí al lado. Dobla y desdobla mil veces el papelito sedoso; sabe que aquel papelito sedoso, ya empapado de sudor frío, se constituye en prenda y valedor de cuanto ella afirmaría ante cualquier tribunal (¡tiene que haberlos!) que supiera para qué las madamas toman esos papelitos sedosos en la mano; y al fin se sienta desamparada sobre un taburete pintado de blanco con incrustaciones gris perla. Es la desolación, la pávida frontera entre el ser y el no-ser.
La mujer nota que no puede contener las lágrimas. […] ~