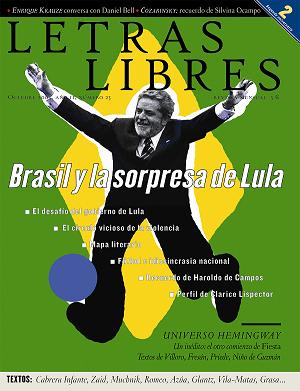Unos años después de la muerte de Ernest Hemingway, se encontraron veinte kilos de manuscritos almacenados en la bóveda de un banco cubano. Aparte de algunas piezas de ficción, entre lo más valioso del hallazgo destacaban varios documentos personales. Uno de éstos era la larga carta —diez páginas— que Scott Fitzgerald le dirigió en 1926, en la que analizaba minuciosamente la novela que Hemingway se aprestaba a publicar ese mismo año: Siempre sale el sol (The sun also rises, más conocida como Fiesta, título que se eligió para su edición inglesa). Aquel verano ambos pasaban la temporada en Juan-les-Pins, un hermoso balneario de la Riviera francesa, y Hemingway le había dado una copia de los originales para que le hiciera comentarios y sugerencias.
A los 27 años, Hemingway era un escritor desconocido que luchaba por abrirse camino, mientras que Fitzgerald se había establecido como un autor de éxito. Éste contaba ya con tres novelas y dos colecciones de narrativa breve. Asimismo, sus cuentos eran adquiridos a precio de oro por las revistas más populares de la era del jazz. Hemingway, por el contrario, había publicado unas plaquettes en ediciones marginales que sólo circulaban entre los expatriados norteamericanos de París y se ganaba la vida a duras penas como periodista. Admiraba, sin duda, el talento de Fitzgerald pero, sobre todo, envidiaba su éxito. En cualquier caso, era capaz de reconocer la mayor experiencia literaria de Scott y deseaba escuchar sus críticas y observaciones.
Siempre sale el sol tuvo una acogida unánime, tanto por parte de la crítica como del público, y marcó el despegue de la carrera de Hemingway. Más aún, fue publicada por el reputado sello Scribner’s, cuyo editor, Max Perkins, había aceptado la generosa e insistente recomendación de Fitzgerald —otro de sus autores— para incorporar al joven novelista a su catálogo. Con los años la figura se invertiría y mientras la fama de Hemingway subía como la espuma, el éxito de Fitzgerald fue evaporándose, hasta su fallecimiento. Después, el primero se portaría de manera muy ingrata con el segundo, al ridiculizarlo sin contemplaciones en su libro póstumo de recuerdos París era una fiesta (1964). Y, además, negaría haberle solicitado su colaboración y haber seguido sus observaciones críticas. Sin embargo, el legado hallado en el banco cubano puso la verdad al descubierto. No sólo apareció la carta mencionada —que por alguna extraña razón Hemingway se empeñó en conservar—, sino otro manuscrito de importancia capital: los dos capítulos de Siempre sale el sol que fueron suprimidos a instancias de Fitzgerald.
La amistad que unió a ambos escritores fue tan estrecha como conflictiva. Como observa Matthew J. Bruccoli, quien ha estudiado a fondo esa relación (Fitzgerald and Hemingway: A Dangerous Friendship, Nueva York, 1994), los dos eran alcohólicos y por tanto no debe sorprender que se conocieran en un bar de París, el Dingo, ubicado en la Rue Delambre. Esto ocurrió en abril de 1925, cuando Fitzgerald acababa de publicar El gran Gatsby y se había convertido en toda una celebridad. Apenas tres años mayor que Hemingway, Francis Scott era un tipo de carácter alegre, sensible e inseguro que se ufanaba de haber estado en Princeton, pero lamentaba no haber sido enviado a ultramar cuando se enroló en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Nacido en St. Paul, pueblo de Minnesota, e hijo de un discreto hombre de negocios, tuvo una buena educación gracias a la herencia de su madre. Su obsesión por Zelda Sayre (una guapa y engreída sureña que no estaba dispuesta a asumir la vida ajustada que Scott podía ofrecerle al salir del ejército) lo llevó a trabajar en el campo de la publicidad en Nueva York. No le fue tan bien como esperaba y optó por dejar el puesto para rescribir la novela que había terminado mientras estaba confinado en el cuartel. Contra todo pronóstico, De este lado del paraíso (1920) fue un suceso editorial. Se vendieron cuarenta mil ejemplares en el primer año, lo que hizo posible que Scott consolidara su situación económica y se casara finalmente con la reticente Zelda.
Por su parte, Hemingway se había criado en un hogar conservador de clase media (su padre era médico) de Oak Park, un suburbio de Chicago. Intrépido y vital, había trabajado como aprendiz de reportero antes de marcharse a la guerra como conductor de ambulancias para la Cruz Roja. Herido de gravedad en el frente italiano, fue recibido como un héroe al volver a su ciudad natal. Retomó su oficio periodístico en Toronto y Chicago, y luego decidió emprender una carrera literaria. Recién casado con Hadley Richardson, a fines de 1921 se trasladó a París, donde podría dedicarse a escribir ficción mientras hacía labores de corresponsal para diarios de su país.
Cuando Hemingway evocó aquellos tiempos en sus memorias parisinas no vaciló en referirse a su precaria situación económica. Según Bruccoli, esa pobreza es una invención del novelista, pues si bien Hemingway ganaba a destajo, su esposa disponía de unos tres mil dólares de renta anual (el cambio de moneda en la Europa alicaída de la posguerra resultaba muy favorable para un norteamericano). Obviamente esta suma no permitía una vida lujosa, pero sí bastaba para cubrir los gastos cotidianos y para solventar viajes a España y vacaciones en las estaciones de invierno de Suiza y Austria. “El hambre era una buena disciplina”, alegaba Hemingway al recordar esos años, “cuando éramos muy pobres y muy felices”. Sin embargo, como apunta Bruccoli, la memoria es infiel, pues los Hemingway también contaban con una cocinera.
Uno de los escollos más grandes en las relaciones entre Fitzgerald y Hemingway fueron las diferencias económicas. El nivel de vida de Scott era demasiado alto para Hemingway. En efecto, los Fitzgerald derrochaban el dinero a manos llenas, con esa alegría y desparpajo propios de los locos años veinte. Aquello no le hacía nada de gracia a Ernest, aunque Scott era muy generoso y no dudaba en pagar abultadas cuentas en los cafés de Montparnasse y en el bar del Ritz. Ambos escritores congeniaron de inmediato, y la debilidad que compartían respecto a las bebidas espirituosas fue decisiva para reforzar el vínculo. Pero, a diferencia de su recio amigo, Fitzgerald no toleraba bien el alcohol y sus borracheras solían derivar en el escándalo.
En París era una fiesta, Hemingway se regodea al exacerbar las torpezas y debilidades de Scott. Su visión no sólo es injusta, sino burlona, y a menudo roza la crueldad. Hemingway cuestionaba la fascinación que el mundo de los ricos ejercía sobre su amigo. Fitzgerald, de acuerdo con su testimonio, se empeñaba en sostener que los ricos eran diferentes. “Claro —le replicaba el sardónico Ernest—, ellos tienen más dinero.” Al parecer, esta famosa anécdota no es del todo exacta, pero Hemingway se valió de ella para desdeñar a Fitzgerald como un tipo frívolo y limitado. Ya en los años treinta, cuando Scott había caído en desgracia, se había referido a él en “Las nieves del Kilimanjaro” de manera compasiva y denigrante. A pedido de Fitzgerald, quien se sintió herido por la alusión, tuvo que cambiar el nombre del personaje cuando incluyó el relato en la recopilación de su narrativa breve.
La actitud de Hemingway resulta inadmisible, más aún por tratarse de un amigo que tanto le había apoyado literaria y materialmente. ¿Era simple envidia por el éxito inicial de Scott u obedecía a la animadversión que le suscitaba Zelda, a la que culpaba del derrumbe de su marido? La explicación quizá resida en un episodio ocurrido en París en junio de 1929. La anécdota sería irrelevante si no comprometiera a una persona tan orgullosa y competitiva como Hemingway. Aficionado al boxeo, acostumbraba practicar este deporte con sus colegas. Uno de sus contrincantes habituales era el escritor canadiense Morley Callaghan, a quien había conocido cuando trabajaba en Toronto. Ernest invitó a Scott al gimnasio para que controlara el tiempo, pero éste se olvidó de señalar el final de una vuelta y dejó que continuara la pelea más allá de los tres minutos estipulados. Su distracción permitió que, durante la prórroga “ilegal”, el diestro Callaghan lograra encajarle a su contendiente un fuerte golpe en la mandíbula que lo derribó con estrépito. El imbatible Hemingway montó en cólera y culpó a Scott de haber actuado con mala fe.
Las cosas no terminaron allí. El chisme de la “derrota” de Hemingway circuló en los ambientes de expatriados norteamericanos de París y llegó hasta Estados Unidos. Furibundo, Ernest presionó a Scott para que enviara un cable a Callaghan exigiéndole una rectificación. El canadiense, quien no se había jactado de su hazaña, se molestó a su vez y el editor Max Perkins se vio obligado a intervenir como mediador. Lo peor fue que, a raíz de todo esto, salió a relucir un infundio de Robert McAlmon (un pequeño editor de París que había publicado el primer título de Hemingway, Tres cuentos & diez poemas, en 1923), bisexual y malicioso, quien había acusado de homosexualidad tanto a Fitzgerald como a Hemingway. A la larga, Scott llegaría a pensar que los chismes de McAlmon contribuyeron a destruir su amistad con Ernest, tal como anotó en un cuaderno íntimo. En suma, una historia estúpida e infantil, en la que el único perjudicado fue Fitzgerald, quien debió pagar su torpeza por el resto de sus días. A partir del incidente, su amistad con Hemingway empezó a deteriorarse sin remedio.
La correspondencia entre ambos escritores —se conservan 57 cartas y telegramas: 28 de Scott y 29 de Hemingway— revela el afecto y la complicidad que los había ligado, en especial en el periodo 1925-1926. Asimismo, confirma que Fitzgerald socorrió a su amigo cada vez que éste se encontraba en apuros financieros. El intercambio epistolar se mantuvo hasta semanas antes de la muerte de Scott. En las misivas figuran memorables declaraciones, bromas y confidencias que sólo podían haberse dado entre amigos muy cercanos. No obstante, con el paso del tiempo y los vaivenes de sus respectivas carreras, se puede advertir un cambio de sentimientos. Fitzgerald comienza a sentirse disminuido a medida que Hemingway se impone en el mundo de las letras. En una carta no puede evitar la sensación de culpa generada por su dipsomanía —adicción que Hemingway le reprochaba a menudo— y le asegura, con una frase patética, que “hace un mes que no bebo una sola gota, pero ya se acercan las Navidades”.
En los últimos años de su vida, Fitzgerald sentía casi pavor de enfrentarse a Hemingway. Luego de la etapa parisina, cuando ambos retornaron a su país, se vieron esporádicamente (cuatro veces entre 1931 y 1940). Scott se sentía incómodo y nervioso ante el amigo que ahora paladeaba el triunfo y no ocultaba sus aires de superioridad. En una ocasión, en enero de 1933, se reunieron en Nueva York con su compañero de generación, el crítico Edmund Wilson. La cita fue un desastre total. Fitzgerald se emborrachó, se puso insoportable y los insultó antes de desplomarse sobre el suelo. Ciertamente, mientras Hemingway acumulaba experiencia y se fortalecía, Fitzgerald se hacía más vulnerable y enrumbaba cuesta abajo. La decadencia de Scott llegó a tal extremo que debió buscar un trabajo de guionista en Hollywood para poder sobrevivir. Terminar Tierna es la noche (1934) le había tomado nueve años y, pese a haber cifrado todas sus esperanzas en esta novela, fue recibida sin pena ni gloria (lo curioso es que Hemingway la consideraba su obra cumbre). Abatido, olvidado y con Zelda internada en un manicomio, Scott Fitzgerald falleció de un ataque al corazón el 21 de diciembre de 1940. Tenía 44 años. Pocos días antes le había escrito a Hemingway por última vez, para agradecerle el envío de Por quién doblan las campanas, a la que dedicó los mayores elogios.
La mezquindad de Hemingway se percibe sobre todo en su tendencia a minusvalorar el aporte de Fitzgerald a su obra. Sin duda, le disgustaba tener que deberle algo a otro colega. Sherwood Anderson y Gertrude Stein, quienes le habían apoyado en sus inicios, también fueron víctimas de su arrogancia. En su relación con Scott le fue imposible frenar una acuciante rivalidad, latente desde el principio de su amistad. En ese sentido, vale la pena resaltar el comportamiento de Fitzgerald. El interés que puso en promover la carrera de Hemingway y sacarlo de la oscuridad es digno de un agente literario. No sólo se esforzó por procurarle un editor importante, prestarle dinero o escribir acerca de sus libros, sino que puso a su servicio su experiencia creativa. Había tenido la intuición suficiente para vislumbrar el genio de Hemingway y decidió ayudarle a mejorar sus habilidades narrativas.
Antes de ocuparse de Siempre sale el sol, Scott le aconsejó realizar unos cortes en el relato sobre boxeo “Cincuenta de los grandes”. La primera versión escrita por Hemingway comenzaba así: “—Oye, Jack —dije—. ¿Cómo hiciste para ganarle a Leonard? —Bueno —dijo Jack—. Benny es un boxeador muy listo. No deja de pensar en ningún momento, y mientras él se devanaba los sesos yo me cansé de pegarle.” Hemingway excluyó este pasaje porque Fitzgerald le dijo que era “algo trillado”. Muchos años después lamentaría haber accedido a esta sugerencia, aunque omtió mencionar que no fue la única supresión que efectuó por recomendación de su amigo. Entre los papeles de Hemingway se halló una copia del cuento con una nota suya de puño y letra que dice: “Las tres primeras páginas del relato mutilado por Scott Fitzgerald…”. Asimismo, aparecieron unas observaciones manuscritas de Scott en las que le insta a cortar las seis páginas iniciales. “Tal vez su concisión lo haga aburrido”, advierte sobre el planteamiento narrativo. “La imposibilidad misma de concentrar la atención por un tiempo; el mero hecho de dejar únicamente los grandes momentos es, quizá, lo que le dé esa apariencia de arranque lento.” Al final, Hemingway suprimió dos páginas y media del comienzo. Es posible que la anécdota excluida no fuera tan trillada como argumentaba Fitzgerald, pero, en todo caso, los cortes realizados por indicación suya dotaron de mayor fuerza a la historia al introducir de lleno al lector en medio de la acción.
En cuanto a Siempre sale el sol, Hemingway se obstinó en negar que hubiera hecho modificaciones en el texto por influencia de Fitzgerald. La verdad es que él mismo le había pedido sus comentarios, como corrobora su correspondencia: “Me encantaría que me aconsejaras o que me dijeras cualquier cosa sobre la novela. Nadie la ha leído hasta ahora.” Como opina Scott Donaldson en su Hemingway contra Fitzgerald, Francis Scott se quedó desconcertado por la apertura fallida de la novela. Y, aunque se veían a diario, prefirió hacer una crítica minuciosa por escrito. Él era el novelista experimentado y Ernest un novicio, pero no se jactó de ello sino que obró con sutileza. Le dijo que había recibido excelentes consejos de gente que no había escrito novelas como Edmund Wilson y Max Perkins, y que no había vacilado en aceptar cambios de varios miles de palabras en El gran Gatsby. Continuaba su larga carta:
En todo caso, creo que hay partes de Siempre sale el sol que son descuidadas e ineficaces. Como dije ayer (y, como recuerdo, al tratar de que cortaras la primera parte de “Cincuenta de los grandes”), encuentro en ti la misma tendencia a envolver o […] embalsamar en mera palabrería una anécdota o broma que casualmente te atrae, que encuentro en mí mismo al intentar conservar un pasaje de “buena escritura”. Tu primer capítulo contiene unas diez cosas así y da una sensación de casualidad condescendiente.
Luego pasaba a señalar sus objeciones. En la página 1 objetaba, por ejemplo, expresiones como “historia de moral elevada”, “como decía Brett” (cosas de O. Henry), “demasiado cara”. Su crítica es dura aunque certera: “Pienso que hay a lo largo del texto más o menos veinticuatro pretenciosidades, jactancias y suficiencias que estropean la narración entera”.
Para Fitzgerald, el tono de los capítulos con que se abría la novela no era el adecuado y difería mucho del que adoptaba después Jake Barnes, el narrador protagonista. Tampoco le gustaba la descripción irónica de Montparnasse, que le parecía similar a la de una guía turística, así como el empleo de recursos fáciles y gastados, y los excesos del autor al pretender ser gracioso. En realidad, toda esa introducción contenida en los capítulos primero y segundo era innecesaria. Dilataba demasiado el arranque de la historia y perjudicaba la acción dramática. Fitzgerald insistió en que Hemingway debía revisar drásticamente el principio. Su recomendación era que no se limitara a “podar poco a poco” sino que desechara “lo peor de las escenas”.
Hemingway sopesó la crítica pormenorizada de su amigo y tuvo la perspicacia suficiente para reconocer el valor de sus indicaciones. Sin embargo, en lugar de rescribir la apertura de la novela, optó por eliminar los dos primeros capítulos en su integridad. Cabe añadir que Scott nunca pretendió atribuirse las mejoras que propiciaron su intervención creativa, mientras que Ernest se esmeró por minimizar sus aportes. Antes de abandonar la Riviera, Fitzgerald le envió un mensaje en el que le reiteraba su apoyo incondicional: “Si hay algo que necesites tanto aquí como en América —algo acerca de tu obra o algo de dinero o de ayuda humana— recuerda que siempre puedes recurrir a mí. Tu buen amigo, Scott.”
No obstante, a partir de entonces la amistad entre ambos escritores fue dominada por un sentimiento de rivalidad. Hemingway se comportó de manera ruin con el amigo que tanto había hecho por él. Quizá las únicas palabras amables que le dedicó a Fitzgerald fueron aquellas con las que aludió a su destino trágico en sus recuerdos parisinos y que pueden considerarse entre las más hermosas líneas que se han escrito sobre el autor de Hermosos y malditos: “Su talento era tan natural como el dibujo que forma el polvillo en un ala de mariposa. Hubo un tiempo en que él no se entendía a sí mismo como no se entiende la mariposa, y no se daba cuenta cuando su talento estaba magullado o estropeado. Más tarde tomó conciencia de sus vulneradas alas y de cómo estaban hechas, y aprendió a pensar pero no supo ya volar, porque había perdido el amor al vuelo y no sabía hacer más que recordar los tiempos en que volaba sin esfuerzo.”
Ernest Hemingway sobrevivió 21 años al que fuera el mejor amigo de su juventud. A la larga tampoco conseguiría escapar al deterioro físico y mental, pero ésa es otra historia. ~