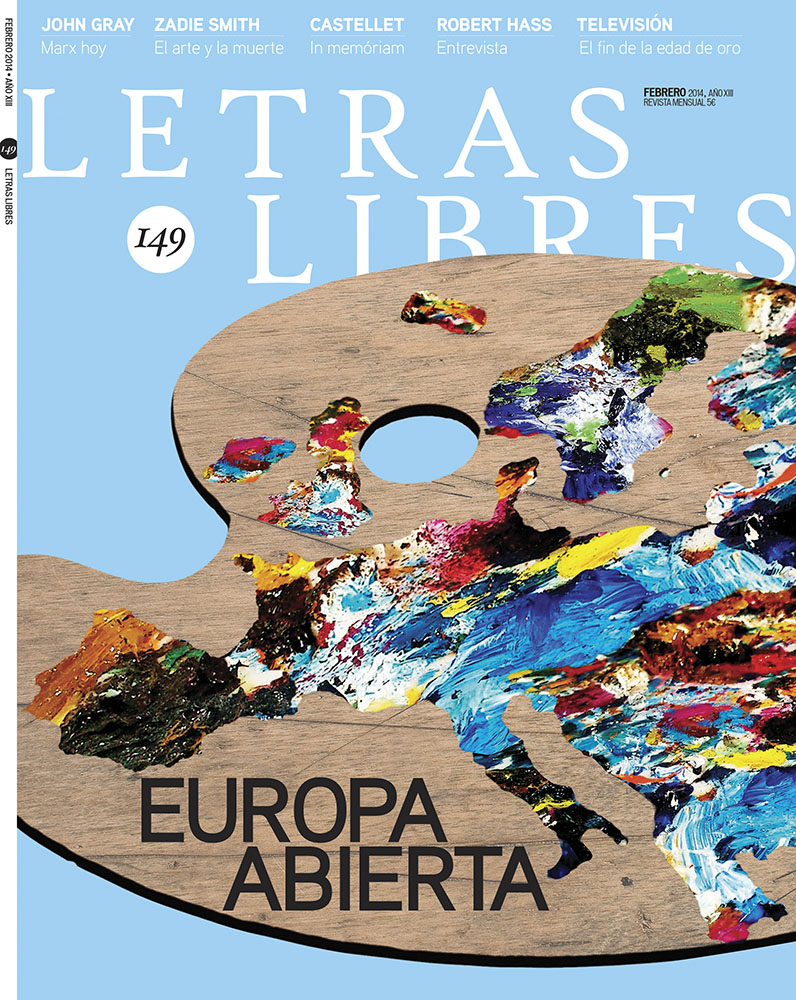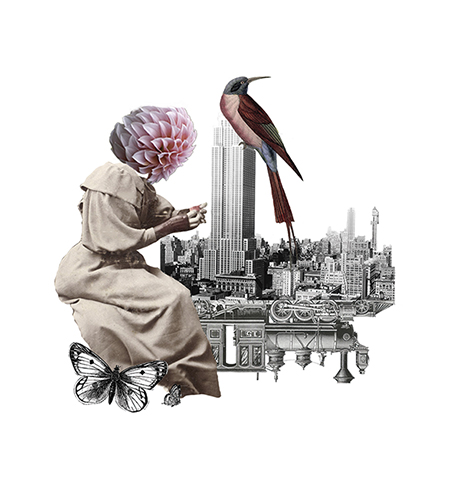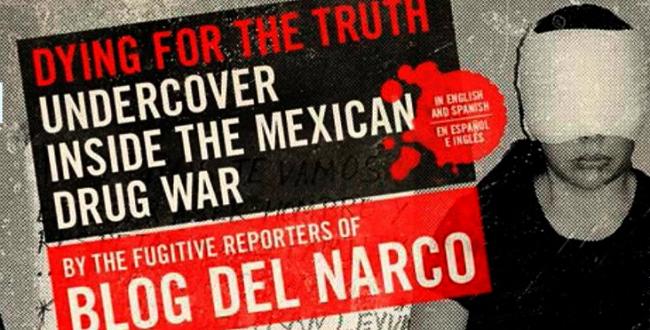1.
Una noche de septiembre, mientras corría de vuelta a casa después de una cena para reunirme con una niñera, me quité los zapatos, empecé a saltar descalza –llovía– por Crosby Street y entré en casa. Hepatitis, pensé. He-pa-ti-tis. Llegué a mi edificio hecha un desastre: parecía un cadáver. El portero –que me había hecho un cumplido cuando me iba– se ruborizó y bajó la mirada hacia su celular. En el vestíbulo, en una mesilla, había un pequeño libro de tapa dura abandonado. The world’s masterpieces: Italian painting.1 Publicado en 1939, no llegaba a las treinta páginas, tenía unas baratas guardas jaspeadas y una inscripción afectuosa en alemán: Meinem lieben Schuler… Alguien le dio ese libro a alguien en Monte Carmelo (¿las montañas de Israel?, ¿el colegio en el Bronx?) el 2 de marzo de 1946.
La caligrafía sugería una persona de avanzada edad. Quien escribiera esa dedicatoria estaba muerto; quien hubiera recibido el libro ya no lo quería. Llevé ese objeto falto de amor al piso quince, con la esperanza de aprender algo de las obras maestras italianas. La verdad es que habría preferido usar mi iPhone para mirar el correo electrónico. Pero ahora ahí estaba ese libro, como una acusación. ¿Correo electrónico u obras maestras italianas?
Mientras escrutaba tras un velo de vodka, un majestuoso proceso histórico transcurría junto a mí: Cimabue, Giotto, Fra Angélico, Fra Filippo, Rafael, Miguel Ángel. Fechas de nacimiento y defunción, imágenes mal reproducidas, hechos tediosos e indiscutibles (“El siglo xv trajo muchos cambios a Italia, y esos cambios se reflejaron en la obra de sus artistas”). Cada hombre más “preciso” con su pincel que el anterior, más inclinado a dejar que entrase la “realidad” (campesinos feos, paisajes sencillos). Vírgenes ofrecían los pezones a bebés famélicos y Venecia se examinaba desde distintos ángulos. Jesús besaba a Judas. La primavera inspiraba alegorías. La conclusión: “En el arte italiano se habían producido muchos cambios desde los días del primer maestro, Cimabue. El Renacimiento había abierto el camino hacia el realismo y, finalmente, hacia la verdad tal como la encontramos en la naturaleza.”
A cualquier lector de 2013 las obras de 1939 le pueden parecer inocentes. Pero qué saturados y “conocedores” podemos considerarnos sin saber casi nada de nada. He leído otros estudios como ese y sigo sin saber quién llegó antes, Fra Angélico o Fra Filippo. Mi mente no acepta fácilmente procesiones históricas majestuosas. Pero los amarillos dorados y los azules de cáscara de huevo, los pliegues de seda rojos y verdes, los campanarios y las líneas de píceas, los penes y vaginas de los lactantes (cuya veracidad puedo juzgar por primera vez desde que conozco la pintura italiana), las miradas que circulan entre la Virgen y su hijo: esas son las cosas que acepta mi mente. Mientras recorría esos detalles, de manera bastante agradable, me quedé atrapada –cautivada– por un dibujo al carbón. Toda la majestuosa procesión histórica se dispersó, solo había esto: Desnudo visto de espaldas con un cadáver sobre los hombros, de Luca Signorelli (circa 1450-1523).
El hombre está desnudo, con una mano sobre la cadera izquierda, y una espalda ideal en la que se delinea cada músculo. Sus nalgas son vigorosas, monumentales, como el David, de Miguel Ángel. (“Indudablemente influido por las obras de Luca Signorelli.”) Camina poderosamente, adelantando el pie izquierdo, y sobre sus hombros hay un cadáver: no está claro que sea hombre o mujer. Para asegurarlo, el hombre pasa uno de sus brazos ondulantes sobre la pierna fibrosa del cadáver. Lleva el cadáver a algún sitio, lejos del espectador; están a punto de salirse del cuadro. Observé el dibujo; intentaba realizar un experimento mental y fracasé. Luego tomé un bolígrafo y escribí, en los márgenes de la página, la mayor parte de lo que has leído hasta ahora. Un experimento sencillo; más bien un desafío, en realidad. Intenté identificarme con el cadáver.
Imagina que eres un cadáver. No la experiencia de ser un cadáver: claramente, ser un cadáver es el final de toda experiencia. Quiero decir: imagina que este dibujo representa una certeza absoluta sobre ti; en otras palabras, que un día serás un cadáver. Quizá sea demasiado fácil. Eres un racionalista brutal y no albergas ilusiones sobre la naturaleza de la existencia. Yo soy, me explicó un amigo, una “humanista sentimental”. No solo mi imaginación se estremece ante la idea de imaginarme como cadáver, sino que mis ojos no pueden ser fieles al cadáver mucho tiempo y se ven atraídos hacia el vigor monumental. Hacia la espalda y las nalgas, los muslos, los brazos. Atravesando las separaciones del género, el color, la historia y la definición muscular, soy ese hombre y el hombre soy yo. ¡Oh, me imagino muy bien cargando un cadáver! Me veo arrastrándolo a lo largo de cierta distancia, por una carretera o una tierra yerma, antes de soltarlo, sorprendida por su rigidez siempre creciente, por cómo permanece helado en forma de L, como si se incorporase. Y es un juego de niños oír cómo cruje un hueso del cuello cuando dejo el cadáver –quizá con demasiada fuerza– en el suelo.
Imaginar esa realidad –en la que todo el mundo (salvo yo) se convierte en un cadáver– no presenta la menor dificultad. Como la mayoría de la gente que vive en Nueva York, cada día espero verme caminando por la West Side Highway sin otra cosa que un carro de compras lleno de agua embotellada, una linterna y un ser querido muerto sobre mi espalda, buscando un lugar adecuado para enterrarlo. Ese escenario postapocalíptico –el futuro en el que todo el mundo es un cadáver (menos tú)– debe de ser, en este momento, una de las ficciones más imaginadas de nuestra época.
Los cadáveres que caminan –zombis– nos siguen por todas partes, en las novelas, la televisión, el cine. En el mundo real, ciudadanos ordinarios se convierten en supervivientes, dispuestos a escalar una montaña de cadáveres si es necesario para resistir. En ambos casos, la muerte es lo que les pasa a todos los demás. En cambio, el futuro en el que yo estoy muerta no es ningún futuro. No tiene realidad. Si lo hiciera –si yo creyese de verdad que ser un cadáver no solo es un futuro posible sino mi único futuro garantizado–, haría todo tipo de cosas de otro modo. Me desharía de mi iPhone, para empezar. Viviría de otra manera.
¿Qué es un cadáver? Es lo que amontonaban a centenares cuando el Rana Plaza se derrumbó en Bangladesh en abril del año pasado. Es lo que cae al suelo cada vez que un ser humano salta del edificio Foxconn en el complejo de alta tecnología donde se fabrican los iPhones en China. (Veintiuna personas han muerto desde 2010.) Brotan como flores cada vez que estalla una bomba en un mercado de Iraq o Afganistán. Un cadáver es lo que algunos estadounidenses, enojados y armados, hacen de otros por razones extrañamente insatisfactorias: porque los han despedido, porque una chica no los quiere o porque en el colegio nadie les entiende. A veces –horrorosamente– es lo que le ocurre a uno de “los nuestros”, y normalmente lo ha hecho el cáncer, o un coche, y en ese momento nos comprometemos a evitar la sola idea del “cadáver” y elegimos en cambio celebrar e insistir en la realidad de una persona que estuvo viva y que, aunque sea un “ser querido desaparecido”, nunca se reduce a la mera materia.
Se dice que el espacio entre esta preocupación local y la indiferencia distante es un instinto natural. Natural o no, la indiferencia crece, hasta que llegamos a un punto en el que el espacio conceptual entre el cadáver local y el distante es casi tan grande como el que existe entre los vivos y los muertos. Criar a los hijos te alerta del más fundamental de los “primeros principios”. Arriba/abajo. Blanco/negro. Rico/pobre. Vivo/muerto. Cuando un niño angloamericano mira el mundo ve divisiones extrañas. La más rara es la desigual distribución de los cadáveres. Parece que venimos de una tierra en la que la gente, generalmente hablando, vive. Pero hay otras personas (a menudo de piel oscura, a menudo pobres) que vienen de lugares que tienen que ver con la muerte. ¡Qué desgracia haber nacido en un sitio así! ¿Por qué lo eligieron? No es una idea inusual para un niño. Lo que resulta estrambótico es cuántos de nosotros albergamos algo similar, en el interior de nuestro ser desnudo.
Un problema persistente para los artistas: ¿cómo puedo insistir en la realidad de la muerte, para los demás y para mí mismo? Esto no es una mera elucubración existencialista (aunque puede ser eso, también). Es parte de lo que debe imaginar el arte para nosotros y con nosotros. (Soy una humanista sentimental: creo que el arte existe para ayudarnos, incluso si esa ayuda es dolorosa, y especialmente en ese caso.) En otros lugares, pocas veces se imagina o se discute seriamente la muerte, a menos que un joven de Silicon Valley se dedique a investigar su erradicación permanente. Pero un mundo en el que nadie, desde quienes diseñan las políticas a los adolescentes, pudiera imaginarse como un cadáver abyecto –un mundo que solo incluyera hombres fuertes y vigorosos que salen osadamente del cuadro– sería sin duda un lugar demencial y difícil para vivir. Un mundo de vana ilusión.
Históricamente, la deriva desde la representación a la abstracción se ha expresado –por parte de los artistas dispuestos a verbalizar su intención– como el rechazo a la ilusión. En un minimanifiesto que mandó en 1943 a The New York Times, Mark Rothko escribió: “Estamos a favor de las formas planas porque destruyen la ilusión y revelan la verdad.” Pero ¿qué es la “verdad”?
No existe tal cosa como un buen cuadro sobre nada. Afirmamos que el asunto es crucial y que el único asunto válido es trágico e intemporal.
La muerte, para Rothko, era la verdad –esa cosa trágica e intemporal– y es difícil no leer su carrera como un viaje inexorable hacia ella. Su Presagio del águila (inspirado por la Orestíada, una dolorosa reflexión sobre tres cadáveres: el de Agamenón, el de Casandra y el de Clitemnestra), de 1942, es el cuadro que al parecer produjo la carta, y es claramente una obra de transición, que todavía presenta, en los famosos estratos de Rothko, algunas formas reconocibles: máscaras trágicas griegas, cabezas de pájaro, muchos pies surrealistas.
En el momento en que llegó la Capilla Rothko (el artista se suicidó antes de la inauguración), los estratos se habían vaciado: no solo de formas sino también de color. Con esos rectángulos de negro sobre negro que tratan de la muerte (producirlos le parecía un “tormento”), Rothko buscaba explícitamente “algo que no quieres mirar”. Esa es una forma de explicar su poder emocional: como un memento mori, nos llevan a un lugar intolerable pero necesario.
Rothko pretendía que aquello que no queríamos mirar nos afectara profundamente. Pero existe otra solución a nuestra tendencia hacia la ilusión: que no nos afecte. Hacer que el espectador se sienta como un cadáver. Porque cuando las imágenes proliferan entre nosotros, como si circularan mecánicamente sin intervención humana, el espectador ve que carece de un punto natural de entrada. Los simulacros parecen funcionar sin nosotros, como el mundo seguirá funcionando sin nosotros cuando ya no estemos. Mientras tanto, la idea del artista –y el espectador– como sujetos humanos, capaces de tener sentimientos profundos, de “tormento”, se vuelve oscura.
El arte que juega con la idea de la reproducción mecánica –el ejemplo obvio es la obra de Andy Warhol– nos enseña algo acerca de cómo sería ser una cosa, un objeto. No es una coincidencia que Warhol también fuera un practicante entusiasta del arte de cadáveres: su serie Muerte en Estados Unidos está llena de cuerpos muertos, presentados sin el menor indicio de piedad humana, aunque tampoco son frías abstracciones. En cierto nivel, el nivel en el que suelen celebrarse, los cadáveres de Warhol no te hacen sentir nada. Y, sin embargo, la conciencia de tu propio vacío es exactamente lo que resulta traumático de ellos. “¿Cómo puedo mirar algo tan terrible y no sentir nada?” es la sensación warholiana por antonomasia y ha tenido una larguísima vida póstuma. Un incómodo entumecimiento: esa sigue siendo la no emoción que tantos artistas jóvenes, en todo tipo de medios, persiguen.
Pensando en Warhol y en cadáveres, es raro (para mí) que hubiera conocido al crítico Hal Foster esa noche de septiembre, y que viniera de cenar en su apartamento. Han pasado casi veinte años desde que escribiera sobre el efecto Warhol en El retorno de lo real:
Una manera de desarrollar esta noción es a través del famoso lema warholiano: “Quiero ser una máquina.” Normalmente, esta declaración se supone que confirma el vacío tanto del artista como del arte, pero puede apuntar a un sujeto no tanto vacío como conmocionado, que asume la naturaleza de lo que le conmociona como una defensa mimética contra esta conmoción: yo también soy una máquina. También produzco (o consumo) imágenes en serie, lo que doy es tan bueno (o tan malo) como lo que recibo… Si no puedes derrotarla, sugiere Warhol, únete a ella.
Ahí Foster define algo que se llama “realismo traumático”, apoyado en la definición de Lacan del trauma como “un encuentro fallido con lo real”. Repetimos mecánicamente el trauma para oscurecer y controlar la realidad del trauma, pero al hacerlo reproducimos, oblicuamente, algún elemento del trauma. Lo real se abre paso de todas formas, en el proceso de repetición. Uno de sus ejemplos –White burning car III– tiene ecos de Signorelli. Hay un cadáver –arrojado de un coche ardiendo y colgando de un punto de apoyo en un poste eléctrico– y hay un hombre vivo, que camina, saliendo del cuadro. Es una apropiación de una imagen periodística, originalmente publicada en Newsweek.
Por un lado, como con el dibujo de Signorelli, veo la cosa abyecta e impensable (yo misma como cadáver) y esto, para mí –y para Andy– es una forma de dominar y controlar el trauma (de esta idea). La serigrafía me oculta la verdad. Pero no del todo. Como explica con brillantez Foster, una imagen de Warhol sigue volviendo a ti, en parte escondiendo lo real, pero también reproduciéndolo y repitiéndolo de forma insoportable. La repetición de la imagen –una torre inestable, tres repeticiones junto a dos– resulta clave. En algún lugar, la secuencia empieza a transformarse. Gracias a Dios que no he sido yo se convierte (quizás en el último espacio en blanco) en Oh, Jesús, seré yo.2
Esta ansiosa doble conciencia –no soy yo/seré yo– puede ser parte del precio que pagamos por vivir con máquinas y alrededor de ellas. Cada vez que entramos en un vehículo, por ejemplo, o un avión, ¿acaso no hemos chocado y nos hemos convertido en cadáveres en nuestra mente? Antes de que nos den las galletas saladas nos vemos gritando y rezando, cayendo por el cielo, incinerados. Y, si estamos en ese momento warholiano, todo lo demás es publicidad engañosa. Es otro atractivo de Warhol que perdura: cada vez que se sugiere que vamos a vivir eternamente (casi cada anuncio, programa de televisión y revista –de avión o de lo que sea– lo hace) podemos pensar en Andy (que empleaba el lenguaje comercial de esos medios) y saber, en la profundidad de nuestro ser desnudo, que no es cierto.
Mientras tanto la réplica de la naturaleza más hermosa –una técnica amada de las obras maestras italianas– es el arte más adecuado para el humanismo sentimental, porque permite que el espectador sienta piedad y empatía, que llore por toda la gente bella que se ha convertido o se convertirá en un cadáver (menos yo). Esa es una respuesta que yo nunca abandonaría del todo, ni por media docena de coches blancos en llamas. ¡Mirar la cara tierna y sin formar del Ranuccio Farnese –el vástago de doce años del viejo clan italiano– que pintó Tiziano y ver el rostro de un niño cuyo destino era convertirse en un cadáver! Y eso a pesar del intrincado bordado de su jubón rojo, de la espada de adulto que cuelga junto a sus caderas estrechas, el gran peso de la herencia que sugiere la capa que su padre seguramente insistió en que llevara… Todos los signos de la individualidad indeleble están presentes, pero ninguno fue suficiente para detener lo inevitable. (Ninguna cantidad de selfies lo hará, tampoco.)
¿Es mi horror ante los cadáveres contemporáneo con el descubrimiento de que soy un “individuo” limitado por el tiempo? Antes éramos meros sobres corporales, que contenían almas por un tiempo, antes de que esas almas iniciaran su travesía hacia el infinito. En una cultura que da crédito a la conciencia eterna, los cadáveres siguen siendo repulsivos pero no son, en sí mismos, “trágicos”. El “truco” moderno del retrato –la selección de un “único” momento en una vida individual (que resulta mucho más emocionante aquí, en el comienzo de la edad adulta)– puede ser una ilusión estética, pero al menos nos ayuda a recordar qué gran “acontecimiento” es una vida humana, cuánto se pierde cuando se produce un cadáver. Puede que seamos cadáveres para siempre, ¡pero estuvimos vivos! Fueron los viejos maestros quienes nos enseñaron el poder emocional de la representación individual. (Y quinientos años después, nuestros periódicos todavía reservan espacios a cadáveres recientes –si son de “los nuestros”–, y los muertos se revisten de historias tan precisas y elaboradas como el bordado de Farnese.)
Por supuesto, también aprendimos de ellos nuestras actitudes hacia el sufrimiento humano. Las famosas palabras de Auden encajan tan bien con el coche ardiendo de Warhol como con el Paisaje con la caída de Ícaro, de Brueghel, o con La flagelación, de Piero della Francesca:
qué bien entendieron
su posición humana; cómo tiene lugar
mientras algún otro come o abre una ventana
[o sencillamente pasea aburrido.3
Pero ¿lo hacen igual de bien todos los viejos maestros? La mera habilidad técnica, la ilusión perfeccionada, a veces puede ser un obstáculo entre (esta) espectadora y la útil emoción que busca. Hay muchas obras maestras italianas cautivadoras. También hay momentos en los que tienes que recordarte que la relación estable que tienden a configurar entre el sujeto (yo) y el objeto del cuadro (que contemplo como si hablara de una verdad que no me incluyera) es, en último término, una ilusión maravillosa.
El dibujo de Signorelli, en cambio, te detiene en marcha. Tiene el don de la implicación. Crea una relación triangular e inestable: entre tú, el cadáver y “alguien más”. Al mirarlo, no soy una mujer que mira a un hombre que carga ese cadáver. Soy ese cadáver. (Aunque esta es una idea que conservo solo unos segundos, porque prefiero ser “alguien más”.) Y seré ese cadáver infinitamente más tiempo del que he sido una mujer individual con emociones, ideas, brazos y piernas, que a veces mira cuadros. No soy yo. Pero seré yo.
2.
Antes, en casa de Hal Foster, habíamos hablado de Karl Ove Knausgård, el autor noruego de una novela (o autobiografía) de seis volúmenes titulada Mi lucha (hasta ahora se han traducido dos volúmenes al inglés y uno al español).4 Este año, en todos los lugares a los que he ido, la conversación entre la gente de letras giraba en torno a este noruego. El primer volumen, La muerte del padre, registra minuciosamente la existencia totalmente banal de “Karl Ove”, su infancia anodina, sus problemas con las chicas, sus intentos adolescentes de comprar cerveza una Nochevieja (casi cien páginas de eso) y la muerte de su padre.
El segundo, titulado en inglés A man in love, muestra un matrimonio con tanto detalle como puede soportar un ser humano:
¿Qué le pasaba por la cabeza?
Oh, lo sabía, estaba sola con Vanja durante el día, desde que yo iba a la oficina hasta que volvía, se sentía sola y había esperado con tanta ilusión esas dos semanas. Unos días tranquilos con su pequeña familia a su alrededor, eso es lo que había esperado. Yo, por mi parte, nunca esperaba nada salvo el momento en que la puerta de mi oficina se cerraba y estaba solo y podía escribir.
En general, estos volúmenes no funcionan a través de la sinécdoque o la metáfora, la belleza o el drama, ni siquiera de la narración. Lo que es notable es la capacidad, rara en esta época, que tiene Karl Ove para estar totalmente presente y consciente de sí mismo. Cada detalle se apunta sin aparente vanidad o decoración, como si la escritura y la vida ocurrieran simultáneamente. No debería haber nada extraordinario en eso, salvo el hecho de que te sumerges totalmente. Vives su vida con él.
Hablando sobre él en la cena –como groupies que hablan de su grupo favorito– descubrí que, aunque la mayoría de la gente tenía una sensación tan fuerte como la mía acerca del tiempo que habían pasado bajo la piel de Karl Ove, había un disidente. Una objeción a partir del principio del aburrimiento, que uno intuye que Knausgård no rechazaría. Como Warhol, no se esfuerza en ser interesante. Pero no es el mismo tipo de aburrimiento que celebraba Warhol, no pertenece a esa clase limpia que, como decía Andy, hace que “el significado se aleje”, dejándote mucho “mejor y más vacío”. El aburrimiento de Knausgård es barroco. Tiene muchas elaboraciones: el aburrimiento de las fiestas infantiles, de comprar cerveza, de estar casado, de escribir, de ser uno mismo, de tratar con la familia. Es una catedral del aburrimiento. Y cuando entras en ella, se parece mucho a aquella en la que tú vives. (Especialmente si, como Karl Ove, eres un escritor casado. Esas personas son susceptibles al peculiar encanto de Karl Ove.) Es un libro que reconoce la lucha banal de nuestra vida diaria y, sin embargo, considera nada menos que una tragedia que esas vidas, que no solo están llenas de aburrimiento sino también de fiordos, cigarrillos y obras de Durero, deban terminar con una aniquilación total.
¡Pero no pasa nada!, gritó nuestro disidente. Aun así, una vida llena de prácticamente nada, si estás totalmente presente y eres consciente de ello, puede ser una lucha hermosa. En Estados Unidos quizás estemos más acostumbrados al arte que representa el aburrimiento de la vida con una guarnición de ese nihilismo warholiano (a estas alturas) demasiado familiar. Pienso en los relatos maximalistas, similares y al mismo tiempo diferentes, del joven escritor Tao Lin, cuya novela más reciente, Taipei (Vintage, 2013), también está dedicada a la recreación paso a paso de la existencia cotidiana. Ese libro –aunque en ocasiones me resultaba insoportable mientras lo leía– había adquirido, cuando lo terminé, un efecto acumulativo, similar al de Knausgård.
Los dos documentan una vida exhaustivamente: no te limitas a “identificarte” con el personaje, efectivamente te “conviertes” en él. Funciona una claustrofobia narrativa, en la que no se permite ninguna distancia entre el lector y el protagonista. Y, si vivir con el Paul de Tao Lin parece algo más implacable que vivir con Karl Ove, hay un elemento de suerte geográfica e histórica: después de todo, Karl Ove tiene la naturaleza sublime de los fiordos para consolarlo, mientras que Paul solo puede reclamar el centro de Manhattan (con excursiones a Brooklyn y, brevemente, a Taipéi), internet y un cargamento de medicamentos que requieren receta.
La obra de Lin puede ser confusa, pero ¿no es un poco retorcido enfadarse con un artista que nos puede ofrecer los detalles locales de nuestra realidad local? Lo que es intolerable de Taipei no son las frases (que están bastante bien): es la vida que Paul nos hace vivir con él mientras leemos. Tanto Lin como Knausgård rehúyen de forma interesante las soluciones del minimalismo y la abstracción, y optan en cambio por la inmersión completa. Ven conmigo, parecen decir, ven a esta vida. Si no puedes vencernos, únete, aquí, en lo real. Quizá no sea bonito, pero es la vida.
¿La transformación prematura en cadáveres de los otros nos preocuparía más si fuéramos conscientes de lo que es ser un ser humano? Esa pregunta es, para el humanista sentimental, el punto en el que la estética se une a la política. (Si es que crees que se encuentran. Mucha gente no lo hace.) La preocupación por la prematura transformación en cadáveres de varios tipos de seres –los pobres, mujeres, gente de color, homosexuales, animales–, aunque se consagre en la esfera legal, normalmente emerge en el dominio de la imaginación. Primero somos conscientes, luego empezamos a preocuparnos. De nuestra falta de conciencia, entretanto, oímos hablar mucho estos días; es una acusación que constantemente nos arrojamos unos a otros y a nosotros mismos. Se dice que los estadounidenses visitaron doce veces más páginas web sobre Miley Cyrus que sobre el ataque con armas químicas en Siria. Yo leí mucho sobre Miley Cyrus, en mi iPhone, anoche, a altas horas. Y te despiertas y te odias a ti misma. ¡Mi “lucha”! La sobrecogedora absurdidad del título de Karl Ove es un chiste malo que vuelve hacia ti cuando intentas construir una vida digna de un adulto. ¿Cómo estar más presente, ser más consciente? ¿De nosotros, de los demás? ¿Para los demás?
Necesitas construir la capacidad de ser tú mismo y no estar haciendo algo. Eso es lo que se están llevando los celulares, la capacidad de estar sencillamente allí sentado… Es ser una persona… Porque por debajo todo lo que hay en la vida es esa cosa, ese vacío: vacío para siempre.
Ese es el cómico Louis C. K., practicando su comedia-con-arte-con-filosofía, que nos recuerda que todos nos convertiremos en cadáveres algún día. Su objetivo, en ese fragmento, era librarnos de nuestros celulares, o al menos conseguir que usemos los malditos cacharros un poco menos (“Nunca te sientes totalmente triste o totalmente feliz, solo te sientes algo satisfecho con tus productos, y luego te mueres”), y se hizo viral, y mucha gente sonrió tristemente al verlo y pensó que cuánta razón tenía y que todo el mundo (salvo ellos) debería apagar sus celulares, y pasar más tiempo con la gente viva sin necesidad de conectarse, porque todo el mundo (salvo ellos) iba a morir un día, y estaría muerto para siempre, ¿y no debería una persona vivir –vivir de verdad, una vida real– mientras está viva? ~
Traducción de Daniel Gascón.
1 Michalena Le Frere Carroll y Frances Cavanah, The world’s masterpieces: Italian painting, Grosset and Dunlap (N. del T.).
2 En una cripta de Roma se han usado los huesos de unos cuatro mil monjes capuchinos, enterrados entre 1500 y 1870, para crear una puesta en escena: esqueletos totalmente vestidos que rezan en habitaciones hechas de huesos, con candelabros de hueso, sillas de hueso y paredes decorativas cubiertas de calaveras. En la última habitación está escrito un memento mori: “Lo que eres ahora lo fuimos nosotros; lo que somos ahora lo serás.”
3 W. H. Auden, Canción de cuna y otros poemas. Traducción de Eduardo Iriarte. Barcelona, Lumen, 2006 (N. del T.).
4 Karl Ove Knausgård, My struggle: Book one (traducción al inglés de Don Bartlett. Farrar, Straus and Giroux, 2013). En español se publicó como La muerte del padre (traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo. Anagrama, 2012). El segundo libro, My struggle: Book two: A man in love

(Londres, 1975) es una de las escritoras más importantes de la literatura actual. Ha publicado cuatro novelas, la más reciente es NW-toma el título del área postal del noroeste de Londres-