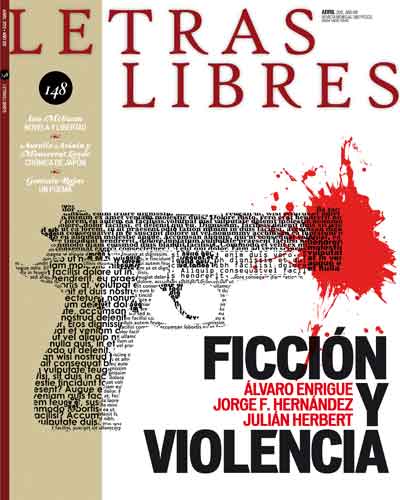Me propongo emprender un esquema de reforma radical de la flaca y grisácea escena nacional. Adelanto que estoy persuadido de que no habrá una sola persona que acepte este diagnóstico, pronóstico y remedio y mi ardiente prédica caerá en vacío, pero no importa, nada como las causas perdidas para conservarnos vivaces y juveniles.
Voy a empezar mi intempestivo sermón con una queja: el teatro es la más conservadora de las artes. El teatro es torpe y tardado, tortuga más que lenta, lentísima al incorporar lo nuevo. Si comparamos las transfiguraciones desenvueltas en las artes del siglo XX, percibimos de inmediato que en teatro no ha tenido lugar nada ni remotamente comparable. Nada paralelo a la música dodecafónica o al expresionismo abstracto o action painting norteamericano en pintura ha subido a los escenarios del mundo.
El teatro no cambia, no incorpora lo nuevo, es impasible, inconmovible, inalterable como un mandarín chino o un eunuco de la corte de Bizancio.
¿Y por qué?
Digámoslo de una vez: por las necesidades de producción. Es decir, el teatro no es una cosa que se escriba o se pinte y ya, como un poema o un cuadro, el teatro necesita lugar (escenario y butacas), tiempo para ensayar, presupuesto, anuncios en periódicos o mejor en radio y tele; requiere actores, escenógrafos, tramoyistas, vestuaristas, taquillero y un largo etcétera.
Transformar el teatro, hacerlo aventurarse y entrar por las rutas de lo nuevo, es transformar todo esto y hacer entrar a todos estos conservadores, estéticamente reaccionarios, estos actores, escenógrafos, vestuaristas, maquillistas, taquilleros y acomodadores tan recelosos, tan desconfiados y rechazantes, a quienes no hay nada que los inquiete y perturbe más que hacerlos ingresar, marchando en fila india, por el solitario desfiladero de lo nuevo. La tarea sería digna del entusiasmo con que Hércules limpió las zahúrdas de Augías. ¿Solitario desfiladero he dicho? Entre todos los personajes que participan en la ingrata empresa teatral nos falta mencionar al personaje más molesto, obnubilado, insoportable subnormal de lento aprendizaje; me refiero por supuesto al público, al necio público del que hablaba Lope de Vega.
Cierta e inmortal es la melancólica e idealista observación de Alejandro Luna: “qué felices seríamos haciendo teatro si no estuvieran ahí el público y los actores”.
Para mejor comprensión de la inercia invencible de las necesidades de producción pondré un solo ejemplo y el lector deberá generalizarlo por su cuenta. Este ejemplo es la duración de la obra.
Un escritor puede hacer un poema tan corto o largo como quiera, lo mismo una pieza de música o una novela… Pero, ¿una obra de teatro?
¿Qué pasa si nuestra obra dura cuarenta minutos? Fíjense: desde el punto de vista del escritor la obra está muy bien, perfectamente bien. Pero desde el punto de vista de la producción, la obra está incompleta. Está incompleta desde la producción porque la función debe durar cuando menos hora y cuarto.
Hay pues que alargar la pieza, pero una obra de teatro no puede engordar sin grave riesgo de su salud estética. Una obra de quince minutos puede ser muy buena, y la misma obra puede ser mala, pésima y aborrecible de una hora y cuarto, ya que tendría una hora de relleno, de grasa, de excipiente, en una palabra, de tedio.
¿Y quién dice que la obra debe durar hora y cuarto de menos? Aquí aparece una cosa horrenda: la convención teatral. Hemos dado con una de las culpables directas del atraso reaccionario, del carácter poco aventurado: es la convención teatral.
El teatro está lleno, colmado, retacado de convenciones teatrales. La convención teatral es más que difícil de percibir, de plano invisible, y si se la percibe no parece convención, sino la cosa más natural del mundo, natural y necesaria, indispensable a la representación teatral.
Pero justamente son estas convenciones las que fueron descubiertas y conculcadas para alcanzar las grandes creaciones de Schoenberg o Ligeti, de Klee o Piet Mondrian.
Se sigue de todo esto que para romper con las convenciones bizantinas o mandarinescas, acatadas sin discutir, es preciso cambiar las condiciones de producción. Pero ¿cómo?, ¿qué sería preciso hacer?
Primero, volver al libreto, acabar con el imperio del director. El director es un advenedizo en el mundo teatral. Hasta hace poco más de un siglo no existía la especie. Los directores han hecho del teatro una especie de ballet puntilloso y lucidor, pero sin vida, una cosa decorativa, bella a los ojos, a veces, pero esclerosada y sin la fuerza expresiva que antes tuvo la escena. El gran pintor Bonnard aconsejaba: “no pintes para que se vea bien, eso es decoración, pinta para que esté en el cuadro lo que tú necesitas que esté ahí, eso es arte”.
Lo que precisamos es lo que tenía el teatro en tiempos de Shakespeare, Lope, Ibsen o Chéjov, ellos no hacían ballet manierista, sino una cosa arcaica y elemental, extremadamente simple, pero con monumental fuerza expresiva y creatividad.
El teatro, entonces, debería ahora hacerse más grueso, más mal, en términos decorativos, pero mejor en términos expresivos. Esto se logra resolviendo, entre otras cosas, que las obras no se ensayen cuatro o seis meses, sino cuatro o seis semanas, cuando más, o como antes, una semana, lo que permitiría revitalizar la escena estrenando una obra cada una o dos semanas.
Esto no se logra sin volver a usar la concha de apuntador, y que el teatro sea pobre, muy pobre, en su producción, esto no solo por razones económicas, sino por pureza y honor de artista, en un intento desesperado por hacer algo en este mundo que de ninguna manera esté regido ni gobernado ni tenga nada que ver con el dinero. Hay que devolverle al teatro su fuerza arcaica, su expresividad de bisonte de Altamira.
Todo esto para revitalizar la escena. ¿Y para qué la revitalizamos? ¿Para qué se hace el teatro?
El teatro se hace con un solo propósito. Ese propósito es que en algún momento se dé, como de milagro, esa prodigiosa conjunción de actores, público, texto, luces, música, vestuario que el maestro Zeami, creador del teatro No, llamó “la flor del teatro”, una perfección muy fuerte, fugaz, que se logra alguna vez, muy pocas, en cierto momento de cierta obra y de cierta función. Quienes la llegan a percibir no la olvidan nunca. La flor del teatro se alcanza, sigue diciendo Zeami, cuando se da la confluencia de dos virtudes aparentemente contradictoras, frescura auroral con maestría.
¿Ven ustedes por qué estoy seguro de que nadie va a admitir mi prospecto de reforma y algunos, nunca faltan, llegarán a tenerme por demente perdido y loco manso, por haberme atrevido a anunciar estas audaces cuanto oportunas medidas? ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.