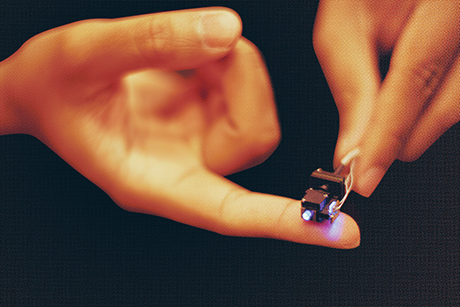El D.F. se está volviendo vertical. Desde hace algunos años se han anunciado una serie de megaproyectos, de torres altísimas que surcarán los cielos de Reforma, Chapultepec y hasta Churubusco. Con nombres que oscilan entre lo mineral y la falta ortográfica (“Mytykah”, “Torre Cuarzo”, etc.), los constructores compiten descarnadamente por colgar a su obra el título del rascacielos más alto de América Latina. Detrás de bardas con publicidad, cimentadas en excavaciones profundas, se erigen esqueletos de acero que prefiguran una ciudad cada vez más alta.
En el principio, el humano levantaba piedras. Luego vino el arco y el obelisco; le siguieron las torres. Nueva York en el siglo XX fue el gran laboratorio de la altura, el lugar donde se experimentó con las construcciones que cohabitaban con las nubes; ahí, el rascacielos se convirtió en sinónimo de modernidad, de desarrollo urbano y económico. Los centros de las ciudades de Estados Unidos se poblaron de rascacielos, cada uno más alto que el anterior. En ellos, el skyline –el panorama– se convirtió en imagen de postal; además de ser testigos del crecimiento económico, las torres se volvieron el rostro más reconocible de ciudades de otro modo genéricas como Seattle, Cleveland, Portland o Denver. Las megalópolis del mundo en desarrollo copiaron el modelo: en los años noventa, las grandes construcciones se trasladaron a Oriente. Con la inauguración de las Torres Petronas en Kuala Lumpur, que en 1992 se convirtieron en las más altas del planeta, la fiebre de los rascacielos dejó de ser competencia americana y se convirtió, de pronto, en pandemia asiática (hoy, de los diez edificios más altos del planeta, nueve están en Asia).
En el caso mexicano, la historia de los rascacielos que persiguen la comunicación de ideales comerciales comienza en 1956 con la inauguración de la Torre Latinoamericana, propiedad de la compañía La Latinoamericana, Seguros de Vida, S.A. Sus dueños entendían al edificio como un símbolo reconocible y asociado a su empresa. Se trató de hacer “un edificio que después pudiera repetir en unas maquetitas para hacer ceniceros”, comentó al respecto el arquitecto Augusto H. Álvarez. Luego de esa torre de 43 niveles y 182 metros de altura, una serie de rascacielos –Torre Insignia (1962), Hotel de México (1972), Torre de Pemex (1982)– darían continuidad a un programa constructivo cuyo objetivo primordial sería la concentración: de espacio, de poder o de dinero.
El rascacielos nunca ha sido un edificio de funciones sociales: salvo algún mirador en el último piso o comercio en la planta baja, solo quienes trabajan en sus oficinas suelen conocerlo por dentro. Solo los grandes corporativos y paraestatales pueden pagar uno: son uno de los mayores actos de vanidad empresarial. ¿De qué podrían servir entonces más rascacielos a la mitad de la ciudad?
En años recientes, la economía mexicana ha tenido un atropellado desempeño. Sin embargo, la industria de la construcción está en auge, particularmente en la ciudad de México. Al igual que otras urbes que presentan un enorme déficit de vivienda, el D.F. ha visto un estrepitoso incremento en los precios de los bienes raíces. El de las oficinas, en particular, está creciendo a un ritmo exacerbado: según datos de El Financiero, en 2009 el metro cuadrado de terreno para oficinas en Paseo de la Reforma oscilaba entre 8 mil y 9 mil dólares; hoy fluctúa entre 15 mil y 25 mil dólares. Parece que a donde se voltee —Centro, Poniente, Sur, Norte— habrá alguna grúa anunciando el esqueleto de un futuro complejo de oficinas[1]. ¿Es acaso la concentración de personas –de trabajadores de oficina, que arriban por decenas de miles y compiten cada mañana por un sitio en el elevador— un nuevo ideal de desarrollo para la ciudad?
En 1999, el economista Andrew Lawrence desarrolló el Skyscraper Index, con el cual relacionó el impulso constructivo de los rascacielos con periodos de declive económico. A lo largo del siglo XX, Lawrence identificó un patrón que establecía que luego de la conclusión de un rascacielos que prometía ser “el más alto de…”, sobrevenía una crisis económica: el Empire State Building de Nueva York anunció la Gran Depresión de los años treinta, las Torres Gemelas presagiaron a la crisis del petróleo de los años setenta, y las Torres Petronas de Kuala Lumpur rompieron récords de altura poco antes del desplome bursátil asiático.
Aunque el Skyscraper Index como indicador de crisis financieras ha sido fuertemente cuestionado (que un edificio alcance ciertos metros de altura no significa nada por sí mismo), lo que el Índice sí parece sugerir es que el ánimo de construir alturas estratosféricas suele ir acompañado de una especulación desmedida por parte de agentes privados: los rascacielos más altos son posibles síntomas de la especulación rampante, de que la burbuja inmobiliaria posiblemente está llegando a su punto de tensión.
En el D.F., en años recientes los gobernantes han pregonado las bondades de la concentración de habitantes. Han hablado de hacer ciudades más “densas” y, por lo tanto, eficientes. Parecería que el rascacielos, en su afán vertical, podría contribuir a esta causa, que no es mala per se. Sin embargo, en la ciudad de México los rascacielos son mayoritariamente para oficinas, congregan trabajadores y no habitantes, por lo que no hacen casi nada por aminorar el déficit de vivienda. Más allá de la exigencia de que incluyan cierto número de cajones de estacionamiento privados, y contrario a lo que sucede en otras partes del mundo, no hay leyes que obliguen a quienes construyen rascacielos en el D.F. a invertir en el espacio público, en la movilidad, o, como sucede en Londres, destinar una parte de sus fondos a programas de vivienda social. En ese sentido, el rascacielos mexicano se configura como una estructura parasitaria que consume una proporción alta de los servicios de la zona —agua, luz, vialidades, estacionamiento— sin proporcionar más beneficio que el de generar espacios globales que, más allá de la demanda de algunos servicios (tintorería, comida, café) rara vez interactúan con su contexto inmediato ni ofrecen beneficios para las colonias que los albergan.
Contrario a lo que sucedía a inicios del siglo XX, los rascacielos ya no son simbólicos. En un paisaje de edificios iguales, su altura dice poco. Más que señales de un nuevo desarrollo y de la prosperidad de un país, son el testimonio de la libre especulación, de la falta de regulación gubernamental que permite la construcción de activos privados sin tener en cuenta su impacto. En el mejor de los casos, son formas genéricas de la especulación. En el peor: síntomas de que algo malo posiblemente esté por suceder.
[1]Algunas de las torres que a la fecha se encuentran en construcción son la Torre Mitikah, Punto Chapultepec, Torre Paradox, Torre Cuarzo, Miyana, Torre Diana, Torre Manacar.
Maestra en historiografía e historiadora de la arquitectura.