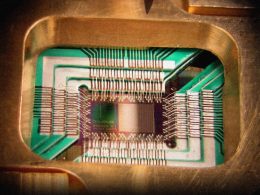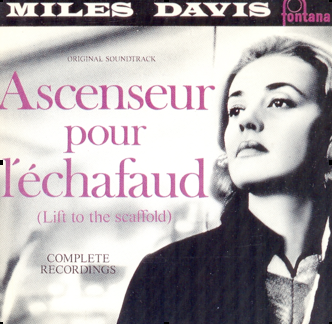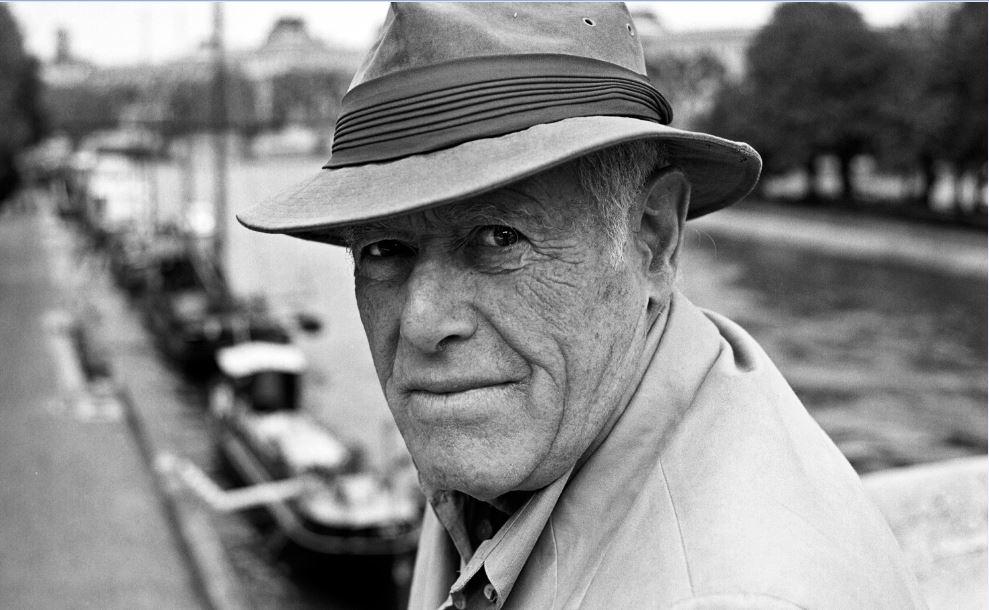Durante los últimos cincuenta años los demonios del arrepentimiento han perseguido a Europa. Cavilando sobre sus pasados crímenes —la esclavitud, el imperialismo, el fascismo, el comunismo— no ha podido encarar su historia sino como una larga relación de homicidios y rapiña, la cual culmina en dos guerras mundiales.
La persona típicamente europea es una criatura sensible siempre lista para apiadarse de los sufrimientos del mundo y asumirse responsable de ellos, preguntándose siempre, en lugar de qué puede hacer el Sur por sí mismo, qué puede hacer el Norte por el Sur. La tarde del 11 de septiembre, la mayoría de nuestros ciudadanos, pese a su obvia simpatía por las víctimas, pensaban para sí que los estadounidenses se lo habían buscado. Pero no nos engañemos: el mismo argumento se habría esgrimido si los terroristas hubieran destruido la torre Eiffel o Nôtre Dame. Las almas sensibles tanto de derecha como de izquierda nos habrían instado a flagelarnos: si nos atacaron es que somos culpables. Nuestros atacantes son en realidad gente pobre que protesta en contra de nuestra insolente riqueza y nuestra forma de vida occidental. Los europeos espontáneamente nos identificamos con nuestros enemigos en la manera de juzgarnos, y nos refugiamos de los malestares de la época concentrándonos en los problemas económicos y sociales de todos los días.
Las ambigüedades del masoquismo
Europa engendró monstruos, qué duda cabe. Pero al mismo tiempo dio a luz las ideas que nos permiten analizar y destruir a esos monstruos. Europa posee una naturaleza extraordinaria y paradójica. Hagamos algo de historia: la tiranía feudal llevó a la democracia; la opresión de la iglesia, a la libertad de conciencia; la rivalidad entre naciones, a soñar en una comunidad internacional; las conquistas trasatlánticas, al anticolonialismo; y las ideologías revolucionarias, a los movimientos antitotalitarios. Como el carcelero que nos mete en la celda al tiempo que nos desliza subrepticiamente la llave, Europa legó al mundo a un tiempo el despotismo y la libertad. Si envió soldados, misioneros y comerciantes a someter pueblos lejanos, también inventó la antropología, que es una forma de vernos como nos ven los otros y de ver a los otros como realmente son. Si nos aleja de nosotros mismos es para acercarnos al Otro. La aventura colonial sucumbió a su propia contradicción esencial. El colonialismo sometió a unos continentes a las leyes de otro y al mismo tiempo fomentó la idea de nacionalidad y el derecho a la autodeterminación. Cuando los colonizados exigieron libertad, simplemente revirtieron en contra de sus amos las leyes que éstos les habían enseñado.
La gran virtud de Europa reside en la conciencia de su lado oscuro, de sus taras, la fragilidad de las barreras que la protegen de su propia deshonra. Esta lucidez impide que Europa llame a la cruzada del Bien contra el Mal proponiendo en cambio, como tan certeramente lo expresó Raymond Aron, luchar por lo preferible contra lo espantoso. Pero la desconfianza que se cierne sobre la mayor parte de nuestros logros más impresionantes lleva siempre el riesgo de descender hasta el más odioso y fácil derrotismo. Vivimos merced a los dividendos producidos por nuestra autoacusación. Supuestamente estamos en eterna deuda con los pobres, los oprimidos, los inmigrantes… y nuestra única obligación es redimirla eternamente. Qué mejor que considerar como una epidemia la ola de arrepentimiento que se extiende por todo el continente, sobre todo entre las religiones principales. Esta sería una actitud inmejorable, siempre y cuando las otras culturas y creencias reconocieran también sus errores. Para muchos países, especialmente en el mundo árabe, la autocrítica se confunde con la búsqueda de un chivo expiatorio: nunca es culpa suya, siempre de otro.
Tanto el cristianismo como el islam son religiones imperialistas. Ambas están convencidas de poseer la verdad y han sido preparadas para salvar a la humanidad a pesar suyo, mediante la espada, la hoguera y la inquisición. Sólo que la cristiandad, desgastada por cuatro siglos de oposición interna en Europa, ha cedido terreno para aceptar el principio del secularismo. La Iglesia Católica llevó a cabo su aggiornamento en el Vaticano II. Y Juan Pablo ii dio cima a este proceso sin precedentes ofreciendo solemnes disculpas a la comunidad judía, los indios de Ibero-américa, la Iglesia Ortodoxa de Oriente y a los protestantes —reconociendo el error del papado al no aceptar los principales descubrimientos científicos a partir del siglo XV—, y condenó las cruzadas así como las conversiones forzadas. Este largo proceso crítico sigue pendiente para el islam, el cual está convencido de ser la última —y por tanto la única— religión revelada. El día en que sus autoridades pidan perdón por los crímenes cometidos en nombre del Corán en contra de los infieles, los descreídos y las mujeres, será un día de progreso para la humanidad entera, contribuirá a disipar la desconfianza que muchas naciones sienten ante este monoteísmo sacrificial. La crítica del islam no sólo no es “reaccionaria” sino que constituye la única actitud genuinamente voltaireana que puede adoptarse cuando millones de musulmanes desean practicar su religión en paz y sin la interferencia de los extremismos doctrinarios.
De igual modo, cuando la prensa francesa, como es su deber, se enfoca en las torturas cometidas por nuestro ejército en Argelia y luego guarda discreción respecto de idénticos horrores cometidos por el Frente de Liberación Nacional, contribuye a crear una imagen pasmosa y sesgada de Francia. Si todo lo que llevamos a Argelia fue opresión y guerra, ¿cómo explicar el hecho de que durante al menos treinta años tantos argelinos hayan soñado con emigrar a Francia, huir de su país que, si bien puede ser independiente, ha estado sumido en la guerra civil y el caos? Si toda la historia europea se redujera a los siniestros y estúpidos desatinos de los cruzados y a los aventureros sedientos de sangre que buscaban oro, ¿por qué tantos de los pueblos que fueron sometidos por Europa querrían unírsenos y adoptar nuestros valores?
El verdadero crimen de Europa no es tan sólo el cometido en el pasado sino su falta de acción de hoy en día: su falta de participación en Yugoslavia, su escandaloso retraso en Ruanda, su aterrador silencio ante las matanzas de Chechenia. La obsesiva atención a las abominaciones del pasado nos ha vendado los ojos ante los horrores del presente. El arrepentimiento no es una posición política y el continente europeo no puede adoptar a Alemania como modelo de su relación con el pasado. Ni la condición de víctima ni la de verdugo son hereditarias. El deber de recordar no quiere decir nada sobre la inocencia o la culpabilidad de los descendientes.
El cansancio mortal
Estados Unidos, sobre todo el ala izquierda de su Partido Demócrata, vive también con la conciencia culpable. Esta culpa se refiere al genocidio de los indios, al comercio de esclavos y la segregación. Para atenuar las consecuencias de esas terribles tragedias se tomaron medidas como la acción afirmativa. Pocas sociedades han mostrado ser tan capaces de declarar culpas, analizar defectos y reformarse. La Guerra de Vietnam llevó estas tendencias a sus extremos. Sin embargo, mientras los estadounidenses sucumben a veces a la autocrítica, conservan también la capacidad para reconciliar el enfoque crítico con la autoafirmación. Expresan, en sí mismos y en su país, un orgullo que muy a menudo falta al otro lado del Atlántico. El peor enemigo de Europa es ella misma: su visión penitente del pasado, su torturante culpa, su desilusión de sí misma. Europa lleva los escrúpulos al extremo de la parálisis.
¿Cómo podemos exigir respeto si no nos respetamos a nosotros mismos, si una y otra vez nos representamos en la literatura y en la prensa con los colores más oscuros? La verdad es que los europeos no gustan de sí mismos, o al menos no lo suficiente como para superar su disgusto y mostrar por su propia cultura el fervor casi religioso que tanto nos sorprende en los estadounidenses.
Suele olvidarse que la Europa contemporánea no nació como lo hizo Estados Unidos: con una entusiasta visión de un renacimiento de la historia. Surgió del cansancio de la matanza. Fue necesario el desastre total del siglo XX para llevar la virtud a Europa. Sin las guerras mundiales y su secuela de horrores, nunca habría surgido el actual anhelo pacifista que ahora se confunde con el deseo de descansar. La democracia europea se ha vuelto lo que queda después de haberse abandonado los demás sueños: garantiza un dominio de gran diversidad donde es bueno vivir, culminar empresas, prosperar de ser posible rodeado por obras maestras de la cultura. Un proyecto admirable, sin duda, porque este tipo de gobierno reduce las pérdidas de vidas humanas y se desenvuelve sin violencia. Esta vida apacible sería perfecta en tiempos de gran serenidad, en un mundo que hubiera alcanzado finalmente la “paz perpetua” que quería Kant.
El campo minado de la historia
Hemos perdido el amor por la historia, la cual es un campo minado del que luchamos por escapar desde 1945 y, de nuevo, en 1989. Sin embargo, la historia sigue haciéndose sin nosotros. Hoy somos desesperadamente lúcidos; es decir, hemos aprendido la lección. Los compromisos del pasado terminaron y se cumplieron. Al surgir una crisis hacemos lo imposible por aplazar nuestra respuesta. Atemperamos nuestra indignación mediante el cinismo y tratamos como iguales al agresor y a su víctima, como si a la luz de nuestros propios desencantos todo viniera a parar en lo mismo. En cualquier circunstancia demostramos la clarividencia del incauto que promete que no lo volverán a timar. Estados Unidos actúa y se moviliza. Europa sonríe y se planta como un enorme coloso que sufre su grandeza y pierde fuerza al tiempo que se expande su territorio. Europa se ha convertido en el Poncio Pilatos de las naciones.
Es notable, por ejemplo, cómo eludimos las tensiones contemporáneas, incluso en nuestro propio territorio, y delegamos la responsabilidad a los estadounidenses, tan sólo para criticarlos después sin misericordia. Haga lo que haga, se abstenga o participe, Estados Unidos siempre habrá de equivocarse. En el Oriente Medio y en todas partes, Europa ya no quiere ensuciarse las manos y sólo las extiende en apasionado ademán hacia todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Y cuando esos hombres y mujeres rechazan nuestra amistad, sea pues, dejamos que otros hagan lo necesario. Esto lo vimos en Bosnia en 1995, en Kosovo en 1999 y, en el mejor estilo de opereta, el verano de 2002, cuando la Unión Europea solicitó a Washington mediar en el microscópico conflicto hispano-marroquí sobre la isla Perejil frente a las costas de Tánger.
Si alguna vez Europa desea ser una “potencia” tendrá que hacerse con una fuerza defensiva digna de ese nombre, o fomentar más bien entre sus ciudadanos una actitud de aceptación ante el establecimiento de un ejército con fuerza suficiente para intervenir con prontitud donde sea necesario. Éste es el aspecto más espinoso, puesto que supone decisiones presupuestarias y, por ende, sacrificios.
Europa padece dos complejos respecto de su “protector” americano: el complejo de deudor y el complejo de Peter Pan. Europa occidental sabe que, sin la ayuda estadounidense del siglo pasado, habría sido borrada del mapa o colonizada por las tropas soviéticas. Sin embargo, ciertas expresiones de generosidad son formas del insulto. El Plan Marshall y la Organización del Tratado del Atlántico Norte acrecentaron la deuda, y Estados Unidos resultó culpable hasta de la ayuda que nos brindó. Incluso hoy experimentamos todavía la vaga sensación de que, en caso de conflicto grave, nuestra seguridad depende más o menos de nuestro hermano mayor, el yanqui. Pese a todo, lo criticamos por subyugar a nuestro continente. Nos complacemos en achacar todos nuestros pecados a este chivo expiatorio ideal, pues todo lo malo que ocurre en el mundo puede ponerse a las puertas de Washington. En la imaginación de muchos intelectuales y dirigentes políticos, Estados Unidos desempeña el papel que alguna vez tuvieron los judíos en la demonología nacionalsocialista. Pero no hacemos nada por liberarnos del dominio estadounidense. Muy al contrario, persistimos en nuestra negativa a madurar y asumir nuestras responsabilidades. Antes que actuar, nos quejamos condenando al Tío Sam, pero nos lanzamos en sus brazos ante el menor conflicto. Primero ladramos y luego nos rendimos. En consecuencia, nuestra diplomacia suele reducirse a actitudes de oposición ante la falta de opciones positivas. Dentro de todo, un protectorado estadounidense es preferible a otros. Es más fácil respirar bajo la égida indulgente de Washington que bajo la de, digamos, Moscú o Pekín.
No hay más salida: o hacemos nuestro mejor esfuerzo para lograr la independencia o dejamos de desvariar y armar alboroto. Podemos culpar a Estados Unidos de todo menos de nuestra propia apatía. Ésta es la paradoja: mientras más condenamos a Estados Unidos, más dependemos de él. Somos como el niño que se rebela ante sus padres para nunca abandonarlos. Las recriminaciones “antiimperialistas” son falaces en la medida en que requieren la preservación de su adversario. Constituyen meros floreos retóricos concebidos para ocultar lo que en verdad es una renuncia. Nuestras críticas de la política estadounidenses no pocas veces están justificadas, pero tendrían más peso si nuestro continente, minado ya por sus divisiones internas, no mostrara su trágica incapacidad. No es fácil ver qué es más desagradable de la actual actitud antiyanqui: la estupidez y amargura que revela o la servidumbre voluntaria que presupone ante una superioridad que denuncia para luego dejarla tal cual. Han pasado los tiempos de ser antiestadounidenses. Si queremos acrecentar nuestra propia fuerza, debemos ser más bien proeuropeos.
La renovación de los vínculos trasatlánticos
Ocurra lo que ocurra, Europa y Estados Unidos se vinculan entre sí. Encarnan dos concepciones divergentes de la Ilustración, dos resultados de la emancipación emanada del siglo xviii. De un lado está el escepticismo y el arte de vivir; el optimismo y la religiosidad, del otro. El primero conduce a la inacción, el segundo al afán de improvisación. Un lado está obsesionado con convertir lobos en corderos, el otro reduce la complejidad de los asuntos humanos a la lógica de la fuerza militar. Europa ha soñado siempre con hacer socios de sus adversarios. Después de todo, si los tratamos bien ellos harán lo propio con nosotros. Estados Unidos es capaz de identificar un enemigo, exagerar el peligro que representa y atacarlo. Si hemos de ser sinceros, podemos reconocer divisiones de opinión en ambos lados del Atlántico, y de la misma manera en que no toda intervención militar implica necesariamente una incitación a la guerra, tampoco toda actitud de reserva e invitación a la prudencia es una réplica de Múnich. La intransigencia obtiene dividendos —las más de las veces— pero puede resultar también en un atolladero, en una catástrofe nacional. Éste fue el verdadero desafío de la intervención en Iraq, aunque todos se inclinaran por eliminar al verdugo de Bagdad. Pocas veces ha sido tan pequeña la separación entre la más saludable acción política y la campaña militar más absurda.
Comercio y justicia
Es una ironía histórica el que Europa, bastión del socialismo y el marxismo, se defina ahora tan sólo en términos comerciales, y que los movimientos en contra de la globalización vean el mundo únicamente a través de la economía. Con ellos se rinden voluntariamente a la misma lógica que impugnan. El verdadero padre espiritual de Europa no es Immanuel Kant ni Jean Monnet, sino Adam Smith. Smith estaba persuadido de la idea, entonces revolucionaria, de que la abundancia material es el recurso más eficaz para domesticar las pasiones humanas y civilizar al mundo. Estados Unidos, patria del capitalismo más pujante, es la última gran nación política de Occidente, la única nación capaz de “determinar la situación de excepción” (Carl Schmitt), de elevarse sobre sus intereses particulares para defender sus valores implícitos, la libertad ante todo. Tiene la singular capacidad de elevar sus preocupaciones y zozobras particulares a prioridades del mundo entero. En este aspecto, el 11 de septiembre, con la espectacular tragedia que trajo consigo, fue tal vez una oportunidad terrible. Nos obligó a concebir la democracia bajo la especie de una lucha, como una preocupación de toda la humanidad y no sólo como algo que espontáneamente surge del mercado y de las instituciones internacionales. El 11 de septiembre, una facción radical del islam, ávida de dominar al mundo, declaró la guerra no sólo a Occidente, a la “contaminación judía y cristiana”, sino también al resto del mundo y especialmente a sus propios correligionarios moderados, a quienes acusó de tibios y corruptos. Esto, ante todo, constituye un conflicto dentro del islam. Sin embargo, a nosotros nos compete responder a la agresión sin recular, mediante la fuerza, pero también mediante argumentos intelectuales que eviten la ofensa con la mira de aislar a los fanáticos (así lleguen disfrazados de amigos de la tolerancia), yanimar a las fuerzas seglares y conferir poder a las mujeres, víctimas emblemáticas de Sharia. Nunca ha sido más pertinente la consigna de Voltaire: Ecrasons l’infâme.1 El 11 de septiembre nos recordó que la historia es siempre trágica, que la locura y la barbarie, encarnadas en una organización criminal multinacional, pueden florecer en el mismo suelo que el ideal democrático y evolucionar a la par echando mano de las tecnologías más avanzadas. Los europeos creen haber resuelto todos los problemas poniendo alto a las matanzas entre sí y estableciendo como dogma inviolable el “alto a la guerra”. Este resultado grandioso, preñado de lecciones para los otros países, no es suficiente. Si nos limitamos sólo a los asuntos mundanos —el cultivo, los salarios, las pensiones, la semana laboral de 35 horas— seremos incapaces de reconciliar el poder y el derecho y de redescubrir una ambición histórica digna de nuestra prosperidad.
La democracia debe estar armada, fuertemente armada para resistir a la tiranía, para preservar su vocación por las libertades esenciales y salvaguardar la justicia. Sin embargo, desdeñar las soluciones políticas para desenvainar la espada tampoco es ninguna solución. Los estadounidenses han pagado en otro tiempo un alto costo por su piadoso culto de la nación mesiánica, su inconmovible convicción de justicia, su candorosa creencia en que lo que es bueno para el Tío Sam lo es también para el resto del mundo. El gobierno estadounidense se coloca a sí mismo más allá del derecho. Su negativa a ratificar los tratados principales, su absurda y fútil campaña guerrillera en contra de la Corte Penal Internacional, su desacato y arrogancia frente a las Naciones Unidas, su tratamiento indigno de los prisioneros en Guantánamo son actitudes vergonzosas. Nos recuerdan curiosamente a los hoy desaparecidos regímenes marxistas que desafiaban la legalidad burguesa en nombre de una verdad proletaria más elevada. Estados Unidos nos da a veces la impresión de que deseara sustraerse a las limitaciones y deberes del ser humano ordinario. Conforme un nuevo frente se abre en Iraq, el gobierno de Bush parece haber malinterpretado a sus propios ciudadanos, olvidándose de las enseñanzas de Vietnam. Una población liberal llevada a la abundancia y al progreso individual no puede transformarse a sí misma durante mucho tiempo en una fuerza militar numerosa y presenciar la muerte de muchos de sus hijos sin que le cueste negar sus libertades fundamentales. Una sociedad hedonista e individualista es renuente a aceptar sacrificios, independientemente de la retórica marcial con la que adorne sus ambiciones. Los estadounidenses pueden experimentar momentos de gran solidaridad o accesos de patriotismo, pero no están llamados a gobernar el mundo a la manera de los romanos, toda vez que el “mensaje” de Estados Unidos es la realización de uno mismo y el amor a la vida. La cultura de la movilización y el miedo ha sido siempre el instrumento favorito de las dictaduras, pero las democracias sólo pueden emplearlo dentro de ciertos límites, so pena de destruirse a sí mismas. En este tipo de empresa, siempre existe el peligro de adoptar la lógica del enemigo lo mejor que se pueda para derrotarlo, expandir la fuerza policiaca y la militarización, y suspender o debilitar el maravilloso edificio constitucional erigido por los Padres Fundadores de Estados Unidos. El nacimiento de un nuevo macarthismo, merced a la derecha conservadora, sería la mayor victoria de Osama Bin Laden sobre el país de Abraham Lincoln. “Al combatir al monstruo, procura no convertirte tú también en monstruo”, decía Nietzsche. El cabildeo “neoimperialista”, tan influyente en la Casa Blanca y que plantea “democratizar” por fuerza al Oriente Medio, puede creer que Estados Unidos es invulnerable, pero no alcanza a hacerse cargo de que le faltan los recursos para ser un imperio, ni siquiera uno de tipo “benévolo”.
En realidad, lo que preocupa no es tanto la dirigencia estadounidense como la sensatez estadounidense. Existe la impresión de que esta policía eventual no está preparada para la misión que se ha asignado. Mal puede avenirse a expediciones militares prolongadas y costosas un ejército cuya doctrina oficial es “que no haya bajas”. Analistas prestigiosos como Joseph Nye y Charles Kupchan han opinado una y otra vez que su país confunde fácilmente su condición de superpotencia con la de potencia omnímoda, y advierten que el predominio indisputable no puede durar más de diez años. Intoxicado por sus triunfos técnicos, culturales y económicos; incapaz de tomar las riendas del nuevo orden internacional, Estados Unidos ha olvidado que, como lo expresó David Landes, “el peor enemigo del éxito es el propio éxito”. La omnipotencia de que se jacta Estados Unidos es un peso demasiado grande para llevarlo sobre sus hombros. El rudo estilo de Washington se las ha arreglado para enemistarse con sus mejores amigos mediante decretos anacrónicos y por tratar a sus aliados como si fueran niños rebeldes. Si no quiere sufrir otra derrota, Estados Unidos debe renunciar a su presunción descomunal. Necesita de su lado a una Europa fuerte, a una Europa capaz de apoyarlo, pero también de criticarlo, de darle consejos firmes y amistosos para apartarlo de sus contradictorias tentaciones de retirada y de dominio hegemónico.
Estados Unidos no está mejor sin nosotros que nosotros sin él. Pese a la desconfianza mutua, estamos condenados a fortalecer nuestros vínculos y a aumentar la cooperación trasatlántica. Si Europa quiere ejercer el menor influjo sobre el resto del mundo, está obligada a establecer una estructura democrática paneuropea, una entidad sin precedentes en cuanto a sus ambiciones y forma política, la cual derive su autoridad de la sumisión voluntaria de la soberanía local y nacional a una de mayor rango. La razón exige que transformemos la rivalidad entre Europa y Estados Unidos en un sentimiento de emulación entre dos bloques a un tiempo cercanos y diferentes entre sí. Ambos tienen mucho que aprender del otro en cuanto a audacia y sabiduría: cómo templar la arrogancia estadounidense con la moderación europea y la moderación europea con el dinamismo estadounidense. No se trata de elegir entre el Viejo y el Nuevo Mundo, pues sólo una relación dialéctica entre los dos resulta emocionante y es fuente de proyectos fructíferos. Hay que conciliar las mitades antagónicas de Occidente, puesto que, con las notables excepciones de la India y Japón, son las únicas salvaguardas de la democracia universal que nos quedan. Nuestra tarea en este momento histórico es reconciliar a Europa con la historia y a Estados Unidos con el mundo, enseñarle a Europa que las batallas no se ganan mediante exorcismos y transacciones, y hacer ver a Estados Unidos que no está solo en el mundo, encargado de una misión divina que exime a los estadounidenses de buscar la aprobación de los otros, escucharlos y discutir con ellos.
Como europeos, podemos desafiar el dominio de la lengua inglesa y el capitalismo financiero de Wall Street (con su extraordinaria compasión por los ricos), denunciar fácilmente las ambigüedades del crisol cultural y los estragos del comunitarismo y rechazar un mundo hecho a la imagen de la sociedad estadounidense. Pero entonces tenemos que ofrecer en su lugar algo más que burlas y reproches. Debemos construir realmente mejores modelos de justicia social, eficiencia económica y coexistencia étnica. Estamos lejos de conseguirlo. Exhaustos, nos quedamos muy a la zaga de los estadounidenses. Seguimos imitando sus errores incluso luego que ellos les han encontrado sus remedios respectivos. Hay europeos que cifran sus esperanzas en la teoría de la génesis inversa. Estados Unidos, descendiente del Viejo Mundo que ha superado a su progenitor, presenciará el nacimiento de una nueva Europa que entonces pondrá en su lugar a Estados Unidos. Por ahora, puesto que la geopolítica es la versión contemporánea de la clarividencia, esto no es más que hacerse ilusiones. La amarga verdad es que Europa está retrasada en casi todos los ámbitos respecto de nuestro primo del otro lado del Atlántico. Sin embargo, si llevamos a buen término una genuina revolución intelectual nuestras posibilidades son enormes. Europa es hoy por hoy el mayor laboratorio político y cultural; algo sin precedentes ocurre aquí sin que sus habitantes se percaten de ello. Europa tiene que recuperar tanto sus virtudes civilizadoras como su orgullo, no a sangre y fuego sino sobre todo mediante conquistas espirituales. Y tiene ya sus propias cartas: o integra y reúne su propia fuerza dotada de instrumentos políticos creíbles y militares, o será sometida por su propio consentimiento. En el último de los casos, un Viejo Mundo añoso y decrépito se verá reducido a un centro vacacional de lujo codiciado por los depredadores y siempre listo a renunciar a su libertad por un poco más de calma y comodidad. –
— Traducción de Jorge Brash
Pascal Bruckner es novelista y ensayista. Su último libro traducido al español es 'El vértigo de Babel: cosmopolitismo y globalización' (Acantilado, 2017).