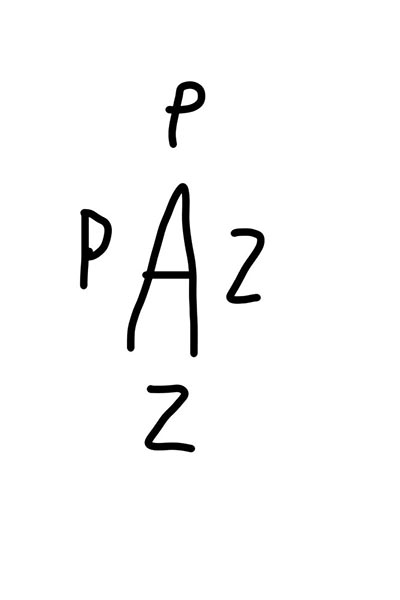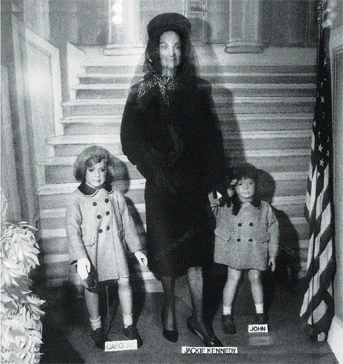Apenas estacionamos el Delorean en la cerrada de Félix Cuevas (junto con las máquinas de otros invitados), nos enfundamos los disfraces. El cabrón de Claudio Brook insistió en que nos emperifolláramos de miembros del Ku Klux Klan. ¡Joder! Nada más la hace una vez de crucificado y ya se siente divino. Ni modo, qué se le va a hacer. Tocamos la campanita acostumbrada de la casona y más pronto que rápido rechinó la puerta de metal. Salieron la perrita Tristana y el Pepín Bello (lo reconocimos por los ojitos pequeños detrás de las capas de papel crepé), ataviado como enorme pierna de jamón serrano. “¡Andando, par de palomos, que la fiesta ha arrancado y no os la podéis perder más!”. Y bueno, a decir verdad, aquello no necesariamente se trataba de una fiesta sino algo más: una edad de oro.
Así a primeras, arrellanados en el sillón como labios de Mae West, nos topamos con un par de robots a la manera de Mandiargues y Cardoza y Aragón, hincando el diente a un jabalí en salsa de frambuesas, que chorreaban largos berretes de grasa de las comisuras. “¡Dejad a ese par de vagos, que ya les ha dado hace rato un corto circuito!”, nos gritó la Katy Jurado, que deambulaba por entre los comensales con una charola de escargots vivos, algunos de ellos colgando de la bandeja de plata, otros ya prendidos de su vestido de lunares. “¡Vayan con Luis que está allá en el fondo con los demás señores!”. Fuimos.

La cosa era a lo grande y se hallaba ahí, la crema y la nata, toda la burguesía con su discreto y maravilloso encanto. Entre los invitados, todos copa en mano y carcajada abierta en medio de la cara, se veía en danza heavy a Miroslava, Roberto Cobo, Huysmans, Guy de Maupassant, Giorgio De Chirico, Pierre Unik, Jean Sorel. Al cuidado de la parrilla estaba Fernando Soler, ataviado con un delantal que decía, en letras más o menos góticas “¿Qué me ves pendejo?”. Doraba a sus anchas una sirena con los ojos verdes, y le sobaba con ambas manos un masaje de mantequilla danesa, como si de ello dependiera su casting. Saludó con tequila en la mano y nos dirigió con un dedo hacia el fondo. Ahí estaba el maestro aragonés, vestido con su clásico de papa, en charla picante con Fernando Rey y Francisco Rabal. Los F.F., les decían por su proclividad al desmadre. “¿Pero que ha pasado con ustedes, pues? Llegan demorados con todo y máquina del tiempo. Les voy a aleccionar con uno de mis martinis extra secos, con carga de hormigas y barbas de joven callejero.” Atrás de la pista rodeada de olivos, sobre un escenario en forma de carabela, el joven Roberto Cobo amenizaba con unas rolas chuleadas de Guty Cárdenas y a su derecha se desplegaba la barra de picar. Atacamos ipso facto.
“Bufete Galáctico”, decía un letrero amarrado a un cerdito sobre la mesa de servir. El anuncio también rezaba: “Yo quedé así por no felicitar a Luis Buñuel”. El chef había sido traído desde Benidorm con todo y su equipo de más de 20 forcados pelirrojos, contratados a destajo por la Warner. El menú era amplio. Salmorejo de lianas de Weismuller, Almorrana de reno, Gazpacho de ornitorrinco en melancolía. “Los unicornios saben a alcaparra”, dijo Lilia Prado. Oclayo de ninfeta. Manitas de maja desnuda cubierta de glaucomas sodomizando a un pato con tendencias suicidas. Jibias rellenas de excusas. Jumento barbecue. Sílfide con zalzifiz y cigalitas. Un platillo que se llamaba “El río y la muerte”, elaborado con perdiz, gamo, jabalí o venado en una especie de wonton con pil pil. Bullabaise con gabardina de poliéster y terrina de bogavante (por cierto el preferido de José de la Colina). Centolla en sombrero de copa sin Astaire. Mojama de crítico medio cabal. Pica de Flandes con rouille de babuino. Bullabaisse de rinocerontillo con cinta scotch y nueces de macadamia a todo mecate. Perro andaluz. Vinos olorosos, fescos, viejos secos y dulces, avinagrados nacionales e importados, en fin, toda la Vía Láctea en los platillos de nuestra comida. Le pregunto qué bebe a Piccoli. “Un vermú”, me dice ya, a medios chiles, y yo lo dejo en paz mientras platica con la más bella entre las bellas, de día y de noche: la grandiosa Catherine Deneuve, quien chopea su collar de perlas en la ponchera con rompope hecho a mano. “Y eso sí –nos dice Carole Bouquet– ningún platillo con enanos. Eso sería ir demasiado lejos y no se trata de eso. No sería muy haute cuisine”.
“Ah, este Don Luis –me digo ̶, que casona tan bella se carga acá en México”. Enredaderas de celuloide, pianos de cola estibados en el garaje, bailarinas nadando en una alberca llena de Camapri. En la azotea, por decir algo, Tomás Pérez Turrent, aspirante de torero, pasaba el capote a unos Conejillos de India. Todo puesto con buen gusto y personalidad por Gunther Gerzo, quien dormitaba en una hamaca con macacos. Esa es la idea, me digo, vivir como el arte manda.

Los meseros no dejan de pasar con las bandejas. Como me siento un poco borracho entro al baño para animarme un poco con agua fría. A la salida de los sanitarios, en una especie de zotehuela, se deja ver entrecubierta por lonas una jaula en la que han encerrado a Charles Chaplin vestido de mucama francesa. Me asomo y veo a la bellísima Jean Moreau, quien le arroja las sobras de la concurrencia. “Así me lo ha pedido él”. “Cada quien con su mal gusto”, me digo, tal y como siempre lo dice el mismísimo maestro Buñuel. Al regresar a la pista veo que los famosos postres de la madre de Mantequilla han salido ya. Hoyos negros cubiertos con crema pastelera. Dedos gordos en caramelizado de diabetes. Palanquetas de payaso. Radiador brûlée. El fantasma de la libertad: un merengue de azúcar impalpable, que desaparecía antes de ser probado. Todos una subida al cielo, y acabados casi por entero por el monchis de Rita Macedo, Ofelia Gulmain y Pilar Pellicer.
Y así y asado, entre eso y el otro, la cosa se puso muy buena. Tocaron en el escenario los miembros del grupo surrealista Las Hurdes, compuesto por Max Ernst al saxo, Raymond Queneau a la batería, Carlos Savage al bajo, y el mismo Buñuel con los tambores de Calanda. Garbanzo de a libra. Y de pronto Silvia Pinal jala al maestro a la pista. Todos a mover el bote. Claudio y yo, nos metemos otro Martini y saltamos a la pista. Bailamos por horas. Agotado, le digo a Brook que nos vayamos a despedir, que luego le hablamos al maestro. Acepta a regañadientes. Nos echamos una firma y nos trepamos al Delorean. Claudio insiste en manejar. Delirios de grandeza. Le doy las llaves. Nos abrochamos el cinturón. Tiempo estimado de vuelo al siglo XXI, en donde quedamos para almorzar con Kubrick en un buen restaurante de comida japonesa: 45 minutos. “Pásame una chela de la hielera maldito Jean Claude-Carriere”, me dice. “Sí, pero quítate la capucha que pareces pirulí, maldito Brook”. Tres cuartos de hora después (por haber tomado rumbo por donde no era), salimos a la carretera. “Buenas parrilladas las del maestro”, me dice el carnal Claudio. “¿Oye? Y qué hace el maniquí de Ernesto Alonso acá atrás”. “!Me lo robé!”, contesté mientras le destapaba su Coronita.
Escritor, editor y promotor cultural. Ha publicado 8 libros, entre ellos Zopencos (2013), Yendo (2014) y Sayonara (2015). Es propietario de Hostería La Bota.