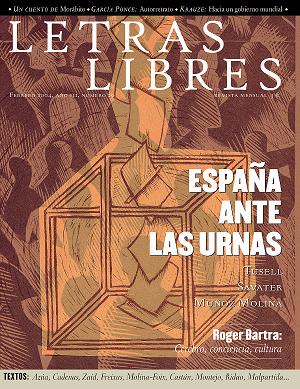En otoño de 2003, una extensa exposición en Francfort reunió el legado del arte oficial soviético. La impresión de conjunto era la de un desfase estético: un tema fallido subsidiaba varias décadas de virtuosismo hiperrealista. Imágenes guiadas por la épica de lo reluciente, lo idéntico a la vida. Los detalles, irrefutables en su minucia, creaban una desorbitada fantasía. En un óleo del funeral de Lenin, el féretro aparece rodeado de plantas de invernadero. Una doméstica selva tropical, pintada con tan abundante precisión que es imposible verla sin rascarse. El espectador agrega el esquivo mosco complementario.
Esta desmedida obsesión de exactitud —detener el instante como la imposible ilusión de Fausto— contradecía a diario un proceso fundado en un impulso rebelde. El Hombre Nuevo contemplaba una inamovible representación. De haber mantenido vigencia, hacia los años sesenta o a más tardar en los setenta, el socialismo soviético habría contado con retratos de un Vladimir Ilich de calva azul o incluso dálmata y facciones convulsas que asombrosamente hubieran sido suyas. La admiración pictórica distorsiona a sus criaturas.
Zapata ha gozado de mayor fortuna plástica, entre otras cosas porque ignoramos qué pintura habría comisionado desde el poder. Su condición de mártir, el incumplimiento de sus ideales y su absoluta fotogenia lo han convertido en indestructible arquetipo de quien se subleva con justicia.
Antes de pasar a la iconografía, revisemos otras señas de su posteridad. En primer término, la onomástica. La historia oficial consagró por igual a los revolucionarios pero es muy raro que alguien se llame Venustiano. Los Franciscos y los Álvaros son demasiados para atribuirles especificidad histórica. En cambio, los Emilianos rinden preciso tributo a una leyenda.
Durante la Revolución, Tablada y López Velarde vieron a Zapata como “Atila del Sur”, emblema del México depredador y bronco. Pero los mitos ganan batallas póstumas. Desde el Archivo Casasola, los ojos carbónicos interrogan el tiempo y descubren agravios progresivamente actuales.
La rebeldía de Zapata, de miras claramente locales, se ha transformado en un símbolo de insurgencia tan abierto que ampara atávicas luchas agrarias (el Votán Zapata reclamado por las comunidades indígenas) o insurrecciones pop (en plena psicodelia, el grupo La Revolución de Emiliano Zapata propuso un exitoso añadido a las demandas de Tierra y Libertad: “Nasty Sex”).
Ni siquiera Hollywood acabó con el icono. Brando había montado demasiadas motos para convencer a bordo de un caballo en los maizales, pero, según observa Cabrera Infante, cuando llega el fin en Chinameca y todo se va al carajo, sabe morir como gallo de pelea.
El fantasma de Zapata se ha desprendido del cuerpo que bebió varias cervezas antes de ser acribillado.

A diferencia de los embalsamados miembros del soviet supremo, ha revivido en transfiguraciones. Diego Rivera lo incorporó a su utopía de un socialismo renacentista, Arnold Belkin lo convirtió en un robot para armar, Mauricio Gómez Morín encontró su
rostro en la plancha cuadriculada del Zócalo. Con todo, la aceptación de sus múltiples avatares no fue inmediata. En
1972 la exposición de Alberto Gironella El entierro de Zapata
y otros enterramientos causó escándalo. El rebelde cobraba
vida en una fantasmagoría multicolor, digna de los anteojos de Valle-Inclán. El país, sembrado de hieráticos próceres de bronce, no parecía muy dispuesto a asomarse al esperpento de su historia.
La pintura de Gironella ha vuelto a Bellas Artes con la excepcional summa Barón de Beltenebros. Una sala, íntegramente dedicada a Zapata, muestra al héroe en compañía de la calaca de Villa, portando una banda tricolor, acribillado de corcholatas o junto a su discípulo más reciente, el Subcomandante Marcos. La gente observa con tranquila normalidad. No sólo Zapata, sino Marcos mismo, han adquirido la condición del mito activo, que reclama un retrato iconoclasta. El pasamontañas de Marcos es, a fin de cuentas, una interpretación minimalista de un rostro anterior: en las fotografías de Zapata, el espectador selecciona los ojos del rebelde; Marcos se aseguró de no ofrecer otro rasgo que esos ojos.
Por razones quizá atribuibles a una tribu que tuvo trece cielos, los mexicanos rara vez nos ponemos de acuerdo para llegar al paraíso. El prestigio de quienes encienden la esperanza deriva, la mayoría de las veces, de la imposibilidad de realizar sus programas. Aunque el zapatismo de viejo cuño alteró para siempre la relación con la tierra y el neozapatismo ha sido el alegato más convincente contra el racismo del México moderno, las intensidades visuales que provocan derivan de lo que aún no se realiza.
Este drama de lo inverificable determina el mayor homenaje de Gironella a Zapata, surgido, según explica el cuidado catálogo de la muestra, de una fotografía donde un grupo de campesinos rodea el cadáver del caudillo. A Gironella le asombró que todos miraran al cielo, improvisando una versión sin fastos de El entierro del Conde de Orgaz, una descarnada ronda de muerte y resurrección.
Jean Meyer ha recordado la relación entre la gesta zapatista y el mundo religioso. Acaso el mayor desafío simbólico de Gironella fue encontrar un motivo secular para el cielo. Colocó ahí un caballo blanco, con bríos de salir del cuadro. Las metamorfosis de Zapata pueden leerse bajo esa advocación: el caballo que se fuga, acaba de volver. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).