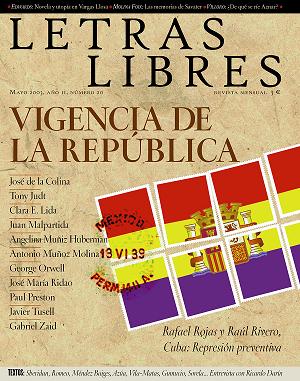Albert Camus fue quien mejor expresó la fascinación universal por la Guerra Civil española cuando escribió que “fue en España donde los hombres aprendieron que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede vencer al espíritu, que hay épocas en que el coraje no se ve recompensado. Es por esta razón, sin duda, por lo que tantos hombres a lo largo y ancho del mundo conciben el drama español como una tragedia personal”. 72 años después de su fundación, el destino de la Segunda República sigue generando un debate apasionado y con frecuencia áspero. En muchos aspectos —escala geográfica, número de víctimas, consecuencias demográficas y horrores tecnológicos—, la Guerra Civil española ha quedado minimizada por contiendas posteriores. Sin embargo, a día de hoy se han publicado más de quince mil libros sobre el conflicto.
Los propagandistas de Franco vendieron la guerra como una heroica cruzada religiosa contra una bárbara conspiración bolchevique y judeomasónica, presentando a los vencidos como víctimas de los engaños de Moscú y sangrientos perpetradores de atrocidades sádicas. Para los derrotados y sus simpatizantes extranjeros, esta guerra representaba la lucha de un pueblo oprimido en defensa de una República que había supuesto un intento de crear un modo de vida decente a pesar de las atrasadas oligarquías terratenientes e industriales y sus aliados nazis y fascistas. Más de cuarenta mil hombres y mujeres compartieron el temor de lo que supondría una derrota de la República española y llegaron de todas las partes del mundo a formar parte de las Brigadas Internacionales. Los voluntarios vieron con claridad en 1936 lo que otros optaron por ignorar: que, una vez caída Madrid, París y Londres la seguirían. Más aun, en el contexto de la dura realidad del capitalismo en la época de la depresión, se sintieron inspirados por las esperanzas que despertó la República. Antes de quedar aplastada por las necesidades y el esfuerzo de la guerra, la colectivización de la industria y la agricultura en la España republicana parecía un experimento excitante. En España, la lucha contra Franco y sus aliados fascistas podía ser vista como un primer paso en la construcción de un nuevo mundo igualitario alzado sobre las ruinas de la depresión.
Cuando, el 14 de abril de 1931, se estableció la Segunda República, la gente invadió las calles de las ciudades españolas en un estallido de alegría anticipadora. El nuevo régimen despertó esperanzas desmesuradas en los miembros más humildes de la sociedad y fue visto como una amenaza por sus sectores más privilegiados, los terratenientes, empresarios y banqueros, y sus defensores en las fuerzas armadas y la Iglesia. Por vez primera, el control del aparato del Estado pasó de manos de la oligarquía a la izquierda moderada. Esta izquierda se componía de socialistas reformistas y una miscelánea de pequeños burgueses republicanos. En tanto que coalición, su principal error estribaba en la naturaleza heterogénea de sus objetivos: los republicanos pretendían emplear el poder del Estado para quebrar la influencia reaccionaria de la Iglesia y el ejército, pero los socialistas tenían sus miras puestas en las grandes haciendas y propiedades repartidas por el país. Estas ambiciones radicales, así como la disposición a conceder la autonomía al País Vasco y Cataluña, provocarían la resuelta oposición de los sectores más poderosos de la sociedad española.
Los logros de la República fueron considerables, pero se quedaron cortos en comparación con las esperanzas de sus líderes. Con ayuda de préstamos especiales se hizo posible un plan para la creación de 27 mil nuevas aulas con sus correspondientes profesores. Muchos intelectuales participaron en las denominadas “misiones pedagógicas”, que emprendieron cursos de alfabetización, crearon bibliotecas ambulantes y organizaron funciones de teatro popular hasta en los lugares más remotos de la España rural. Quedaron horrorizados al comprobar que el hambre física era una compañía frecuente del hambre de cultura. Como llegó a comentar el dramaturgo Alejandro Casona: “Necesitaban pan y medicinas y en nuestras bolsas sólo llevábamos canciones y poemas.”
El poder socioeconómico —la propiedad de la tierra, los bancos y la industria, así como los principales periódicos y emisoras de radio— permaneció incólume. Los que detentaban el poder se aliaron con la Iglesia y el ejército para bloquear cualquier ataque contra la propiedad, la institución religiosa o la unidad nacional. Su repertorio defensivo era rico y variado. La propaganda, gracias a la prensa todopoderosa y las emisoras de radio, y gracias también al influjo del púlpito en todas y cada una de las parroquias, denunciaba que los esfuerzos reformistas formaban parte del trabajo subversivo de Moscú. Se fundaron nuevos partidos políticos de derecha en los que se invirtió mucho dinero. Se concibieron conspiraciones para acabar con el nuevo régimen. El cierre forzoso de las explotaciones rurales e industriales se convirtió en una respuesta regular a la nueva legislación que pretendía proteger los intereses de los trabajadores.
Tan exitoso fue el bloqueo de la reforma que, hacia 1933, los socialistas, desilusionados, cometieron el segundo gran error al decidir el abandono de la coalición gubernamental. En un sistema que favorecía intensamente a las coaliciones, esto provocó la entrega del poder a la derecha en las elecciones de noviembre de 1933. Los patrones y terratenientes recortaron salarios, aumentaron los despidos, expulsaron a los arrendatarios y elevaron las rentas. El Partido Radical en el gobierno dependía de los votos del poderoso partido católico, la CEDA, cuyo líder, José María Gil Robles, estaba resuelto a establecer un Estado autoritario y corporativo. Se desmanteló la legislación social y, uno tras otro, los principales sindicatos se debilitaron debido a las huelgas provocadas y aplastadas por el gobierno; en especial, el paro nacional de los trabajadores agrícolas que tuvo lugar en el verano de 1934. La tensión iba en aumento. La izquierda veía el rostro del fascismo en cada acción de la derecha; la derecha olía la amenaza de la revolución en cada movimiento de la izquierda.
Los socialistas plantearon la amenaza de un levantamiento revolucionario con la esperanza de atemorizar a la derecha: éste sería el tercer gran error. Sin embargo, Gil Robles fue astuto y aprovechó esta oportunidad para descubrir su farol. Insistió en que la CEDA entrara a formar parte del gobierno el 6 de octubre de 1934, a sabiendas de que provocaría una huelga general de los socialistas, que fracasó en la mayor parte del país a causa de la ley marcial decretada rápidamente por el gobierno. En Barcelona, el Estado independiente de Cataluña tuvo muy corta vida. Sin embargo, en los valles mineros de Asturias se declaró un movimiento revolucionario organizado conjuntamente por la UGT, los anarcosindicalistas de la CNT, y, con retraso, los comunistas. Durante casi tres semanas, una comuna revolucionaria resistió heroicamente, hasta que al fin los mineros fueron obligados a someterse por una combinación de fuego de artillería pesada y ataques aéreos coordinada por el general Franco. A ello siguió una represión salvaje que fue el caldo de cultivo del que nació el Frente Popular.
El Frente Popular fue un invento de Manuel Azaña, líder del partido republicano de izquierdas, e Indalecio Prieto, líder de la facción centrista del partido socialista. Ambos eran pragmatistas moderados y tenían como objetivo reparar las divisiones que habían llevado a la derrota electoral de 1933. Prieto se concentró en combatir el extremismo revolucionario de la izquierda socialista conducida por Francisco Largo Caballero. Se organizaron grandes mítines al aire libre, protagonizados por Azaña, en Bilbao, Valencia y Madrid en la segunda mitad de 1935. El entusiasmo que las respectivas audiencias mostraron por la unidad de la izquierda convencieron a Largo Caballero de la conveniencia de abandonar su oposición a la coalición electoral formada por los republicanos y los socialistas. El pequeño Partido Comunista Español, incitado por la dirección de Moscú, que estaba ansiosa por aliarse con las democracias contra un agresivo Tercer Reich, explotó el deseo de Largo Caballero de crear un frente más proletario a fin de que entrara a formar parte de una coalición electoral que, al contrario de lo que decía la propaganda derechista, no era una creación del Komintern.
A finales de 1935, el Partido Radical se desplomó bajo diversas acusaciones de corrupción, y se convocaron elecciones para mediados de febrero de 1936. La derecha empleó su ventaja en el ámbito de las finanzas para montar una campaña dirigida a la clase media que presentaba las elecciones como una lucha a vida o muerte entre el bien y el mal, la supervivencia y la destrucción. El Frente Popular centró su campaña en la amenaza del fascismo y en la promesa de una amnistía para aquellos encarcelados por los sucesos de octubre de 1934. Las elecciones celebradas el 16 de febrero dieron como resultado la victoria de la izquierda por un estrecho margen, y fueron un duro golpe para las esperanzas de la derecha de imponer legalmente un Estado autoritario y corporativo. Dos años de gobierno agresivo y derechista habían despertado un ánimo resuelto y vengativo en las masas trabajadoras, especialmente en las zonas rurales. Dado que ya una vez sus ambiciones reformistas habían sido bloqueadas, la izquierda estaba resuelta a iniciar rápidamente una significativa reforma agraria. Gil Robles y otros líderes de la derecha jugaron a provocar el desorden social, tanto en sus discursos parlamentarios como en los medios de comunicación, al plantear el levantamiento militar como la única alternativa a la catástrofe.
El factor central en la primavera de 1936 fue la fatal debilidad del gobierno del Frente Popular. Prieto estaba convencido de que la situación exigía la colaboración de los socialistas en el gobierno, pero Largo Caballero insistió —y éste fue el mayor error de la élite política republicana— en que los republicanos liberales debían gobernar en soledad hasta que llegara el momento de crear un gobierno enteramente socialista. Estaba seguro de que si las reformas provocaban un levantamiento fascista y/o militar, éste sería derrotado por la acción revolucionaria de las masas, y empleó su poder, así, para impedir que Prieto formara parte del gobierno. Que el gobierno republicano no podía satisfacer el hambre popular de reforma quedó demostrado por una ola de incautaciones de propiedades en el sur. Alarmada por la confianza de la izquierda, la derecha se preparó para la guerra. La conspiración militar quedó en manos del general Emilio Mola. Los republicanos liberales del Frente Popular se mostraban débiles y pasivos mientras las cuadrillas del terror del partido fascista, Falange Española, orquestaban una estrategia de tensión: su terrorismo provocó represalias de los izquierdistas y creó el desorden que justificaría la imposición de un régimen autoritario. El asesinato del líder monárquico, José Calvo Sotelo, el 13 de julio, proporcionó la señal definitiva a los conspiradores.
El levantamiento tuvo lugar en la noche del 17 de julio en la colonia española en Marruecos y a la mañana siguiente en la Península. Los conjurados estaban seguros de que todo concluiría en unos pocos días. Sus predicciones se hubiera cumplido, tal vez, de haberse enfrentado tan sólo al gobierno republicano. El golpe tuvo éxito en las áreas católicas de pequeños terratenientes que votaron por la CEDA —las capitales de provincia de Castilla la Vieja y León, villas catedralicias como Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid—. Sin embargo, en las plazas fuertes que la izquierda tenía en la España industrial, y en las grandes haciendas del sur profundo, el levantamiento fue derrotado por la acción espontánea de las organizaciones proletarias. Y aun así, en lo que sería un síntoma ominoso, en las grandes ciudades del sur como Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, la resistencia de la izquierda fue rápida y salvajemente aplastada.
En cuestión de días, el país se fracturó en dos zonas de guerra. Los rebeldes controlaban un tercio de España: el bloque del norte, compuesto por Galicia, León, Castilla la Vieja, Aragón y parte de Extremadura, y un triángulo comprendido entre Huelva, Sevilla y Córdoba. Tenían en su poder las grandes áreas productoras de trigo, pero los principales centros industriales permanecían en manos republicanas. Después de varios esfuerzos infructuosos por alcanzar un compromiso con los rebeldes, se formó un gabinete de republicanos moderados al mando del catedrático de química José Giral. Esto, en parte, era una consecuencia de la determinación de Largo Caballero de impedir la colaboración entre socialistas y republicanos, aunque tenía que ver, igualmente, con la esperanza de que el gabinete republicano y burgués de Giral asegurara su legitimidad en el ámbito internacional y posibilitara la ayuda de Gran Bretaña y Francia.
La derrota final de la República se debió a dos factores: al ejército africano y al apoyo de los poderes fascistas. Al principio, una de las columnas vertebrales de los rebeldes, el feroz ejército colonial de Franco, permaneció bloqueado en Marruecos por la marina republicana. Sin embargo, el hecho de que el poder en las calles españolas estuviera en manos de los sindicatos y sus milicias minó los esfuerzos del gobierno no representativo de Giral a la hora de pedir ayuda a las democracias occidentales. Las peticiones republicanas reclamando asistencia no despertaron sino vacilación en el gobierno del Frente Popular francés. Inhibido por las divisiones políticas internas, y temeroso, como los británicos, de la posibilidad de una revolución y de provocar una guerra generalizada, el premier francés Léon Blum se desdijo velozmente de sus tempranas promesas de ayuda. Franco, por el contrario, logró persuadir muy pronto a los representantes locales de la Alemania nazi y la Italia fascista de que él era el hombre al que debían respaldar. A finales de julio, aviones de transporte Junkers 52 y Savoia-Marchetti 81 establecían el primer gran puente aéreo militar de la historia. Los cuadros de la sanguinaria Legión y los así llamados regulares fueron transportados desde el estrecho de Gibraltar a Sevilla. Quince mil hombres cruzaron el estrecho en diez días, seguidos poco después por un flujo regular de asistencia de alta tecnología. En contraste con el equipamiento moderno que llegaba de Alemania e Italia, que incluía técnicos, repuestos y manuales de instrucciones, la República, rehuida por las democracias, debía contentarse con un equipamiento obsoleto y demasiado costoso comprado en los circuitos de los vendedores de armas.
Los rebeldes nacionales emprendieron rápidamente dos campañas que mejoraron de manera drástica su situación. Mola atacó Guipúzcoa, aislándola de Francia. Entretanto, el ejército africano de Franco avanzó rápidamente en dirección norte, dejando una terrorífica estela de muerte y destrucción a su paso, incluyendo la masacre de Badajoz, en la que dos mil prisioneros fueron ejecutados. El 10 de agosto lograron conectar las dos mitades de la España nacional. Los rebeldes consolidaron su posición de forma considerable a lo largo de agosto y septiembre a medida que el general José Enrique Varela conectaba las ciudades de Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz. Los republicanos no protagonizaron ningún avance espectacular, sólo retiradas y dos operaciones frustrantes: el asedio a la guarnición rebelde del Alcázar de Toledo y el fútil intento de los milicianos anarquistas de Barcelona de recapturar Zaragoza, que había caído rápidamente en manos de los rebeldes.
La República española debía luchar no sólo con Franco y sus ejércitos, sino también con el poderío militar y económico de Hitler y Mussolini.
Rechazado por Francia y Gran Bretaña, el premier republicano, Giral, recurrió a Moscú. Al principio, el Kremlin no quería que la situación en España minara sus planes para una alianza con Francia. Sin embargo, a mediados de agosto, el flujo de ayuda a los rebeldes proveniente de Hitler y Mussolini amenazaba con provocar un desastre aun mayor si la república española caía. Ello alteraría gravemente el equilibrio de poderes en Europa, creando una difícil situación para Francia, que se vería rodeada por tres Estados fascistas en sus fronteras. Al cabo, renuente, Stalin decidió enviar ayuda. Sólo al final de septiembre, una vez que la República acordó enviar sus reservas de oro a Rusia, se tomó la decisión de enviar aviones y tanques modernos, pagados a un precio exorbitante.
Las continuas derrotas provocaron que el gabinete republicano del profesor Giral cediera su turno a un gobierno más representativo compuesto por republicanos, socialistas y comunistas; al frente se hallaba Largo Caballero, quien carecía del vigor, determinación y visión suficientes como para comandar un esfuerzo militar exitoso. Mientras la República naufragaba en sus esfuerzos por buscar asistencia extranjera y sus desorganizadas milicias se replegaban en la capital, los rebeldes revisaron y ajustaron su cadena de mando. A finales de septiembre, los generales de la facción rebelde eligieron a Franco como comandante supremo y jefe de Estado tanto por obvias razones militares como por facilitar las relaciones con Hitler y Mussolini. Desde ese mismo instante tuvo el control de una zona fuertemente centralizada. Por el contraste, la República se vio gravemente impedida por las intensas divisiones entre los comunistas, los republicanos de clase media y los socialistas moderados, que trataban de reconstruir el aparato del Estado a fin de convertir el esfuerzo bélico en su prioridad máxima, y los anarquistas, los trotskistas y los socialistas de izquierda, que ponían el énfasis en la revolución social.
El 7 de octubre, el ejército republicano reanudó su marcha sobre Madrid. La moral de los defensores de la capital subió enteros con la llegada a principios de noviembre de aviones y tanques provenientes de la Unión Soviética, así como de columnas de voluntarios conocidos como las Brigadas Internacionales. Para los refugiados italianos, alemanes y austriacos que habían huido del fascismo y el nazismo, España representaba la primera oportunidad real de reemprender la lucha y, eventualmente, regresar a casa. Numerosos voluntarios venidos de las naciones democráticas emprendieron el riesgoso viaje a España, preocupados por lo que la derrota de la República española supondría para el resto del mundo, y superaron enormes dificultades para luchar por la República.
El asedio de Madrid fue la ocasión de un esfuerzo heroico por parte de toda su población. El 6 de noviembre, temiendo una caída rápida de la capital, el gobierno se instaló en Valencia. La ciudad quedó en manos del general José Miaja. Respaldado por lo que los comunistas bautizaron como Junta de Defensa, Miaja reagrupó a la población mientras su brillante jefe del estado mayor, el coronel Vicente Rojo, organizaba las fuerzas de resistencia. Las primeras unidades de las Brigadas Internacionales llegaron a Madrid el 8 de noviembre. Dispersos entre los defensores españoles, los brigadistas levantaron su moral y les instruyeron en el uso de ametralladoras y sobre cómo conservar la munición o buscar refugio. Resistieron con éxito el ataque de las columnas africanas de Franco, el cual, para finales de noviembre, hubo de reconocer su fracaso. La capital asediada aguantó el embate durante otros dos años y medio.
La llegada de equipamiento ruso y de voluntarios internacionales ayudó a salvar Madrid. Con todo, su contribución no podía equipararse a la intervención de Hitler y Mussolini. La motivación tanto de Alemania como de Italia era minar la hegemonía anglo-francesa en las relaciones internacionales, pero ambos dictadores recibieron la comprensión de Londres cuando aseguraron estar luchando contra el bolchevismo. Asediada exteriormente, la República padeció asimismo enormes problemas internos, muy al contrario de la zona franquista, brutalmente militarizada. El colapso del Estado burgués en los primeros días de la guerra dio paso a la rápida emergencia de órganos revolucionarios de poder paralelo: los comités y milicias vinculados a los sindicatos y partidos de izquierda.
Asimismo, se procedió a una colectivización enormemente popular de la agricultura y la industria. Estimulantes como fueron para sus participantes y para observadores extranjeros como George Orwell, los grandes experimentos colectivistas del otoño de 1936 hicieron poco por crear una máquina de guerra. La gran debilidad interna de la República fue una derivación del conflicto sobre si había que dar prioridad a la guerra o a la revolución: este conflicto se convirtió en una pequeña guerra civil interna no declarada que azotó el área republicana hasta mediados de 1937. El presidente de la República, Manuel Azaña, y líderes socialistas moderados como el ministro de Marina y de Aviación, Indalecio Prieto, y el ministro de Finanzas, Juan Negrín, estaban convencidos de que un aparato de Estado convencional, con un control centralizado de la economía y de los instrumentos institucionales de la movilización popular, era esencial para un esfuerzo bélico eficaz. Los comunistas y los consejeros soviéticos estaban de acuerdo porque era una opción razonable y porque esperaban detener las actividades revolucionarias de los trotskistas y los anarquistas, lo que haría más fácil para la Unión Soviética cortejar a las democracias burguesas.
Embebida en sus disensiones internas, y desprovista aún de un ejército convencional, la República fue incapaz de rentabilizar su victoria en Madrid. La respuesta inmediata de Franco fue una serie de intentos para rodear la ciudad. En las batallas de Boadilla (diciembre de 1936), Jarama (febrero de 1937) y Guadalajara (marzo de 1937), sus fuerzas fueron derrotadas una y otra vez, pero el costo para la República fue enorme. La concentración de la defensa en Madrid supuso el descuido de otros frentes. Málaga, en el sur, cayó rápidamente a comienzos de febrero en manos de las recién llegadas tropas italianas. En el centro del país no hubo victorias fáciles. En el Jarama, el frente nacional avanzó unos pocos kilómetros, pero sin obtener una ventaja estratégica. Los republicanos perdieron 25 mil hombres, incluyendo algunos de los mejores miembros británicos y norteamericanos de las Brigadas, y los nacionales alrededor de veinte mil. El contingente británico fue prácticamente barrido en una tarde. En marzo, los nacionales se esforzaron nuevamente en rodear Madrid, lo que hicieron atacando cerca de Guadalajara. Un ejército de cincuenta mil hombres, la fuerza mejor equipada que había entrado en batalla desde el comienzo de la guerra, logró romper el frente, pero fue derrotada por un contraataque republicano. A partir de entonces, la República organizó su ejército popular, y el conflicto se transformó en una guerra más convencional de movimientos a gran escala, lo que favoreció a Franco en virtud de la ayuda constante de Italia y Alemania.
Incluso después de su derrota en la batalla de Guadalajara, los nacionales mantuvieron la iniciativa, ya que a cada revés de Franco le sucedía un aumento de la ayuda de los dictadores del Eje. Esto quedó probado durante la campaña del bando nacional en el norte de España en la primavera y el verano de 1937. En marzo, Mola condujo a cuarenta mil hombres en un asalto al País Vasco respaldado por las temibles bombas de la Legión Cóndor alemana. En un ensayo de lo que sería el Blitzkrieg en Polonia y en Francia, la villa de Guernica fue aniquilada el 26 de abril de 1937 a fin de destrozar la moral de los vascos y minar la defensa de la capital, Bilbao, que cayó el 19 de junio. Más tarde, el ejército nacional, ampliamente apoyado por las tropas italianas, capturó Santander el 26 de agosto. Asturias fue barrida con rapidez durante septiembre y octubre. Los complejos industriales del norte se hallaban ahora al servicio de los rebeldes. Esto les proporcionó una ventaja decisiva, que debe añadirse a su superioridad numérica en términos de hombres, tanques y aviones.
Las derrotas sufridas por la República a comienzos de 1937 conducirían eventualmente, el 17 de mayo, al establecimiento de un gobierno vigoroso al mando de Juan Negrín. Negrín depositó su fe en un estratega brillante, el coronel Vicente Rojo, quien trató de detener el proceso inexorable de los nacionales con una serie de ofensivas de distracción. El 6 de julio, en el pueblo de Brunete, al oeste de Madrid, cincuenta mil hombres atravesaron las líneas enemigas, pero los refuerzos nacionales fueron suficientes para taponar los huecos. A lo largo de diez días, en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra, los republicanos fueron golpeados por aire y por ataques de artillería. Con un coste enorme en hombres y equipo, la República logró retrasar ligeramente el colapso del norte. Brunete quedó completamente arrasado. Luego, en agosto de 1937, Rojo diseñó un atrevido movimiento envolvente sobre Zaragoza. La ofensiva se detuvo a mediados de septiembre en el pequeño pueblo de Belchite. Al igual que en Brunete, los republicanos obtuvieron una ventaja inicial, pero carecían de la fuerza necesaria para dar el golpe definitivo. En diciembre de 1937, Rojo lanzó otro ataque preventivo sobre Teruel, con la esperanza de desviar la atención de Franco de Madrid. El plan funcionó. En medio de un frío feroz, los republicanos capturaron Teruel el 8 de enero, la única ocasión en que una capital de provincia les fue arrebatada a los nacionales. Sin embargo, el triunfo duró poco. Los republicanos fueron desalojados después de seis semanas de bombardeos e intenso fuego de artillería. Después de otra costosa defensa de un pequeño avance, los republicanos tuvieron que retirarse el 21 de febrero de 1938, cuando la ciudad de Teruel estaba a punto de verse rodeada. Las bajas en ambos bandos fueron masivas.
Los republicanos estaban exhaustos, faltos de armas y munición, y desmoralizados después de la derrota de Teruel. Franco tomó entonces la iniciativa con una enorme ofensiva a través de Aragón y Castellón a fin de abrirse paso hasta el mar. A comienzos de abril, los rebeldes habían alcanzado Lérida y procedieron a seguir el curso del Ebro, dividiendo a Cataluña del resto de la República. El 15 de abril llegaron al Mediterráneo. Más interesado en la destrucción total de las fuerzas republicanas que en una victoria rápida, Franco ignoró la oportunidad de volverse contra una Barcelona pobremente defendida y, en julio, lanzó un fuerte ataque contra Valencia. La determinación defensiva de los republicanos logró que el progreso fuera lento y cansado. El 23 de julio de 1938, con Valencia amenazada directamente, Vicente Rojo lanzó otra ofensiva de distracción en forma de un gran salto sobre el Ebro a fin de restablecer el contacto con Cataluña. En la que sería la batalla más dura de toda la guerra, el ejército republicano, compuesto por unos ochenta mil hombres, cruzó el río y atravesó las líneas enemigas, aunque el precio que pagaron las Brigadas Internaciones fue enorme. Hacia el 10 de agosto llegaron a Gandesa: se enviaron nuevos refuerzos franquistas y los republicanos se vieron sometidos a tres meses de fuerte bombardeo por parte de la artillería en medio de un calor intensísimo. A mediados de noviembre, y cuando las bajas en ambos bandos eran casi incalculables, los franquistas lograron expulsar a los republicanos del territorio capturado en julio.
Tal vez el mayor error de Rojo fue adoptar una estrategia de ataque y no de defensa. Ciertamente, después de la batalla del Ebro, los republicanos se enfrentaron a una derrota segura. Barcelona cayó el 26 de enero de 1939. En Madrid, el 4 de marzo, el comandante del ejército republicano en la zona central, coronel Segismundo Casado, se rebeló contra el gobierno republicano con la esperanza de detener una masacre cada vez más absurda. Sus errados deseos de una paz negociada fueron rechazados por Franco y, después de una lucha interna en la zona republicana, las tropas todo a lo largo del frente de batalla comenzaron a rendirse. Los nacionales entraron en Madrid el 27 de marzo y cuatrocientos mil republicanos emprendieron a duras penas el exilio. La victoria de los nacionales se institucionalizó en la dictadura de Franco. Más de un millón de convictos padecieron cárcel o fueron confinados en campos de trabajo. Además de las cuatrocientas mil personas que murieron en la guerra, se ordenaron cien mil ejecuciones entre 1939 y 1943.
Con los republicanos sometidos por el terror político del régimen franquista, la responsabilidad de la oposición activa cayó sobre los exilados. Era natural, por lo demás, que los republicanos derrotados volvieran la mirada hacia los líderes políticos de la década de los treinta, y que su primer objetivo fuera el restablecimiento de la República. De hecho, la gran masa de los exilados no podía hacer gran cosa. Los que residían en Latinoamérica habían sido neutralizados por la distancia. Otros que permanecieron más cerca pudieron verse forzados a ingresar en la Legión Extranjera francesa, las brigadas de trabajo alemanas o en campos de concentración. La necesidad de aprender nuevos idiomas y encontrar trabajo en un medio hostil hizo que la mayoría de los exilados tuvieran poco tiempo para dedicarlo a España. Otros engrosaron las filas de la resistencia francesa. Con todo, el factor más importante que contribuyó al fracaso de la oposición exilada fue la persistencia de las divisiones ideológicas de la Guerra Civil. La historia del exilio es un relato de fragmentaciones incesantes y coaliciones efímeras. Las divisiones existentes en la izquierda republicana se hicieron más hondas debido a la dispersión geográfica que siguió a 1939, y a las amargas recriminaciones sobre las razones de la derrota. La discordia más seria se daría entre los comunistas y los demás grupos, y en menor medida entre los pro y anticomunistas de cada grupo.
Por haber luchado contra Hitler y Mussolini en España, la mayoría de los republicanos concibieron la Segunda Guerra Mundial como una continuación natural de su lucha. Por esta razón, más de veinte mil españoles murieron durante la Segunda Guerra Mundial luchando contra el Eje. Se asumía, comprensiblemente, que una vez derrotado el Eje los Aliados terminarían el trabajo iniciado eliminando a Franco. Que esto no sucediera no puede sorprender a casi nadie. Con todo, la incompetencia de los líderes del exilio no mejoró las cosas. El gobierno de Giral tardó en formarse, y cuando lo hizo los Aliados ya estaban cansados de la guerra y la Guerra Fría asomaba por el horizonte. Si se hubiera formado un gobierno republicano responsable en 1941 o 1942, cuando los aliados necesitaban ayuda con urgencia y Franco tenía importantes compromisos con el Eje, es concebible que dicho gobierno hubiera sido reconocido y, tal vez, impuesto en Madrid. Tal como se desarrollaron los eventos, en 1945 el propósito de Giral se centraba en obtener el reconocimiento como preludio a una intervención y el restablecimiento de la Segunda República. Los británicos y los norteamericanos, llevados por su creciente anticomunismo, consideraron este propósito como un signo de sectarismo y como causa probable de otra guerra civil. Sin embargo, los sucesivos gobiernos del exilio se aferraron a esta idea de restablecer la República cuando era evidente que la única esperanza de asegurarse la ayuda de los Aliados pasaba por crear un gobierno de concentración, algo que muchos en el interior querían igualmente. El excesivo optimismo del gobierno en el exilio en lo tocante al restablecimiento de la República terminaría destruyendo las posibilidades de la oposición, débil como era, de derrocar a Franco. ~