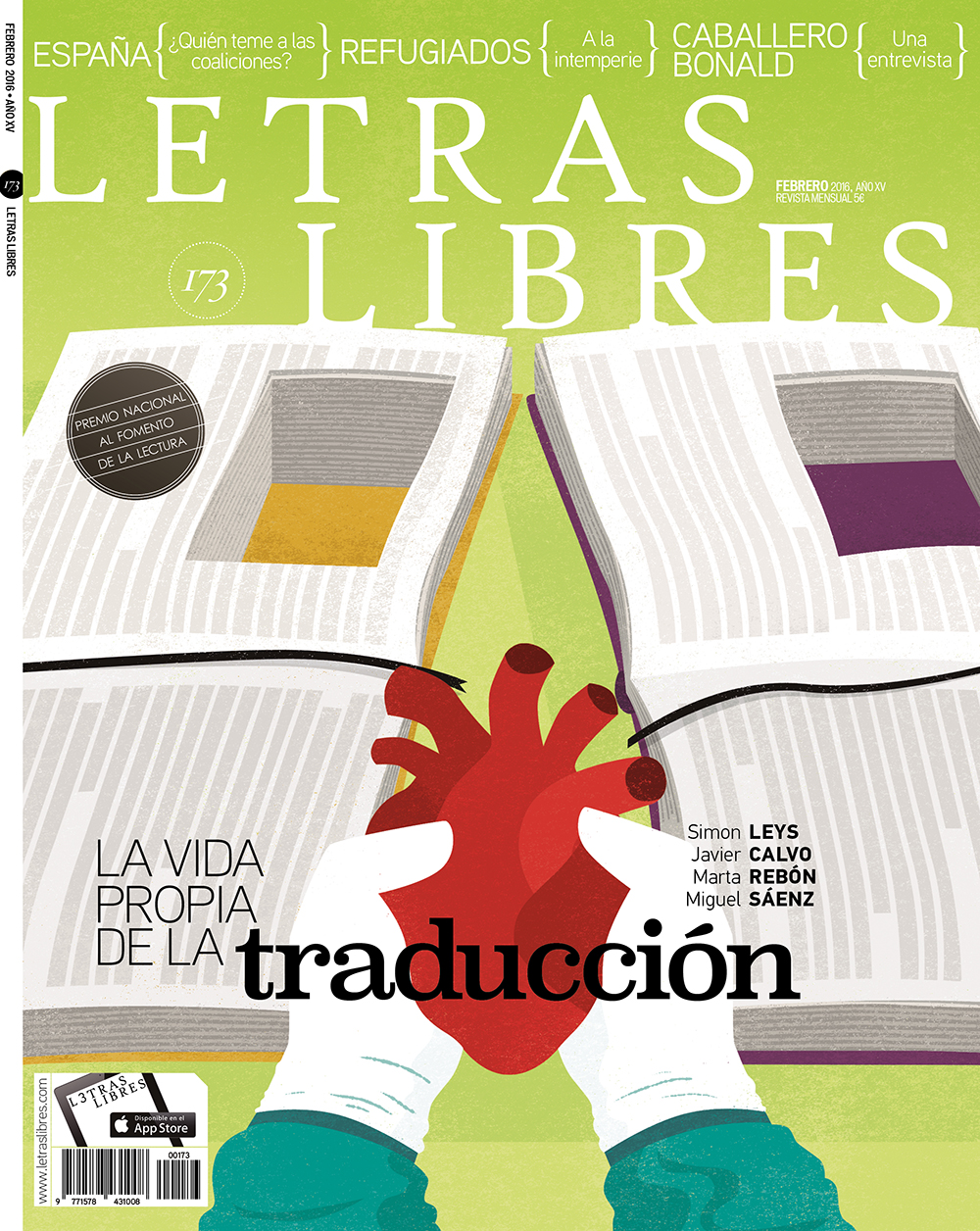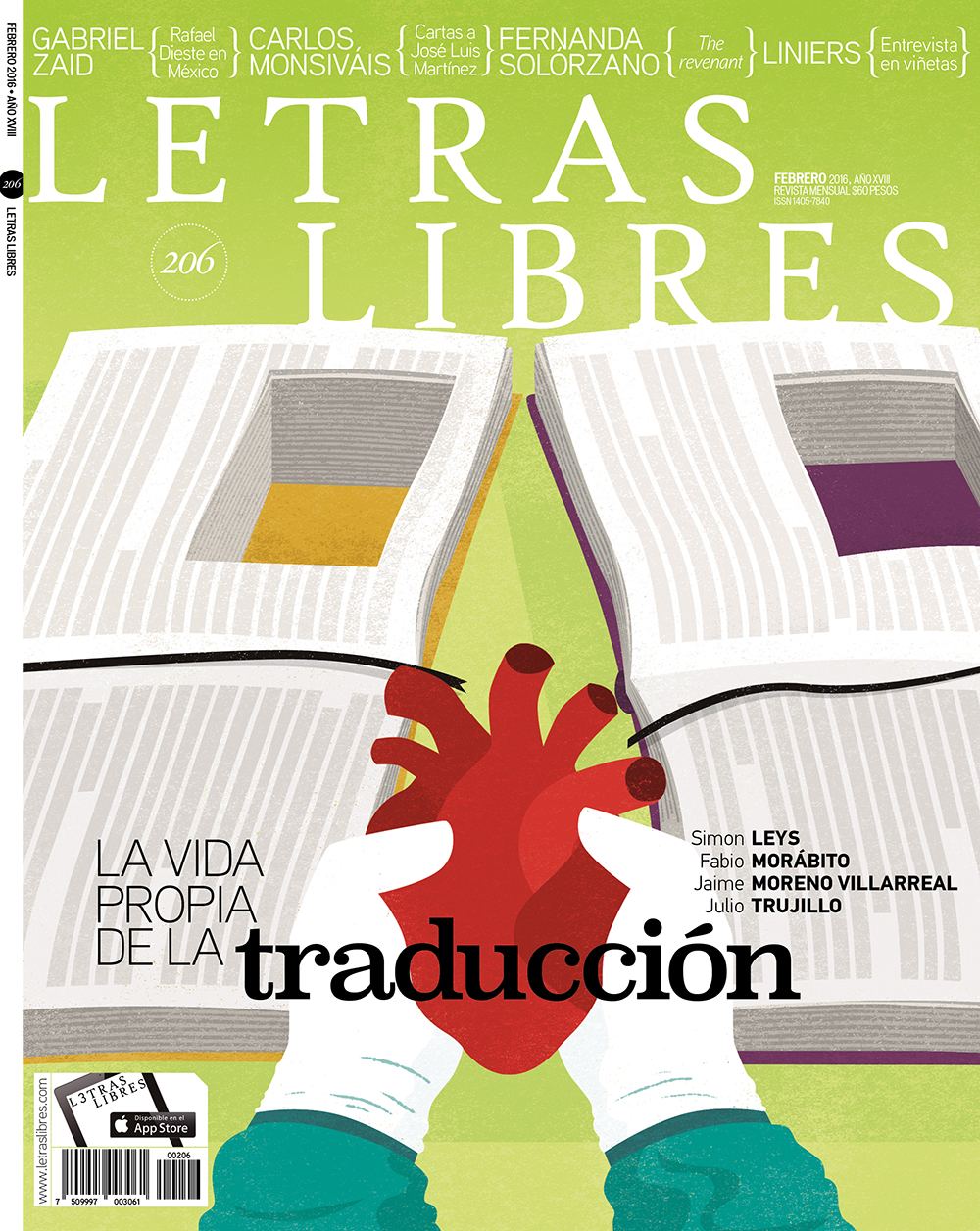Unos días antes de que David Bowie muriera el pasado 10 de enero, Tony Visconti –productor de su último disco y también de algunos de sus mejores trabajos en el pasado–, dio una esclarecedora entrevista a Rolling Stone. En ella, detalló el proceso que llevó con el músico para crear Blackstar, aparecido el 8, coincidiendo con el cumpleaños 69 del cantante.
Saltan a la vista dos características del músico respecto a este álbum: la primera, que la premisa era hacer un disco, en palabras propias del productor, “lo más alejado posible del rock”. Para lograrlo, Bowie recurrió al saxofonista Donny McCaslin, al guitarrista Ben Monder, al pianista Jason Lindner, al bajista Tim Lefebvre, al baterista Mark Guiliana y al percusionista James Murphy. De todos, solo este último no se encuentra inmerso en el mundo del avant-jazz. La segunda característica tiene que ver con el profesionalismo con que Bowie, a pesar de su enfermedad, conformó este equipo. Escuchó a estos músicos en vivo y en distintas grabaciones. Solo después de documentarse acerca de su trabajo, Bowie los llamó a todos para grabar.
El álbum resultante ha sido el giro final de su carrera. Blackstar es la última reinvención de Bowie y, por tanto, ha terminado por ser una extraña despedida. Por lo común, hemos visto a las grandes glorias del rock ascender y despeñarse hacia el final de sus carreras, pero Bowie logró exactamente lo contrario: nunca se repitió y abordó sin miedo los cambios que el arte le exigía. Muchos músicos, a los sesenta años, pierden la inventiva, se apagan y desaparecen. Algunos más viven de los recuerdos. David Bowie caminó a contracorriente: decidió crear música nueva, inmiscuirse en proyectos distintos y explorar lo que iba surgiendo en el panorama (como su gusto reciente por To pimp a butterfly del rapero Kendrick Lamar).
Se podría decir que Blackstar no es un disco de rock, aunque dos de los tracks suenan próximos al Bowie que ya conocíamos. Tampoco es un disco de jazz o de avant-jazz, a pesar de los elementos presentes: saxofones lúgubres, improvisación atonal y la batería (¡la batería!) de Guiliana. Es en esta indefinición donde el artista siempre gana la batalla: no es, sin duda, un simple disco de rock o de jazz o de fusión. Es ante todo un disco de Bowie.
Sin embargo, la influencia del jazz, sobre todo en su vertiente free, es innegable. Si existe alguna duda habrá que escuchar tres piezas: “Blackstar”, “Lazarus” y “I can’t give everything away”. Pareciera que el cantante intentó tomar el free y el avant-jazz, estilos complicados de asimilar para un oído alejado de la tradición jazzística, y los convirtió en canciones de Bowie.
En la pieza que da título al disco, el cantante juguetea con los sonidos, los estira o alarga las vocales, sube y baja en su registro, casi como si fuera un saxofón, el primer instrumento que poseyó cuando era niño. Este apartado (con una críptica letra: “On the day of execution, on the day of execution / Only women kneel and smile / At the centre of it all, at the centre of it all, / Your eyes, your eyes”) sirve de puente a un largo solo de sax que desemboca en un remanso de tranquilidad, que a su vez da pie a que aparezca el coro (“I’m a blackstar, I’m a blackstar”). Pero el rayo de sol no puede durar demasiado, poco a poco las armonías se enrarecen, los metales envuelven una voz que se lamenta por el día de la ejecución. La canción dura casi diez minutos, una declaración de principios en contra de los sencillos vacíos de tres minutos que invaden las listas de iTunes y Spotify.
“Lazarus”, a su vez, es más cristalina, Bowie canta sobre su enfermedad y la ineludible muerte (“Look up here, I’m in heaven / I’ve got scars that can’t be seen / I’ve got drama, can’t be stolen”). Ha vivido lo suficiente y ahora solo queda esperar (“This way or no way / You know I’ll be free / Just like that bluebird / Now, ain’t that just like me?”).
La música es densa, una guitarra repetitiva toca la misma nota, se escuchan órganos fantasmales y un saxofón que vuela libre de cualquier atadura armónica. Bowie nos avisó lo que iba a suceder y la mayoría de los escuchas no pudimos entenderlo sino días después.
La última pieza del disco, “I can’t give everything away”, sirve como vehículo para que el artista revise lo que ha sido en su vida. Cuando Bowie canta “Seeing more and feeling less / Saying no but meaning yes / This is all I ever meant / That’s the message that I sent”, el misterio no queda del todo resuelto, pero la letra nos permite atisbar los deseos del cantante. Bowie debía transformarse para permanecer, pero eso mismo provocó que no entendiéramos mucho de David Robert Jones. La canción parece en un principio dirigirse hacia el rock, pero poco a poco se va transformando en una pieza de jazz, para terminar en un ejemplo de las habilidades de Donny McCaslin. La impresión que “I can’t give everything away” deja al final del disco es más de satisfacción que de tristeza, incluso cuando somos ya conscientes de que Bowie casi todo el tiempo se había estado despidiendo.
Jason Lindner explicó que al momento de la grabación solo recibieron una orden del cantante: “Have a good time.” Bowie depositó su confianza en un grupo con el que nunca había trabajado, al tiempo que los empujó a entregarse musicalmente. El resultado es una obra compleja en sí misma y que no acude a la nostalgia para mostrarnos la única e inimitable creatividad de uno de los más grandes íconos de la música popular contemporánea que ha dado este planeta. ~
(Torreón 1978) es escritor, profesor y periodista. Es autor de Con las piernas ligeramente separadas (Instituto Coahuilense de Cultura, 2005) y Polvo Rojo (Ficticia 2009)