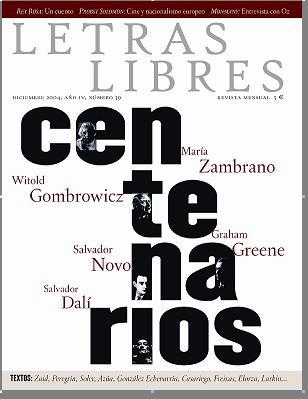En 2001, luego de los ataques del 11 de septiembre, Miramax, filial de Disney, suspendió la distribución en Estados Unidos de la nueva versión fílmica de El americano impasible (The Quiet American), la novela de Graham Greene, protagonizada por Michael Caine. Se dieron
diferentes excusas. Pero finalmente una sola razón quedó en pie: la crítica irónica al imperialista americano y su mentalidad de inocencia resultaba impresentable en el ambiente de fervor patriótico que se vivía —e inducía— por aquella época en los EE UU.
De rebote, la censura a esta película fue una prueba del poder contestatario y antisistema de Greene, a casi cincuenta años de la publicación de esa novela. ¿En que se basa ese poder? Yo diría que es estético y ético a la vez. O sea, en este caso, que se basa en la capacidad de Greene para dibujar literariamente la ambigüedad moral escondida debajo de las máscaras de inocencia más convincentes.
Y el ejemplo cumbre de ese estilo es precisamente El americano impasible. Éste es una aguda crítica, pero no del imperio americano sino del talante que lo hace posible. No es una acusación de culpabilidad, sino por el contrario una acusación de inocencia, de los peligros de la inocencia. Según la famosa imagen de Greene en este libro: “La inocencia es como un leproso mudo que ha perdido su campana y que se pasea por el mundo sin mala intención”.
Pyle es el americano impasible, o tranquilo, que se pasea por el mundo armado de mucho poder de destrucción pero sin mala intención. Un joven de veintitantos, posiblemente agente de la cia, que llega de Boston a Saigón en plena guerra colonial de Indochina, armado con la convicción de que el problema que tienen los franceses allí es muy sencillo. Nada que una dosis de democracia y valores americanos no pueda curar (sobre todo si el remedio se administra con alguna fuerza). Por otra parte, está el protagonista de la novela: Fowler. Éste es un periodista británico cincuentón, descreído —sería más propio decir desesperado— que no toma partido y se define sólo como un reportero sin opinión (“las opiniones quedan para los editorialistas”). El único motivo de vida que le queda a Fowler es el amor estrictamente sexual que siente por su amante vietnamita, la joven Fuong (“significa fénix; pero hoy ya nada es fabuloso y nada renace de sus cenizas”).
El enfrentamiento entre la vieja y cansada Europa y la joven América voluntariosa es inevitable y se produce, previsiblemente, por el amor del resto del mundo. Apenas la ve, el joven Pyle se enamora de Fuong con un amor paternal que pretende salvar a la muchacha de la condición de amante transitoria, que es lo único que puede darle Fowler. El americano impasible desea protegerla y darle un bienestar similar al que quiere, con la mejor de las intenciones, imponer en su país. Hay una sola cosa, quizás, que Pyle no está dispuesto a hacer por Fuong: renunciar a la idea de que la bondad puede imponerse, por la razón o la fuerza. Esto es: no está dispuesto a perder su inocencia. (Al final veremos cómo intenta resolver este dilema.)
La inocencia culpable
La ambigüedad moral es el común denominador ético en las obras capitales de Greene, las que han sido llamadas sus novelas teológicas: El poder y la gloria (1940), El revés de la trama (1948) y El fin de la aventura (1951). En efecto, éstas pueden leerse como una multifacética exposición de los reversos de maldad, error y debilidad ética que yacen tras la corrección política y sentimental y religiosa. Es más, si hubiera una tesis en esos libros, podría decirse que ésta consiste en la necesidad que tiene la bondad, para ser verdaderamente compasiva, de conocer y experimentar en carne propia el mal.
La idea queda clara desde las tapas en esas novelas “teológicas”. Por ejemplo, el epígrafe tomado de Peguy en El revés de la trama (The Heart of the Matter) sugiere inmejorablemente el punto: “Nadie es tan competente como el pecador en materia de cristiandad. Nadie sino el santo”. Y claro, la santidad es escasa, excepto en la conciencia autosatisfecha de quienes se creen, cada uno de ellos, santos.
La misma noción de ambigüedad preside El fin de la aventura (The End of the Affair), con la cita de León Bloy: “El corazón tiene lugares que no existen y para que puedan existir entra en ellos el dolor”. Aquí tenemos la idea de que es el dolor el que engendra conciencia y, en consecuencia, de que tanto una persona como una sociedad que niegan el dolor y la muerte achican, reducen, su conciencia. Así como el bien sólo se conoce desde la experiencia del mal, la felicidad sólo es posible, paradójicamente, desde el dolor.
En tiempos de maniqueísmo político y moral, cuando los conflictos ideológicos se simplifican hasta el extremo de hacerlos una lucha entre el país del bien y un eje del mal, esta crítica greeniana resulta, más que nunca, un corrosivo intolerable.
Greene, el desesperado
Esa posición estética de Greene difiere de la ideología que el mismo autor expresa en sus artículos de prensa (la modalidad de ensayo que practicó y con la cual bajó a las trincheras de la guerra fría, principalmente). Quien los sondee encontrará en ellos un previsible repertorio de las ideas correctas de la izquierda de su época. Pero no es allí donde debe buscarse la ideología de un escritor, sino en su literatura. A Greene, como a muchos artistas, se le aplica la noción de Hölderlin: “el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona”.
En sus novelas centrales, la reflexión de Greene carece de aquel optimismo ideológico de sus reportajes. Es más, representa una modalidad de aquel pecado por antonomasia del cual se acusa el cura corrupto de El poder y la gloria, y otros desventurados en sus obras: la desesperación.
El hombre y la mujer están solos —Dios existe pero se abstiene de intervenir a menos que ya sea tarde, como en El fin de la aventura—. Enfrentados a su desesperación y su inevitable debilidad moral, sus personajes tomarán fatalmente la decisión incorrecta, la opción por el pecado o el error. Greene entrega a sus personajes a la desesperanza casi absoluta. Casi, porque la esperanza en dios existe, pero está siempre puesta en jaque por sus continuas muestras de indiferencia ante el sufrimiento —”Padre, ¿por qué me has abandonado?” es la línea del Evangelio que yo pondría como epígrafe de una edición crítica, aún pendiente, de sus obras completas—.
Por otro lado, en sus novelas deliberadamente menores —sus entertainments, como los llamó Greene— esa tragedia de la desesperación se matiza y vuelve una tragicomedia. En Nuestro hombre en La Habana (Our Man in Habana) o Viajes con mi tía (Travels With my Aunt), Greene permite a algunos de sus personajes salvarse mediante el recurso de la ironía y el humor. Una salvación individualista y agridulce, que de algún modo subraya más que desmiente aquel aserto de Henry de Montherlant: “el humor es la cortesía de la desesperación”.
El existencialista católico
Al pensar en el Greene creyente es casi inevitable —tiene un aire de época— pensar en Camus, el gran ateo. De algún modo ambos son desarrollos distintos de la misma premisa: aunque el mundo sea un desierto cruel —y sin Dios, para Camus—, es necesario vivir como si existiera una oportunidad de justificar la vida. En Greene, esa oportunidad es la compasión. Se trataría entonces de una especie de existencialista católico.
Sus admiradores liberales han intentado salvarlo de aquella precaria postura filocatólica especulando que en sus libros centrales la religión es sólo metáfora de la condición humana (o sea, el suyo habría sido más bien un catolicinismo). Aunque me gustaría concordar con esta postura, no puedo traicionar de ese modo mi lectura de sus obras principales. En el Greene de las novelas teológicas hay un elemento religioso irreductible, central a la trama. Sintetizándolo en una palabra, ese elemento o motivo es el milagro.
El poder y la gloria termina con el fusilamiento del cura —escena magistral a la que asistimos desde el balcón del jefe de policía mientras un dentista lo interviene—. Pero a continuación, en una especie de coda que se nos hará familiar en el estilo de Greene, un muchacho descreído recupera la fe ante la aparición milagrosa —o por lo menos sorpresiva— de otro cura clandestino que le golpea la puerta. El muchacho se precipita a besarle la mano y dejarlo entrar a su casa, y entendemos que este cura viene a reemplazar al fusilado y que el calvario se reinicia —eternamente—.
En El final de la aventura, Sarah muere, pero en la coda un muchachito —un inocente, otra vez— cae gravemente enfermo. El padre le explica al escritor protagonista, Bendrix, que el niño en medio de sus fiebres soñó que Sarah venía a verlo y lo tocaba en el costado. Al día siguiente amaneció curado. Un milagro de tomo y lomo. Con lo cual Sarah, que en vida fue una adúltera, pasa a ser una santa.
En El revés de la trama, el policía Scobie se suicida para liberar de él a quienes ama. De hecho la liberación es completa, puesto que ambas mujeres, la propia y la amante, terminan odiándolo. Sin embargo hay también una suerte de milagro. En las últimas líneas el padre Rank sugiere que fue el amor excesivo a Dios, una suerte de virtud ambigua, lo que llevó a Scobie a su triste fin. A la postre, su salvación sería, milagrosamente, posible.
El milagro ambiguo
Contadas así, claro, el verdadero milagro es que esas novelas de Greene hayan sido tomadas en serio por alguien más que el público católico milagrero. Pero este milagro tiene una explicación: la maestría, que colinda con la perfección, en la construcción ambigua de los personajes y sus perfiles morales.
En El poder y la gloria esa ambigüedad encarna en la figura central del cura pecador. Este cura borracho, amancebado en un periodo y con una hija, cobarde y desesperado (es decir, a ratos descreído), no puede dejar, sin embargo, de comportarse como un sacerdote. La explicación aparente es su compasión hacia un mundo de dolor que lo necesita, pero ésta parece menos importante que la “pasión” a secas. Una fuerza ciega que lo empuja a su destino —como en las tragedias griegas, donde, a pesar de los avisos, el personaje no puede dejar de perderse—, lleva al cura a su martirio anunciado desde las primeras páginas. En cierto modo, El poder y la gloria es el largo relato de un suicidio (como la pasión de Cristo en el Monte Calvario es en cierto modo un suicidio).
La ambigüedad ética no es patrimonio sólo de los personajes principales, sino que delinea incluso mejor a los secundarios. El antagonista del cura pecador en El poder y la gloria es un teniente de policía descrito así: “Había algo sacerdotal en su andar decidido y vigilante… un teólogo”. Su habitación parece “una celda […] de monasterio”. Es decir, se trata de un cura secular, ateo.
El antimaniqueo
Esa ambigüedad psicológica y moral sirve dos propósitos principales, me parece. Por una parte es un recurso antimaniqueo esencial, sobre todo en novelas que de no tenerlo podrían deslizarse al sentimentalismo cristiano o incluso al panfleto. Los personajes de Greene no son buenos ni malos sino ambas cosas y de un modo inevitable. Su lucha principal no es entre ellos, sino contra ellos mismos.
Por otra parte, y lo que quizá sea aun más esencial, la ambigüedad ética opera como un contrapunto de la impecable univocidad estética. Sospechamos que si los personajes de Greene fueran más claros, menos conflictivos consigo mismos, sus novelas serían demasiado unívocas, demasiado equilibradas. La armonía se rompe por dentro gracias a la desarmonía de los sujetos de la narración. El poder y la gloria es un artefacto narrativo tan equilibrado que podría llegar a sentirse como mecánico, si a cada paso no intervinieran en él personajes empujados a actitudes sorprendentes para ellos mismos, que contrastan con sus perfiles.
Aun más, podría decirse que los personajes de Greene son precisamente perfiles contrastados, al modo de un cuadro cubista. E.M. Forster afirma que los personajes literarios pueden agruparse en dos: los planos, que son los que tienen una sola faceta o rasgo principal, y los redondos, que son los que tienen varias. En Greene, los personajes principales e incluso los secundarios —por lo menos en sus novelas “serias”— no son redondos sino poliédricos, están definidos no en función de un rasgo o varios, sino por el contraste o contradicción entre sus rasgos.
Ese planteamiento ambiguo de los personajes viene establecido desde la primera página. Como en el famoso comienzo de El fin de la aventura, novela de amor donde el enamorado Bendrix sintetiza su conflicto psicológico al escribir: “Esta es una historia mucho más de odio que de amor”.
No siendo esto una hagiografía de Greene, habrá que anotar que en las novelas estrictamente teológicas, aquellas donde el milagro divino es central al argumento, la aparición de éste debilita la coherencia de la trama. Como ocurre siempre que lo sobrenatural —el deus ex machina— interviene en una novela realista moderna, sentimos que el autor ha fallado, que ha roto el pacto de verosimilitud.
De allí que las tramas tan cuidadosamente urdidas se resientan precisamente en el momento culminante y que lo que quede sea la construcción psicológica y moral ambigua de sus personajes. Lo que queda son esos personajes paradójicos atormentados por la duda, tentados por el mal y queriendo hacer el bien, desde sus debilidades, esencialmente por compasión.
Greene pagó un alto precio por utilizar estas temáticas y motivos religiosos en su obra. Casi tan alto como por su desprecio a la experimentación vanguardista de moda en su época. Es posible que tanto esos milagros al final de sus novelas teológicas, como esa atención al argumento del relato, en lugar de a su lenguaje, le hayan costado el Nobel. Nunca lo sabremos; y en realidad el Nobel no importa. El milagro que importa es ese sutil equilibrio desequilibrado, esa unívoca ambigüedad, esa contradicción moral que Greene acuñó como marca de su estilo. Por eso seguimos y seguiremos leyéndolo.
De vuelta al americano
En los años cincuenta del siglo pasado —en plenos desengaños de la guerra fría—, Greene evolucionó más allá de los milagros de aquellas novelas, alejándose hacia un territorio aún más peligroso y despoblado: el de la desesperación sin coartadas teológicas. Es en ese territorio donde halla y escribe su novela más grande: El americano impasible (1955).
A esas alturas el escritor católico se ha declarado un “agnóstico católico”. O sea, ha encarnado la ambigüedad. En consecuencia, esta obra representa el momento culminante de su estilo narrativo ambiguo. Perdida la fe sólo queda una actitud: actuar como si dios existiera. El protagonista de la novela, Fowler, no encuentra ningún motivo para actuar correctamente, nada que compense su cinismo. Y sin embargo, de algún modo oscuro este periodista descreído que lucha por no tomar partido alguno en medio de una guerra sabe que su escepticismo hace menos daño que las acciones del crédulo partisano por la democracia: Pyle, el americano impasible que está seguro de tener a la civilización occidental —y a Dios— de su parte.
En una de las escenas cumbres de la narrativa greeniana, Pyle le pide a Fowler que esté presente cuando se declare a Fuong, la amante vietnamita del segundo y con la que el americano quiere casarse. “Quiero que oigas todo lo que tengo para decir. De otro modo sentiría que no te estoy jugando limpio”, se justifica Pyle. Fowler asiste a esa escena triangular armado de todo su escepticismo, sintiendo que detesta la buena conciencia de Pyle pero que al mismo tiempo no tiene argumentos contra su agresiva pureza de corazón. Pyle no le está robando a su mujer. No, el americano impasible se la quiere ganar, quitándosela limpiamente de abajo de sus narices (o mejor dicho de abajo de otras partes de su cuerpo), armado sólo de su intolerable confianza en la superioridad de sus valores. Armado, en una palabra, de su inocencia.
Promediando la entrevista entre los tres está claro que Fuong no comprende lo que le dice Pyle. El francés de éste es muy pobre, y no habla nada de vietnamita. Fowler se ve obligado a traducir a su mujer las intenciones de su pretendiente americano. O sea, a través de la boca del corrupto y descreído Fowler pasan las palabras inocentes y puras de Pyle, que le ofrece a la joven vietnamita literalmente “hacerse la América” (o la americana): matrimonio e hijos, un porvenir asegurado en Boston. “Solemnemente, como si se hubiera estudiado su papel de memoria, Pyle dijo que sentía gran amor y respeto por Fuong. Lo había sentido desde la noche en que había bailado con ella. En cierto modo me recordaba a esos mayordomos que ofician de guías ante un grupo de turistas que visitan un palacio. El palacio era su corazón…”
La vietnamita observa a su pretendiente con inescrutable perplejidad, “como viendo una película”. El americano siente que debe ir más lejos, demostrar la seriedad de sus intenciones, y le pide a su rival que traduzca lo siguiente:
“—No soy rico. Pero cuando mi padre muera tendré unos cincuenta mil dólares. Poseo buena salud. Puedo hacerle ver mis exámenes de sangre… —y luego vacila—: ¿Habrá comprendido esto?”
Fowler le contesta:
“—No puedo asegurarlo, pero creo que sí. No querrás que le agregue un poco de pasión, ¿no es cierto?”
Un poco de pasión… Quizás Fowler, una vez más, es injusto (la desesperación es injusta). Hay una suerte de pasión en la inocencia del joven americano, en su completa seguridad en sí mismo y en la superioridad de sus exámenes de sangre. Es la pasión de lo correcto, de estar en lo cierto, de pertenecer al bando del bien y la democracia. Cualquiera a quien se le exponga claramente —una muchacha vietnamita por ejemplo— tendrá que reconocer la superioridad de ese tipo de amor. El mundo no podría resistirse si admitiera la pureza del amor con el que se intenta conquistarlo. (Leyendo esa escena irónica intuimos mejor las razones de Disney-Miramax para prohibir la circulación de la película.)
Al final del libro, Fowler y Pyle se encuentran en el sitio de un atentado con coche bomba en el centro de Saigón (el libro es escalofriantemente actual y no sólo por esto). Hay cuerpos despedazados, una mujer que tapa con su sombrero de paja a su niño muerto, piscinas de sangre. El agente Pyle ha entregado explosivo plástico a uno de los bandos en pugna y este es el resultado. Fowler pierde por un instante el control y empuja a Pyle sobre una de esas piscinas. El perturbado americano impasible —”yo no sabía”— mete el pie en la sangre.
“Es horrible… tendré que hacerme limpiar los zapatos antes de ir a ver al ministro —dijo.”
Es “horrible”, sí. El mundo es horrible y no se deja conquistar tan fácilmente. La inocencia ha metido la pata y no sabe cómo limpiársela. Inevitablemente recordamos el ofrecimiento de mostrarle a la amada vietnamita sus exámenes de sangre. Inevitablemente recordamos la sangre inocente en otras calles de este mundo, cincuenta años más tarde. Y a los inocentes que la derraman con la mejor intención. –
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.