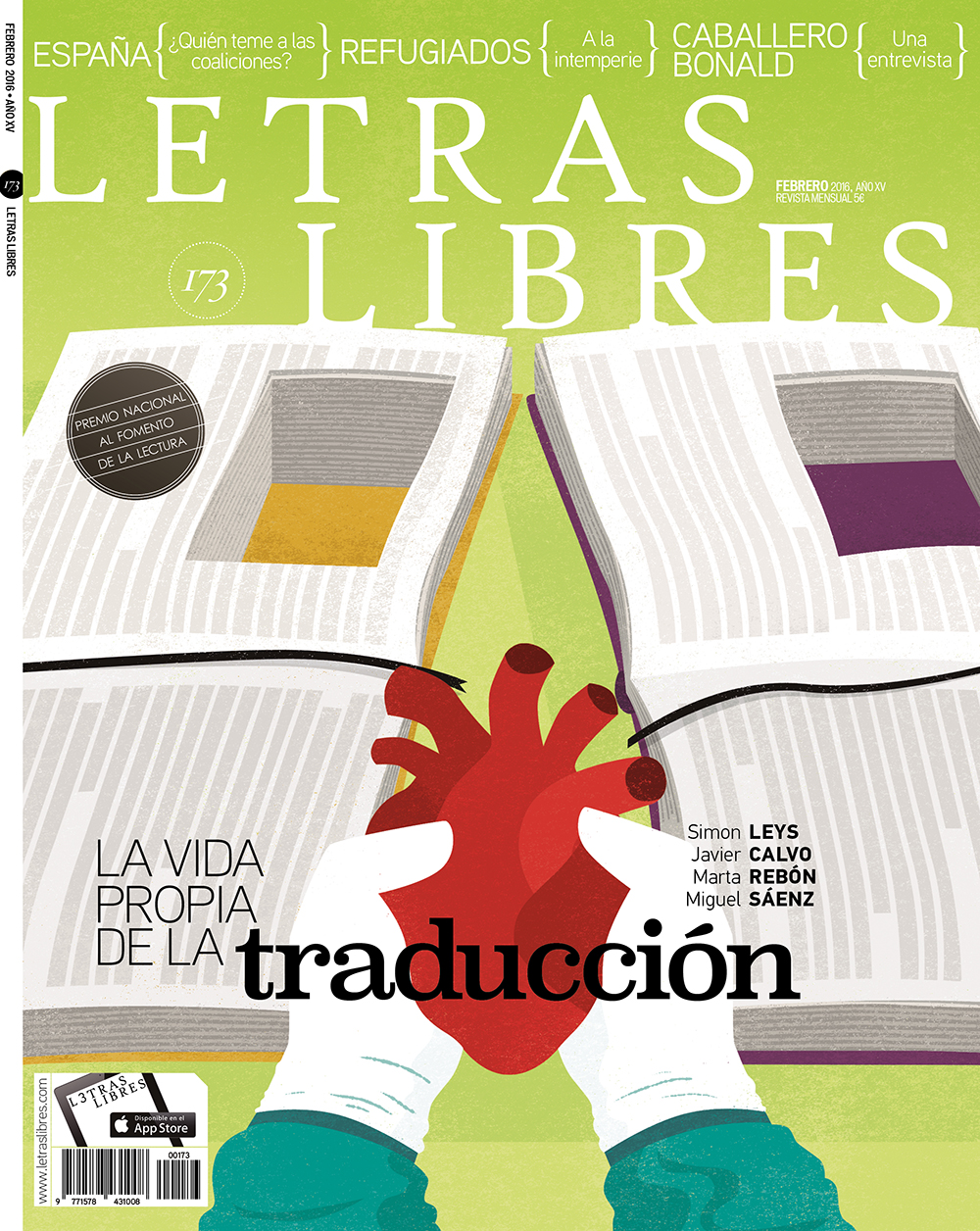Sé muy bien que generalmente se tiene por prueba de poco talento y estudio el trabajo de una traducción; pero sea lo que fuere, no es mi fin pasar por erudito, ni buen traductor.
Fernando de Gilleman (1788)
La edad tiene sus privilegios. En cuanto uno ha doblado los ochenta se le permite ensartar recuerdos y escribir sus memorias. Lo malo es que generalmente no se acuerda de nada y lo que escribe es, casi siempre, una serie de trivialidades. O sea, que tengo perfecta conciencia del peligro. Sin embargo, creo que estoy en el momento adecuado para hacer el balance de lo que pomposamente he llamado “Mi vida de traductor literario”.
Diré ante todo que la traducción es un vicio, una dependencia, una adicción. Quien admira una obra literaria extranjera o, peor aún, a su autor, se siente obligado a compartirlos, reescribiéndolos desaforadamente. Finge hacerlo para difundir la cultura y posa como benefactor de la humanidad, pero sabe que eso no es cierto. Si lo hace es porque no tiene más remedio que hacerlo.
Los editores conocen hace tiempo esa debilidad, congénita o adquirida, y la aprovechan a fondo. Saben muy bien que cualquier traductor traduciría gratis a los autores que ama, y procuran que la remuneración de su trabajo se aproxime lo más posible al cero absoluto, a fin de que el traductor no se sienta prostituido por el dinero que recibe. Sin embargo, no quiero hablar de sórdidos temas económicos, sino de los muchos placeres que me ha deparado mi vida de traductor literario.
Conocer, por ejemplo, a Thomas Bernhard fue un privilegio. Lo malo es que Thomas Bernhard no se dejaba conocer. En una ocasión le escribí, consultándole mis dudas sobre el título de su novela Der Untergeher (El malogrado, en su versión española definitiva) y no se tomó la molestia de contestarme. Solía decir cosas horribles de los traductores, de todos los traductores. Mi revancha vino cuando, en 1989, se estaba muriendo en Torremolinos, y me llamó para decirme que quería concederme una entrevista porque tenía muchas cosas que contar y estaba hasta el gorro de los austríacos. La entrevista nunca tuvo lugar, porque se me murió antes de la fecha concertada, y ha quedado pendiente, en el mejor de los casos, para la eternidad. Thomas Bernhard ha sido importante en mi vida, porque su complicada sintaxis me ha exigido muchas horas de trabajo.
Curiosamente (el destino es indescifrable, pero existe), casi al mismo tiempo (día de San Valentín de 1989), el ayatolá Jomeini dictaba su famosa fetua contra Salman Rushdie, otro de mis autores favoritos. Todavía recuerdo el descubrimiento de sus Hijos de la medianoche y cómo insistí, contra viento y marea, en que no solo había que publicarlo en español sino que tenía que traducirlo yo.
La consecuencia fue una amistad de muchos años, porque Rushdie no es solo un escritor admirable sino un animal social, capaz de entretener con su charla a cualquier audiencia durante horas. Cuando, al cumplir muchos años, decidí ir dejando caer a mis autores, debo decir que el único al que realmente sentí dejar de traducir fue Salman Rushdie. Ningún escritor me había deparado, simplemente con su estilo, tantas satisfacciones.
Le escribí entonces un mensaje para que supiera por qué lo abandonaba. Cumplidos setenta y muchos, yo sentía que tenía que dejar de traducir, porque pensaba, sencillamente, que ya estaba bien. Y le cité un pasaje de una obra suya en que el padre de un amigo del protagonista, un hombre de negocios, aparece un día a la hora del desayuno con una túnica de color cinabrio y un cuenco para pedir limosna, y anuncia que considera llegado el momento de iniciar su vida ascética. Rushdie (cuyos Versos satánicos no había traducido yo de milagro, por una serie de coincidencias que demuestran que Alá es grande) me comprendió perfectamente y me escribió un mensaje cariñoso.
Günter Grass, desde luego. Otra de las satisfacciones de mi vida de traductor. Sabido es que Günter Grass se reunía con sus traductores para explicarles sus nuevos libros, discutir con ellos, cocinar para ellos y emborracharse entre ellos, y que todos sus traductores lo adoraban. Una vez le dije, en ligero estado de intoxicación etílica, que algún día me gustaría volver a traducir El tambor de hojalata (a pesar del precedente casi intocable de Carlos Gerhard, que Joaquín Mortiz tuvo el acierto de publicar en México) y que esa sería mi última traducción. En su día, claro, traduje en efecto El tambor de hojalata, pero aquella no fue mi última traducción. Todavía hoy, muerto el gigante Günter Grass, tengo entre mis manos su último libro, Sobre la finitud, una despedida estremecedora de alguien que, simplemente, sabe que muy pronto va a morir.
¿Qué decir de mis otros autores? Kafka fue siempre demasiado inmenso para mí. Traduje sus tres novelas largas (e inacabadas, sí, las tres) y decidí no volver a leer una línea sobre Franz Kafka. Lo sabía ya todo.
Y creo que no sería justo dejar de mencionar a Brecht, aunque eso sea entrar ya en otro mundo, el de la farándula. Por otra parte, muchas veces el traductor se encuentra con un dilema: su autor favorito, el autor que admira, dista mucho de ser, como persona, muy modélico. Bueno, ¿y qué? ¿Quién ha dicho que un genio de la literatura (o del teatro, que es lo mismo) tenga que ser un modelo de virtudes cívicas y/o humanas? Un amigo mío, peruano, me dijo una vez que en su vida solo había conocido a tres grandes poetas de verdad, y dos de ellos eran unos hijos de mala madre.
Traducir a Brecht fue siempre para mí una fiesta, y oír mis palabras brechtianas reproducidas en un escenario, también. En realidad, todo el teatro es un regalo para el traductor: los actores y actrices entienden los textos, siempre, mucho mejor que él, que aprende de ellos muchísimo.
¿Quién más? Me parecería injusto no hablar de Michael Ende, cuya Historia interminable ha sido el único libro que me ha dado dinero en la vida. Todos los años, religiosamente, la editorial me anuncia cuántos ejemplares se han vendido y me liquida las cantidades correspondientes. Increíble. La traducción, la traducción literaria, ¡puede dar dinero!
Recuerdo muy bien a Michael Ende en España. Era un hombre bueno, reservado, cordial. Su empanada metafísico-filosófica era considerable, pero funcionaba. Recuerdo a muchas chicas (y algún chico) que me dijeron que La historia interminable había cambiado por completo sus vidas. Yo la traduje para mis hijos cuando eran pequeños, pero no estoy nada seguro de que a ellos les hiciera el menor efecto.
Nunca traduje mucha poesía (solo Goethe, Grass, Brecht, alguno más) y siempre me sentí al hacerlo como un impostor. No obstante, cuando veo, por ejemplo, a excelsos poetas alemanes reducidos literalmente a cenizas por sus traductores, a escritores en lenguas exóticas vertidos al español por quien no solo ignora la lengua exótica sino también el español, pienso que he hecho muy bien en mantener las distancias.
Me gustaría volver a hablar ahora del teatro, porque, por decisión propia, es donde todavía me quedan cosas por traducir. Mis mayores satisfacciones, indudablemente, se las debo a él. Una Gretchen morena recitando como un ángel versos sublimes (al menos en el original) del Urfaust: “Mi paz se fue, me pesa el alma…” Oír a espléndidos actores y actrices defender como fieras las imposibles tiradas de El ignorante y el demente o Ritter, Dene, Voss de Thomas Bernhard. Disfrutar con un Corneille pasado por Tony Kushner o un Goldoni en versión Fassbinder. Oír a tres gigantes del teatro interpretando Play Strindberg, de Friedrich Dürrenmatt, una variante mejorada de la clásica Danza de la muerte. Escuchar Galileos, Madres Corajes, y Círculos de Tiza Caucasianos pirateados por sinvergüenzas que habían entrado a saco en mis traducciones. Disfrutar de la elegancia de Schnitzler, de los increíbles puñetazos en el plexo solar del Marat/Sade, hasta de las fecales provocaciones de Werner Schwab, no se paga con nada.
Y en la novela me he dejado olvidados a muchos. Por ejemplo a Alfred Döblin y su Berlín Alexanderplatz, quizá la mejor traducción que he hecho nunca, a Joseph Roth (perfecto modelo del autor que cualquier traductor de raza traduciría por nada), al enigmático y siempre elusivo W. G. Sebald, que empecé a traducir unos cuantos años demasiado tarde… y a autores con los que he mantenido una relación muy especial, como el traumatizado Henry Roth, el necrófilo Josef Winkler o mi encantadora amiga la turca Emine Sevgi Özdamar…
Lo he pasado bien, pero creo que han sido demasiadas traducciones: podría añadir una retahíla formada por Peter Handke, Hermann Broch, Heinrich von Kleist, Christa Wolf, Mozart, Wagner, Hans Werner Henze, William Faulkner (nada menos que William Faulkner)… Mi consejo sincero: no lean libros traducidos, ni siquiera los míos. Aprendan idiomas. En el peor de los casos, lean a Rulfo, a Borges y a Valle-Inclán y tendrán cubiertas por completo sus necesidades básicas. De verdad. Se lo dice un traductor experimentado. ~
(Larache, Marruecos, 1932) es traductor y miembro de la Real Academia Española. En 2013 publicó Traducción, Dieciocho conferencias nada magistrales y dos discursos de circunstancias.