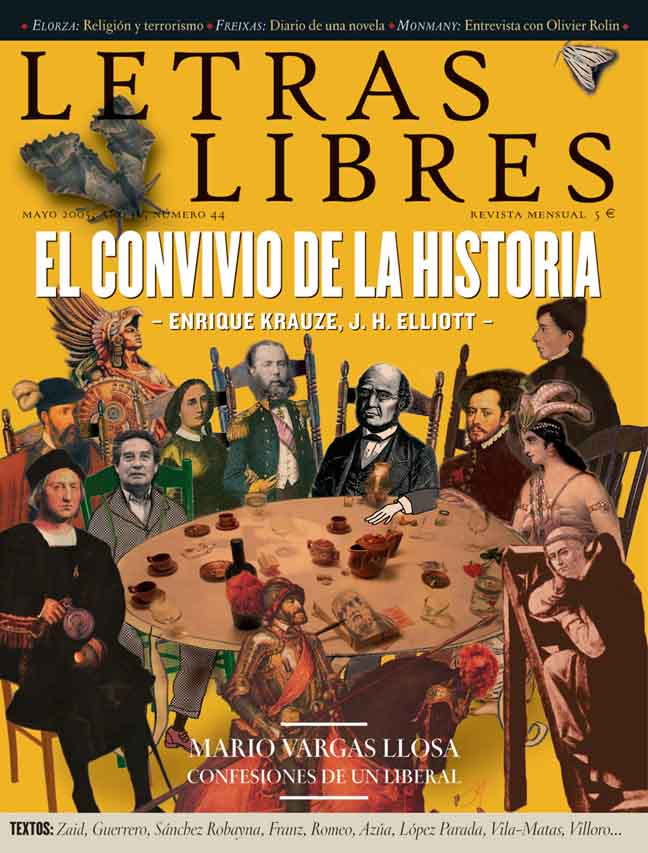Desde el XVII, en los conventos de Nueva España, la novicia que jura sus votos perpetuos en la ceremonia de profesión es retratada con adornos y joyas, como la reina de un carnaval místico, dentro del género pictórico americano que se llamó de “monjas coronadas”.
La visión paulatina —en la muestra que exhibe la Academia de San Fernando de Madrid— de estas muchachas jóvenes y aderezadas, vestidas profusamente, como novias pimpantes y bizantinas para los esponsales con su más extrema soledad, deja una sensación agridulce.
Apenas sabemos nada de ellas. Las suyas fueron vidas sin más pasión que su vocación oscura ni más fulgor que el de esta fiesta de consagración. Seguirían sin nombre, si no se hubieran tropezado con el poder que las ensalza en propaganda y las subraya en la medida en que han de ser esa niebla de la que por un instante destacan, un pequeño elemento —una escasa estrategia— dentro de un largo sistema de dominio en el que su sacrificio encaja con toda su complejidad simbólica. Esposas sin marido visible, dibujadas con la palma de su virginidad, estas monjas casi adolescentes ven sustituida su biografía por simbología, dentro del régimen alegórico en el que ingresan, al ser retratadas por el pintor una sola vez, como una pieza más interpretable.
Y sin embargo, el poder que las utiliza las dota de sentido, las integra en un vasto proceso de referencialidades.

Hace de ellas imágenes directamente exteriores y transcendentes y no sólo porque apelan a un camino “teo” y “teleológico”, sino porque la historia que ofrecen desarrolla la mayor parte de su argumento “fuera del cuadro”. De hecho, éste sorprende y enamora por sus potencialidades. Lo importante de su protagonista desconocida es que abre espacio a una fabulación receptora. Y la torpeza de esa figuración frontal, sin profundidad, se alivia con el relato que estimula, con la otra perspectiva argumental que desenvuelve. Cada monja aparece como el botón de un enunciado. Desde su anonimato facilita un terreno especulativo. Basta percibir algunos detalles para hilvanar un cuento que será su legítimo comentario:
*
Sor María Antonia de la Purísima Concepción: Aunque eran criollas las que ingresaban en clausura, nadie puede negar las finas gotas de sangre india que a Sor María le negrean los ojos y se los humedecen.

Tiene dieciocho años pero parece más niña, al observarnos con temblor desde un gesto que la colocará lejos fe cualquier mirada. En sus manos la vela podría ser aquella lámpara humeante que despertara al Amor cuando Psique, que lo tenía prohibido, espiara a hurtadillas un rostro entonces inolvidable. ¿Es éste de nuevo aquel mismo mito, el del Alma enamorada de Eros? Su esposo, en cualquier caso, se esconde igual de ella.
*
Sor María Engracia Josefa del Santísimo Rosario: Cada corona opera como herbario jugoso de la flora de México. Fastuosa y tímida, María Engracia ha elegido clavellinas, jazmines, pensamientos, colgantes de la virgen y unos pétalos extraños que podrían ser adormideras. En el centro de la corona ha colocado una muñequita de cera que la simula, que representa a la propia monja, como si ella profesara dos veces. En la carne mortal y en la figurada, en cuerpo y en efigie, la monja dice dos veces sí a su enclaustrado letargo.
*
Sor María Juana del Señor San Rafael: Rígida, paralizada por todo el metal que lleva encima, crucificada de lujo metafísico, clavada en su armazón de emblemas, ella es una maquinaria de ornamentos, una mecánica churriguera y agobiada de referencias —hasta la ropa pintada con vidas de santos remite a historias dentro de la historia—.

Como una madeja, cada elemento reenvía a otro en una hermenéutica de la minucia aislada y de la totalidad imposible. No hay en este cuadro ninguna visión de conjunto, no se favorece tampoco una panorámica. El género se concentra en la precisión solitaria de la anécdota, extraña manera de representación que no permite globalizaciones. El espectador obligatoriamente se pierde en el detalle. Tampoco la bondad se da en bloque, siendo como es labor de datos paulatinos.
*
Sor María Ignacia Candelaria: También esta mujer ha sobrecargado las formas. El cuerpo que presta a la escena sólo es soporte para un despliegue de plisados, de capas, bordados, escapularios, botones, lazos, perifollos. El velo negro apenas puede sombrear las perlas que se le cosen y menos disimular la coquetería de esa cintura marcada con un rosario: es cintura sí y apretada, pero es rosario lo que la ciñe y la rodea, para caer luego en un vuelo ondulante.

Ni Roland Barthes habría podido imaginar esta doble semiosis, esta sensualidad propuesta y sublimada de la carne recia y bendita por aquello que la marca, la ajusta, la circunda, como si el erotismo de la gracia se permitiera acaso por un día.
*
Sor Ana Teresa de la Asunción: Con su velón y su escudo, Sor Ana porta una talla en madera del niño Jesús, según es preceptivo. Lo que se aprecia es que, misteriosamente, el niño se le parece, como el hijo que no tendrá de un marido que ahora ella acuna en su vertiente infantil y portátil. Sor Juana Inés de la Cruz gustaba de este tipo de desmanes culteranos: la monja como madre de un esposo que funge además de padre suyo, celestial y oculto. Para complicar las posibilidades, la talla que sor Ana transporta en calidad de estandarte organiza sus propios emblemas. Y el niño salvador enseña la cruz, la flor de la pasión con sus clavos vegetales y la corona de tres puntas en recuerdo de su naturaleza trinitaria. La tarea referencial no descansa un segundo y la monja consagrada sonríe en medio de una alegoría laberíntica de la que ella conoce las claves y en la que se protege, porque el proceso de la significación trabaja como selva disuasoria para los no iniciados.
*
Sor María Bárbara del Señor San José: Curiosa esta carmelita que lleva la mejor corona, la más bella y elegante, con sus cinco filas de apretadas rosas reventonas, mientras avanza en guaraches —las sandalias indígenas—, calzadas sobre unas medias blancas.
*
Sor María Gertrudis del Niño Jesús: Para su retrato, la monja ha preferido depositar la escultura de Cristo sobre una mesa que sostiene además el libro con las reglas de la orden y un reloj de arena para recordar la celeridad del tiempo.

Por primera vez un mobiliario mínimo ayuda a soportar el peso de toda esa parafernalia. En las demás ocasiones las novicias la acarrean entera sobre sí, como árbol de Navidad o faraón recién investido, enhiesto mástil viviente de símbolos adjuntos.
Dentro de las exuberantes fiestas barrocas, ninguna tan contradictoria y tenebrista como la de estas pinturas en las que se boceta un rito del que forman parte y se recoge una ceremonia a la vez que se pone en práctica. La voz caeremonia en latín significaba el aparecerse del dios: voz que habla de una plenitud de lo sacro, de una operación en la que ésta se celebra, epifanía en que se conmemora una epifanía.

Sin embargo, ¿qué es lo que en estas consagraciones se aparece? ¿Qué es lo visible y ceremonial en estos retratos coronados sino la propia ausencia de la representada, su inmediato ausentarse? Cada monja surge brillante y reluciente —los signos heideggerianos del ser que se presenta— en la manifestación fenoménica de su voto de clausura. Está justo parairse y lo que se retrata aquí es esa falta de retrato subsecuente: una aparición articulada por y desde su desaparición, modelo pictórico de imagen desvanecida y especie de antimilagro. De ahí que incluso algunas coronadas se representen en su lecho de muerte y que todavía hoy se haga venir al fotógrafo para que fije los rasgos de la que se va, de la que es retratada porque está yéndose. Diosas de su silencio, entronizadas por su renuncia, estas monjas se coronan de ausencia y son reinas cuando profesan, sólo porque mañana serán sombras, en la duplicidad paradójica del claroscuro barroco. –
.