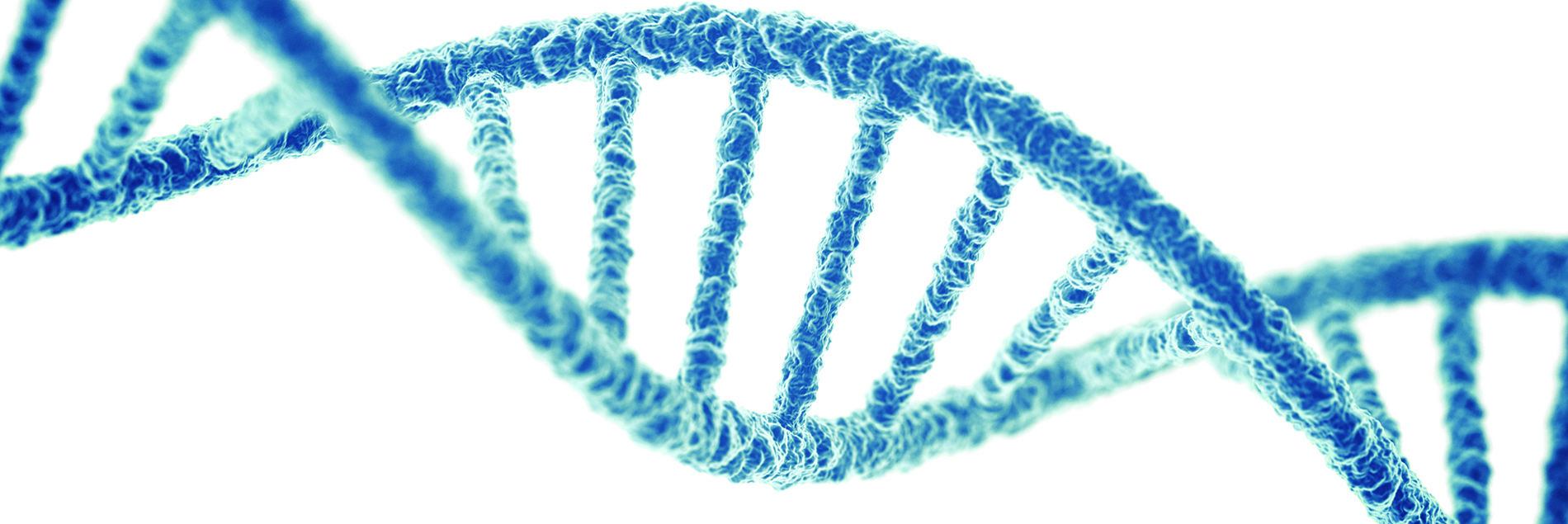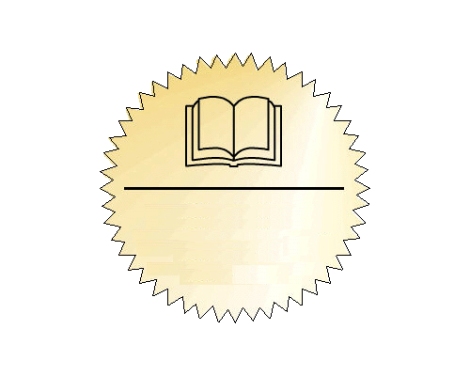Mientras más y mejor se estudia a Benito Juárez desde el punto de vista jurídico, sociológico, económico, histórico y moral, más robusto surge su papel de salvador de la existencia de México, de promotor de las instituciones de su tiempo y de precursor de nuestra democracia contemporánea. La pasión que se ha desplegado a favor y en contra del símbolo oscureció fugazmente la apreciación correcta del hombre y de sus ideas. Mas es incuestionable que, después de la fase más violenta de la controversia, el verdadero tamaño de Juárez se ha afirmado en su patria y ha alcanzado proyección universal.
Nació indio y nunca dejó de serlo; se formó mestizo, y tampoco dejó de serlo. En el campo aprendió a pensar por sí solo, a penetrar más allá de la apariencia de las cosas, a esperar y a emprender la pluralidad laboriosa del mundo. Supo que el hombre puede ser el guía y el protector de las criaturas más indefensas, y que en conducirlas por sendas seguras radicaba su responsabilidad y su grandeza.

No por azar entre los pueblos pastores han aparecido guías de mano tan firme. Su pobreza, que fue total, lo familiarizó con lo más duro e inclemente de la tierra. Sólo la pobreza permite entender sin odio, pero sin blanduras, las proporciones de la injusticia; y sólo en una naturaleza recia y alerta se van edificando en el infortunio ideas concretas y viables para remediarlas. Y así, antes de aprender las letras, supo de memoria la descarnada verdad de su país.
Nunca perdió la honestidad del pobre ni la frugalidad del indio. Pero muy pronto cobró conciencia de que, para actuar en el mundo y cambiarlo a la medida de la justicia, era preciso hacerse de una lengua de alcance nacional y de los conocimientos que podían utilizarse no en la defensa de unos cuantos, sino para servicio de todos.

Esto explica el respeto que siempre le mereció la sabiduría occidental y el uncioso tesón con que bregó, desde la primera hora del contacto con la ciudad, para dominar la lengua castellana.
Su tutor, Antonio Salanueva, lo encaminó hacia el Seminario de Oaxaca, donde se enseñaba religión conforme a estrechos patrones, y un primer signo de la claridad con que Juárez vislumbraba su destino fue rebelarse contra la fácil solución de recibir las órdenes sagradas. Sin embargo, los años que pasara bajo la tutela de clérigos reafirmaron aún más el profundo sentimiento religioso que traía de sus viejas razas. Su devoción a los símbolos nacionales —la Constitución, la bandera, el himno— tenía mucho del fervor supersticioso con que se adora a los ídolos y a las imágenes.

Pero la simple presencia de un encuadernador en una población como Oaxaca hace suponer que existía allí una minoría ilustrada, que se interesaba por los libros más representativos del pensamiento laico. Sin duda, de las manos religiosas del terciario Salanueva salieron bellamente empastadas las obras de Voltaire, Rousseau, Montesquieu y D'Alembert, y acaso la producción de los grandes liberales norteamericanos, como Franklin y Jefferson, los Adams y William Penn. Y no parece raro que en la modesta biblioteca personal del encuadernador, al lado de hagiografías y devocionarios, figuraran los clásicos eternos de Grecia y Roma. Es natural que el joven zapoteca leyera ávidamente todo ese acervo de la sabiduría de los hombres libres de su época; de otra manera no se explica su segura terminología enciclopedista, desde las primeras expresiones literarias que de él se conservan.

Su estilo directo y conciso es consecuencia no sólo de su temperamento, sino de una disciplina formativa que le viene de muy lejos. Ese estilo, tan personal, trasciende de la colaboración que pudieran haberle prestado distintos hombres de letras de su tiempo para la elaboración de sus discursos y documentos públicos; hay enfoques, mecanismos de juicio, ideas fundamentales y hasta palabras que son su clave personal y sello propio. Su terminología evoluciona a medida que se transforma, de figura local y provinciana, en figura nacional.
Tan grande fue la acción de Benito Juárez que se puede decir que opaca al hombre de ideas, al pensador político, siendo, como es, uno de los más congruentes de su generación. Él mismo se creyó más un hombre de acción que de pensamiento. La palabra era sólo el medio de anunciar lo que se proponía realizar.

"Quisiera —dijo— que se me juzgara no por mis dichos, sino por mis hechos. Mis dichos son hechos".
El signo del pensamiento de Juárez es el realismo. Se fijaba metas lejanas, pero no inexpugnables. Conocía demasiado su voluntad y el poder de las ideas que defendía, para dudar de que alguna vez pudieran hacerse efectivas. A lo largo de su vida se advierte una transposición, una adaptación de los símbolos del bien y del mal en el terreno político desde otros mundos a los ámbitos de su patria. Para él, el monarca, el rey, el tirano de la Revolución Francesa, es la España sojuzgadora de América. Más tarde el enemigo ya no es tan vago ni arranca del pasado, sino que está vivo, representado por todas las fuerzas del oscurantismo, del privilegio y de la amenaza extranjera. Cuando habla de los enemigos de México, sabe quiénes son, en dónde están y cómo hay que vencerlos.

Por la misma razón, sus palabras se dirigen primero a sus coterráneos de Oaxaca y después a la totalidad de los mexicanos. De esta suerte nunca fue anacrónico ni le quedó grande el puesto que desempeñaba.
Juárez no concebía la Reforma como un movimiento exclusivamente político, sino como el basamento de un sistema de democracia. Para él, el poder tenía el límite de la justicia, y no había justicia posible sin ética; las leyes eran sagradas porque expresaban la altura máxima de una aspiración moral y de paz colectiva, y no porque dispusieran del instrumento para castigar a quienes las violaban. El concepto de lo ético en la conducta personal del gobernante y en los actos de los órganos gubernativos es el meollo del pensamiento juarista y tiene paralelo ilustre con el que idearon y aplicaron los grandes creadores de la democracia norteamericana, los Adams y Jefferson, principalmente.
Los males tienen causas ciertas y determinadas, y Juárez las buscó y las combatió hasta exterminarlas.

Su pueblo estaba mayoritariamente desposeído de la protección de la ley y avasallado por minorías dueñas del privilegio. Él sabía que nunca se renuncia voluntariamente a esos falsos fueros y que hay que abatirlos compulsivamente en nombre de los intereses colectivos. En esa pugna no se persiguió la sujeción de una y otra clase, ni la imposición de una institución a otra, sino la igualdad de todo ante la ley. Tan justamente se logró el objetivo, que la Iglesia, el ejército y todas las demás entidades que en el siglo XIX privaban con fueros sobre la ciudadanía, y muchas veces al amparo de leyes deliberadamente acondicionadas a la injusticia, viven y actúan en nuestros días. Las evidencias históricas abonan la seguridad de que la Reforma en México nunca se propuso ni originó la destrucción de instituciones que, dentro de los límites de la ley, son indispensables para la estructura social.
La sorda aversión a Juárez y a lo que él representa se ha disfrazado bajo muchas apariencias ideológicas, morales, jurídicas y hasta con implicaciones para la integridad del territorio.

El ataque, como es natural, ha procedido de los grupos a quienes desposeyó de sus monopolios y privanzas, y al menos, desde el punto de vista de los intereses materiales afectados, tiene una explicación. Con cierta astucia se ha hecho derivar la verdadera índole de esta campaña hacia el terreno religioso, aduciendo que el liberalismo quiso destruir a la religión católica. ¿No dijo él que el pueblo mexicano, sin otra ayuda que su fe en las ideas del siglo, abatió el coloso clerical, dejando intacta la religión?
Con la misma regularidad y firmeza que Benito Juárez creció desde pastor de ovejas hasta presidente de la República, su signo y su talla se han ido desparramando y creciendo por el mundo de los hombres libres.

No hay escuela de primeras letras, por humilde que sea, donde su nombre no brote con extraño temblor de los labios de los niños de todas las razas. Sus rasgos de tezontle y su mirada segura o impasible son familiares a todos los pueblos a través de monumentos erigidos en su honor. No hay hombre de pensamiento preocupado por las disciplinas del arte de gobernar y por las normas que consolidan la dignidad del hombre y el respeto al suelo donde vive que no retorne, con fecunda periodicidad, al legado ideológico de este maestro de civismo.
Sus verdades no tuvieron aplicación efímera porque responden a aspiraciones tan viejas como la existencia del hombre sobre la tierra. Por eso, Juárez vive, su pensamiento político es actual y vigente. Pensó y trabajó para todos los hombres, de todos los tiempos y cualquiera el lugar en que nacieran. Parece que nos dice todos los días, a toda hora: salid del pueblo, barro. Volved al pueblo, mármol. –