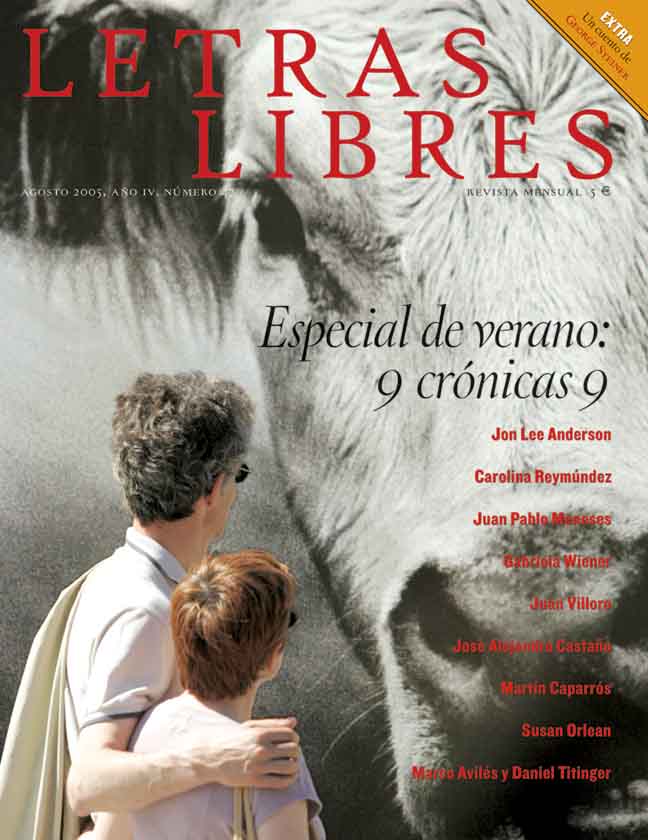Doble Jota es un narcotraficante rarísimo: acaba de cumplir treinta años, y dice que no le gusta el ruido y que no hace rumbas para celebrar las ganancias que consigue con cada envío de cocaína. A su casa llegan por suscripción cinco revistas internacionales, no tiene guardaespaldas, detesta las cadenas de oro y prefiere los conciertos de Haendel y Bach a los partidos de fútbol. A finales de 1999 hizo su primer envío de pasta básica de cocaína gracias a un tío suyo que lo apadrinó con treinta mil dólares. Ése fue el impulso que Doble Jota necesitó. Lo demás ha sido suerte y mesura, me dice este narco, que todavía, pese a conducir un automóvil de lujo y a tener diecisiete caballos colombianos purasangre, se considera un hombre sencillo, ajeno a las estridencias de los narcotraficantes. Los acusa de glotones y de tener mal gusto. Lo dice en un tono tan callado, apenas audible, que casi parece que él, ingeniero de una universidad estatal, no fuera lo que es: un pichón de mafioso, o lo que en el mundo de los traficantes se conoce como un “sol naciente”, alguien que está creciendo como la espuma.
Ahora faltan quince minutos para las dos de la tarde, y un hombre y una mujer ancianos me abren la puerta de su casa, en una ciudad fría y de montañas verdes que no debo nombrar. Doble Jota es muy reservado, pero aceptó hablar si omitía algunos detalles. Es un compromiso de palabra. A él no le preocupa; a mí sí: si algo de lo que me dice, o me permite ver, termina por involucrarlo en una investigación policial, seré hombre muerto. Con los mafiosos, incluso con uno mesurado y reflexivo como Doble Jota, los errores se pagan sin más retórica. Él aceptó una entrevista, después de meses de insistencia, sólo porque sabe que no hablaré de más. Los viejos que me abrieron la puerta de su casa son familiares suyos. Lo llaman El Niño, y me acompañan hasta la sala a través de un corredor iluminado con flores rojas y amarillas. El lugar huele a canela y a musgo. No parece la oscura fortaleza de un delincuente.
El narcotraficante sale a recibirme. Las dos horas diarias que Doble Jota pasa en su gimnasio particular lo han convertido en un tipo musculoso, de abdomen marcado y duro, como esos modelos que contratan para vender aparatos reductores de peso. No es muy alto. Un compañero suyo de bachillerato lo había descrito como un gordo con acné, pero eso fue en otra época. Para alguien que no sabe de marcas ni de diseños exclusivos, la ropa de Doble Jota pasaría por bonita, pero jamás por costosa. A primera vista, no se sospecharía que las zapatillas que ahora lleva puestas son de cuero de jabalí, y que le costaron cuatrocientos dólares, cerca de un millón de pesos colombianos. Usa lociones francesas, zapatos italianos y ropa traída desde Nueva York. Doble Jota lo compra todo en un centro comercial de Bogotá, en el exclusivo barrio Santa Bárbara al que suelen ir ministros, grandes ejecutivos, presentadores y actores de la televisión. Pese a la pulcritud con la que se viste, hay algo en Doble Jota que lo hace diferente: es un narco que no grita lo que se gana. Apenas lo insinúa.
Llegué a su casa recomendado por alguien a quien los dos frecuentábamos, un médico psiquiatra que trató sin éxito el mal de Alzheimer de mi padre. Me había enterado de que el psiquiatra y Doble Jota se conocían desde tiempo atrás, cuando el traficante era sólo un estudiante universitario. No sé cuál es su vínculo, pero ahora también me entero de que el mafioso le pasa dinero al médico para ayudar a un grupo de niños del barrio Moravia, en Medellín, un asentamiento de ranchos sobre el antiguo basurero de la ciudad. La sala donde nos estrechamos las manos es de piso en madera y paredes en adobe cocido. En los muros no hay fotografías ni cuadros. Afuera, en algún lugar del patio, se oyen canarios. Hay otra condición para hablar con Doble Jota: no debo anotar ni grabar nada.
—Después escriba de lo que se acuerde —me dice, y se ríe tranquilo.
El médico psiquiatra nos acompaña. Es un sujeto acostumbrado a tratar con locos, y suele decirme que los temas de los que escribo demuestran algo sospechoso en mi cerebro. Ahora observo a Doble Jota y recuerdo que cuando mataron a Pablo Escobar, el máximo jefe del Cartel de Medellín, y capturaron a los jefes del Cartel de Cali, quienes los reemplazaron entendieron que la mejor estrategia para pasar inadvertidos era vivir como ricos pero sin parecer millonarios. Esa gente logró camuflarse y no ser vista. Hasta que apareció una tercera generación de narcotraficantes, unos hombres que no conocieron la lección de los primeros, y que sólo piensan en derrochar y hacer ruido. Eso me sorprende de mi anfitrión: no encaja en la tipología de los mafiosos actuales.
—Los tipos con menos de cinco años en la movida son los que ahora andan por ahí, haciendo tiros al aire, botando la casa por la ventana —se lamenta Doble Jota antes de tomar un trago de té helado.
El reloj en su mano derecha es un Rolex Submariner de cuatro mil quinientos euros, algo más de catorce millones de pesos. Para Doble Jota, me advirtió el psiquiatra, el tiempo es oro, y dijo que mi visita sería breve.
nnn
En febrero de 2003, Rodolfo Gutiérrez Castrillón, un mendigo de la ciudad de Tuluá, a más de cuatrocientos kilómetros de Bogotá, se encontró un costal con miles de dólares en la finca abandonada de un narcotraficante. Era de propiedad de Iván de la Vega, un mafioso extraditado a los Estados Unidos. Nadie supo con exactitud cuánto dinero halló el mendigo, pero todos recuerdan que repartió fajos de billetes entre sus vecinos del caserío La Cienagueta, donde estaba ubicada aquella hacienda. La gente compró electro-domésticos, contrató reparaciones en sus casas y se gastó el resto en rumbas de cuatro días. El rumor se regó como el fuego en un pastizal. Un ejército de buscadores de tesoros venidos de diferentes municipios del Valle irrumpió en la finca y saqueó el sitio en busca de nuevos escondites. Nadie halló ni una moneda. Gutiérrez Castrillón apareció muerto dos semanas después, con cinco disparos en la cabeza y varios dedos amputados. Su familia debió pedir limosna para comprar el ataúd con el que lo enterraron: todos se habían gastado el dinero que él había repartido. En Colombia, los narcotraficantes no saben en qué más gastar su dinero, y a veces terminan por enterrar miles de billetes en sus haciendas. Por eso se han hecho célebres las legiones de saqueadores que irrumpen en sus casas abandonadas para buscar fortunas escondidas.
Doble Jota, sin embargo, parece inmune a esa locura que produce el dinero en abundancia. Para quienes lo conocen, es un exitoso comerciante y el dueño de una empresa familiar que opera en varias ciudades de Colombia. Trabaja de lunes a viernes, toda la mañana y toda la tarde. Nunca falta a la oficina. “La mejor manera de ser un hombre honorable es parecerlo. Lo demás es suerte”, sentencia. Doble Jota también tiene una finca, y caballos con nombres tan comunes como José o María. Ni ese lugar, por el que pagó ciento veinte mil dólares, ni los animales, tienen marcas de propiedad visibles. Nada de tablones en hierro forjado a la entrada de la finca, ni de sellos en las ancas de los potros. “La bulla mata”, repite una y otra vez Doble Jota. Todos, empleados y clientes, lo llaman por su nombre. Una de sus normas es que ninguno de sus trabajadores puede decirle ni don ni doctor ni jefe. “Por fea que tenga la cara, nadie siente miedo de alguien que se llame Diego o Mauricio. Pero sí desconfía de alguien al que le dicen El Patrón o El Duro, no importa lo limpio que se vista”, me dice. Doble Jota no quiere inspirar miedo. Él sabe que ese sentimiento es inútil. Prefiere que lo respeten.
Dos días después lo visito en su oficina, en un edificio del centro de esa ciudad que no debo nombrar. Sobre su escritorio hay dos plumas Montblanc, de quinientos dólares cada una. Rara vez las usa, admite: prefiere escribir con lapicero. En las paredes no hay cuadros ni tampoco un bar, de ésos repletos de botellas de colores que tanto gustan a los narcos. Se sabe que lo primero que hace un mafioso cuando llegas a su casa es ofrecerte un trago, así la cita sea para amenazarte. Las ventanas que dan a la calle permanecen abiertas, y su secretaria es una señora de cincuenta años, gorda, de anteojos, con aire de profesora de escuela. La mujer da la impresión de estar dispuesta a explicarle a cualquiera lo duro que resulta el trabajo en la empresa, lo meritorio de cada centavo conseguido en estos años, y la fraternidad que todos los empleados respiran, que hace de ellos una familia.
nnn
La historia de Cero-Cero tiene otra partida de nacimiento: a este narcotraficante le dicen El campeón. En Cali cuentan que Cero-Cero está en el negocio de la droga desde tiempos en que Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela, estos últimos, jefes del Cartel de Cali extraditados a Estados Unidos, peleaban el control de las rutas de envío de pasta básica de cocaína. Eran tiempos de auge mafioso: los narcos compraban fincas en las que mandaban hacer lagos artificiales para meter delfines y cocodrilos en un juego estúpido y atroz. Compraban aviones, hoteles, zoológicos, centros comerciales, casinos, templos religiosos, mansiones, equipos de fútbol, automóviles, emisoras radiales, helicópteros, cadenas de almacenes, edificios, barcos de carga, yates. Cero-Cero debutó como chofer. Dicen que era tan bueno que su pericia salvó a sus patrones de emboscadas difíciles de sortear, bajo fuego cruzado, en carreteras oscuras.
Ahora Cero-Cero maneja una fortuna que nadie se atreve a calcular: casas, fincas, autos y un yate, todo a nombre de testaferros, la mayoría existentes sólo en el papel. Cero-Cero usa ropa y zapatos Tommy Hilfiger comprados en una tienda de Panamá. Lleva siempre un reloj de oro y una cadena debajo de la ropa de la que pende la letra $, símbolo del dinero, con incrustaciones de diamantes y rubíes. Uno de sus pasatiempos, admite Cero-Cero, es dirigir películas pornográficas, como las que hacían los hombres de Escobar cuando controlaban el imperio de las drogas en Colombia.
Son las siete de la noche en la ciudad que no debo nombrar. Llueve. Aunque en la calle hace frío, el regulador del aire acondicionado en la oficina de Cero-Cero sigue en la máxima potencia. Él tuvo que salir después de recibir una llamada telefónica. Me dijo que regresaría en un momento, y me quedé con un empleado que recibió el encargo de atenderme. Lástima que eso de atenderme no incluye responderme preguntas: el muchacho es un negro macizo que masca chicle mientras se rasca el oído con un clip. A su vuelta, Cero-Cero me contaría de que hace un tiempo regresó a esa ciudad que no debo nombrar, luego de viajar en un crucero por el Caribe en compañía de una de sus novias, una modelo de ropa interior a la que le había regalado un apartamento en el exclusivo barrio Niza de Bogotá, donde viven algunos de los ejecutivos mejor pagados de Colombia.
No hay duda de que Cero-Cero es un narco generoso. Un empleado suyo cuenta que también compró casas a sus servidores más cercanos, y que a él mismo le regaló una camioneta a cambio de que prestara su nombre para usarlo en las escrituras de una finca en Montería, en el norte del país, una zona abundante en tierras ganaderas y en laboratorios de procesamiento de cocaína. La nueva novia de Cero-Cero tiene diecinueve años, es alta, y según él, habla dos idiomas. El padre de ella, una vez conocida la relación, no tuvo más remedio que quedarse callado. En dos semanas más, los novios viajarán a Cancún, y de allí, de nuevo a bordo de un crucero de lujo, recorrerán las islas del Caribe que aún no conocen. Cero-Cero es veinticinco años mayor que ella. Pero nadie duda que hacen una linda pareja.
No parece negar lo que es: un narco torpe y millonario. En su oficina, casi tan grande como una cancha de baloncesto, hay pinturas de caballos, candelabros dorados, muebles en caoba con cintillas de oro, y un bar de madera con luces de neón que, en noches de rumba, brillan al compás de rancheras y vallenatos. Empotrada en un altar de granito tiene una estatua de la Virgen María Auxiliadora, patrona de los narcos. Cero Cero se persigna ante ella cada vez que sale y entra a su refugio de vidrios, paredes y puertas blindadas. Su fervor, según dice, le alcanza para mandar a celebrar una misa todos los martes, día de la Virgen, pues no se cansa de agradecer por lo que es y ha conseguido. Para él la cosa es simple: el mayor pecado es no gastar. Por eso, cuando el flujo de dinero es tan excesivo que no logra invertirlo comprando automóviles ni apartamentos, entonces compra oro y lo convierte en balones del tamaño de una pelota de béisbol. Cero-Cero es un hombre precavido: sabe que miles de millones de pesos de sus antiguos patrones se pudrieron en escondites subterráneos, carcomidos por la humedad y los insectos.
nnn
Alguien a quien llamaré G, un investigador del Grupo Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, dice que la superabundancia de dinero es la perdición de los narcotraficantes. Con él hablé una mañana en Bogotá, cinco días antes de viajar a la ciudad donde Doble Jota tiene su casa. La experiencia le ha enseñado a este policía que ni siquiera los agentes más entrenados se salvan de la tentación que causa hallar la fortuna de unos narcotraficantes en unos costales: dos compañeros suyos, recuerda G, no pudieron resistir a esta tentación, e intentaron robar parte de un botín de dólares descubierto en una propiedad allanada en enero de 2001. El delirio, asegura G mientras sorbe un vaso de yogur, explica los gustos de estos mafiosos, que adoran comprar camionetas doble tracción con vidrios opacos y radios estruendosos, accesorios que a veces cuestan más que las mismas camionetas. Eso, dice G con el bigote sucio por la bebida, demuestra por qué los narcos disfrutan andar en grupo, comprando de contado, siempre en compañía de mujeres tipo Barbie a las que muchas veces, por la diminuta ropa que usan, es fácil verles las secuelas de cirugías estéticas recién hechas.
—Algo común en los que trabajan para los traficantes es el uso de varios teléfonos celulares al mismo tiempo. Son torpes, mal hablados, escandalosos y altaneros. Ellos solitos se encargan de señalarse —explica G, introduciendo un dedo en su vaso para sacar un trozo de fruta.
Las autoridades saben que casi todos los narcos, una vez que reciben el pago por un envío de cocaína, arman rumbas, lanzan pólvora, compran fincas y caballos, y contratan servicios de modelos que aquí se conocen como “chicas prepago”—putas de catálogo—, que pueden costar unos cuatro mil dólares por noche. Según G, cuanto más grande sea la ganancia de un narco, más aumentan las tarifas de las chicas. Ellas son una suerte de tasa representativa del mercado mafioso.
nnn
Los gustos de Doble Jota son refinados y de altura al lado de los de Cero-Cero: Doble Jota es aficionado a los ultralivianos. Tiene, traído de Brasil, un instructor exclusivo. Ha comprado dos nuevos aparatos, con los que ya tiene cinco. A veces Doble Jota vuela solo, y hasta se atreve a realizar piruetas, caídas en picada, ascensos verticales, giros y sobrevuelos a ras del río que bordea la región donde tiene su finca. Para él, me dice como si revelara un gran misterio, el vértigo de los aviones ultralivianos se parece mucho a la vida: “Sólo quienes se atreven a correr riesgos, y a mantener el pulso firme, llegan alto. Los demás se tienen que conformar con mirar desde el piso”. Su novia fue candidata a Reina Nacional de Belleza en Cartagena, me cuenta Doble Jota. Es alta y trigueña. Piensan tener tres hijos y ya tienen escogidos los nombres.
Para cuando nazcan, Doble Jota ya habrá dejado el mundo de las inversiones, y sólo tendrá tiempo para dedicarse a sus hijos. Pero para eso faltan dos o tres años. Mientras tanto, él seguirá al frente de su exitosa empresa. ¿Cómo dejar un negocio que le ha dado tanto? Al día siguiente, por ejemplo, tiene cita en un concesionario de automóviles importados, donde mirará uno que se le antojó leyendo una revista. Cuesta sesenta mil dólares, y Doble Jota ya tiene ideada la forma de comprarlo sin llamar la atención, aunque sabe que no podrá usarlo como quiere. Aquel automóvil, como sus caballos y ultralivianos, lo dice, será sólo para disfrutar adentro de su única finca.
—La bulla mata —insiste Doble Jota. –
Desarmar el R&B
Reseña de “What is this heart?”, la tercera entrega discográfica de How To Dress Well, el nombre con el que el estadounidense Tom Krell nos ofrece su música.
De la guerra
Al borde de la guerra con Japón, en diciembre de 1941, los estrategas norteamericanos estaban convencidos de que su país, a fin de cuentas, y aunque fuera con trabajo, y aun…
La conciencia del exocerebro
En la misma época en que moría el mundo bipolar que caracterizó al siglo XX se inició silenciosamente la llamada década del cerebro: los años noventa.…
Jorge Hernández Campos (1919-2004)
Cuando muere un amigo, el listado de sus hechos, de su obra, su currículum importan nada. Aparecen y vuelven repetidamente ciertos pequeños recuerdos, algunos fragmentos de conversaciones,…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES