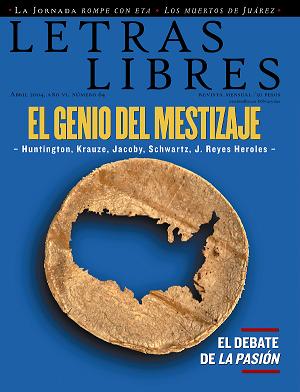Antes de lanzarme al elogio, la reflexión o la diatriba en torno al libro más reciente de León Plascencia, quisiera hacer esta abstracta confesión (una traición, porque la poesía sucede a la orilla de las anécdotas; una reivindicación, porque todo testimonio es un árbol de múltiples hojas minuciosamente oblicuas): soy un hombre que vive con una enfermiza fe en su propia salud. Este hecho, piadosamente banal para alguien que no escribe poemas, será sin duda apreciado por el autor de El árbol la orilla, cuya exquisita hipocondría aquilato yo siempre —en la amistad, pero también (y esto se verá) en la escritura— como las añoradas antípodas de mis más groseros humores.
Si en el bando espiritual de la salud militan el exceso y la temeridad de una mente inmolada en su propio vigor con una estupidez casi épica, la enfermedad en cambio (diré mejor: la hipocondría, para referirme a ella con un énfasis estético y no como a un estatuto sanitario), la hipocondría, pues, testimonia la carencia, el afiebramiento de las percepciones y de los discursos. Hay, junto a dicho malestar, un afán de restauración de la unidad perdida, una sensación gramatical de que los pronombres son espejismos, puesto que no poseen individualidad aprehensible. Esto es mística. Ya se dirá luego su índole e indumentaria.
Para no ahondar en imprecisiones, propongo las ideas básicas de mi lectura: El árbol la orilla explora una deconstrucción idiomática que posee distintos planos de significación (románticos unos, antirrománticos los otros); muestra una deuda importante con al menos dos poetas: Héctor Viel Temperley y André Du Bouchet; es, en este sentido, una pieza que se afilia a las más radicales prácticas estéticas contemporáneas, aunque lo hace con un espíritu paradójicamente tradicionalista; y hay en estos fragmentos la voluntad de vincular dos experiencias del desasimiento radicalmente distintas: por una parte la disolución del ser en la proferación,* por la otra el éxtasis de presente absoluto inducido a través del sueño, la memoria, la imaginación y el deseo.
Trataré de abordar estos temas con brevedad y orden.
El árbol la orilla se inicia (o casi: está en el tercer verso) y culmina con esta declaración: “Escribir es deshacer”. Hay aquí un inmediato sentido antirromántico, pues la frase opone a la tradición hímnica —según la cual mencionar una cosa equivale a crearla— la mera vocación ciega de la escritura, la escritura como invención y, en este sentido, como perversión de la naturaleza. No obstante, los fragmentos del libro registran también (como en el Quijote, cuyo personaje principal es un loco dedicado a “desfazer entuertos”) una cualidad positiva —y, en tal sentido, romántica: escribir deshace el tiempo y restaura en un presente absoluto los fantasmas de Ángela, de Julia, de María y de la madre, los personajes femeninos constantemente invocados por el amasijo de voces que profiere El árbol la orilla. “Escribir es deshacer” significa, por último, que la propia sustancia verbal está matándose a sí misma, palabra por palabra: como Julia, que admite en calidad de prueba de amor las ráfagas de un cuchillo violeta desgarrando su ano; como el guachichí y los obos y tililes que aparecen al final del volumen, en un glosario, y cuyo significado casi nadie conoce (hablo de ellos no como seres, sino en su calidad de palabras); la poesía de León Plascencia Ñol está, frase tras frase, deshaciéndose, enferma de su propia irrealidad, de su fulgurante pasión por la duda.
Sin embargo, y desde una perspectiva pragmática, el primer verso del libro me parece aún más revelador: “Me arrojaron de mí. Lo dije frente al verbo.” Es difícil que el primero de estos dos enunciados no lo remita a uno al Hospital Británico de Viel Temperley: “Soy feliz: me han sacado del mundo”. El segundo enunciado, por su parte, trata a la gramática (específicamente al verbo) con la densidad material —una prosopopeya de segundo grado— que abunda en las proferaciones de Du Bouchet.
La presencia de Viel en El árbol la orilla puede constatarse a diversos niveles: en lo temático, por la figura de la madre narrativamente deconstruida como alucinación; en lo tonal, por el orden imaginativo de ciertas frases, como “me duelen las navajas de mi mente y este cielo con verano al fondo”; y en lo sintáctico, por la insistencia en enunciados disyuntivos que multiplican las imágenes: “Ángela es un estallido del pasado o Dios con un hacha de vidrio que daña dulcemente”. También puede observarse todo un campo semántico (navajas, cielo, verano, Dios, hacha) establecido como metalectura del poema de Viel.
Una peculiaridad de El árbol la orilla es cómo estas afiebradas elaboraciones plásticas del lenguaje son tejidas tersamente con versos que poseen la autoridad casi salmista y la imaginación de índole filosófica de las proferaciones: “Abrir los ojos es romperse por el centro”, “el cielo arde en las dudas”, “una nube es lo cierto y la constancia del verbo”… Asistimos a una obra para la cual los “modos” contemporáneos de la poesía son, ya, una raíz declinable, una plena tradición que el autor maneja con la malicia y el riesgo con que los renacentistas manejaron el endecasílabo. Sin embargo, y pese al sesgo tradicionalista que he descrito, el ars combinatoria de León Plascencia prolonga y ahonda el desmarcaje formal y espiritual que la poesía contemporánea busca. Aún más, se decanta por una sutil crítica de sus modelos y de las más recientes realizaciones literarias basadas en los mismos. Trataré de precisar esta idea.
Buena parte de los autores que experimentan con los modelos poéticos contemporáneos (las casi infinitas variantes del “j´est un autre” de Rimbaud, el misticismo laico heredado de Valente, la proferación a la manera de Du Bouchet, la exhalación deconstructiva derivada de poetas como Michael Palmer o Gustaf Sobin, etcétera) suelen ser incapaces de reconocer que detrás de sus obras hay, además de la consabida confrontación espiritual y lingüística, toda una historia literaria (aunque joven), un corpus de obras que es citable y al cual deben su impronta cultural. León Plascencia Ñol, en cambio, al permitirse la reminiscencia constante a sus autores (Rimbaud, Viel Temperley, José Carlos Becerra y otros más, a quienes incluso cita textualmente a veces), no sólo recurre a la muy tradicional (por barroca) estrategia del palimpsesto, sino que nos recuerda a cada instante que la escritura es también simulacro, ejecución pública (aunque más bien debo decir “cínica”, porque aquí el público suele ser lo de menos) de la emoción y la lucidez. Este sesgo (que establece un diálogo —tal vez no muy evidente, pero tampoco superficial— con las preocupaciones poéticas de Eduardo Milán y Enrique Fierro), es lo que más me interesa de El árbol la orilla: prefigura, según he podido observar en otros poemas recientes del autor, el afincamiento de una escritura más ácida y cuestionadora.
El árbol la orilla da cuenta de una crisis: la de las poéticas contemporáneas asimiladas como tradición. Valga decir, despojadas de su radicalidad originaria, de su inocencia histórica, por el reconocimiento de que en su fondo hay ya suficientes rasgos definidos como para producir, mediante un ejercicio intelectual extra-poético, una suerte de nueva preceptiva literaria. Tal vez León Plascencia sea el primer poeta de nuestra generación en aplicar esta noción (como técnica, como autocrítica, como búsqueda de nuevos horizontes) en sus poemas. ~
(Acapulco, 1971) es poeta y narrador, autor de libros como Canción de tumba (2011), Las azules baladas (vienen del sueño) (2014) y Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino (2017). En 2022 ganó el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde.