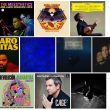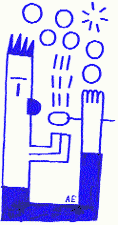ALBUM DE INSTANTES 3

Voluminoso, agrandado por acumuladas capas de sí mismo, entrando en el Horno de Santa Teresa como un bonachón y jocundo oso mitológico, su ventripotencia moviéndose entre las mesas majestuosamente desde una especie de, ¿como decirlo?, de quietud intrínseca (como la de la estatua de Balzac en el bulevar parisino); agigantado por la magnitud operática de la caja pectoral y el rostro jupiteriano y de retrato flamenco y la corta nariz casi escondida entre semiesferas de carne y la barbita de candado ya más que griseando. Gargantúa sagaz y triunfal aunque tantas veces derrotado, entra avanzando la proa de su ombligo en el restaurante recoleto y castizo de Chamberí, los rabillos de sus ojos afinados por la sonrisa de condescendencia hacia las admiraciones calladas que lo rodean de pronto, esas miradas de reconocimiento súbito (¡Mira, Orson Welles!) que se adhieren a su gran bulto imantadas por una personalidad expansiva, intensa en todos los puntos de su carnalidad monumental. Se desplaza como un planeta mayor e ígneo en este escenario gastronómico en el que su voz estruendosa, grave, shakespeariana, aunque casi nada más susurrada, su presencia de gran ballena blanca perdida en los mares de la genialidad, serán el centro, el eje inevitable, en torno del cual, a su vez, pero más vertiginosamente, todos los elementos del lugar, las mesas, las sillas, los platos, la clientela, el decorado elegante y minucioso, refinadamente casero, parecerán girar como en una puesta en escena wellesiana. Mucha persona, mucho personaje, es Orson Welles para no ser el centro donde quiera que se plante.
Come ahora, y habla entre bocado y bocado, y su inglés retumbante, su voz gravemente teatral, han henchido todo el espacio, hacen retintinear las copas en las que baila el vino. ¿Un Balzac? Lo encuentro de pronto parecidísimo a Chesterton, tiene ese mismo poder de estar sentado, sin más, e imantar los alrededores, como se deduce de aquella foto de Chesterton leyendo un libro en la banca de un parque londinense con el cabello revuelto por el aire libre, las gordas manos tomando el libro como un delicado animalito, foto que viene acompañando mi vida desde hace no sé cuánto, desde cualquier pared de mis moradas sucesivas.
Aquí está Orson Welles, el escandalizador radiofónico de todo un país (el suyo), el gran potenciador del cine, el renovador de Hollywood prontamente desterrado de Hollywood, el suntuoso vagabundo a través del archipiélago de los estudios cinematográficos, el histrión siempre desmesurado y tan no sutil que ha hecho estallar, por no caber en ellas, tantas películas mediocres y ajenas. En su obra maestra y primer film, Ciudadano Kane, él mismo se había previsto, viejo y de hombros derrotados, laberinteando desolado por su delirante palacio, pobre en medio de los signos visibles de su poder y su riqueza.
Ahora se ha reunido con su ¿ficticio? personaje, ahora es un vencido majestuoso, un gran Moby Dick cribado de heridas que no le duelen cuando se ríe, y es que Orson Welles ríe, ríe con una principesca vulgaridad, ríe como gran señor de la risa que brota como sarta de explosiones de ego generoso, ríe desde un plexo solar definitivamente eso: solar, ríe en un maelstrom de carcajadas, un Macbeth feliz, un Rey Ubu superdotado de inteligencia, un monstruo del Renacimiento, sanguíneo y cabal en un mundo de personalidades exangües, y cuando levanta un trozo de solomillo mechado en un minúsculo tenedor, lo veo en realidad levantando una monumental pierna de jabalí asado, chorreando sangre, en una suculenta hecatombe de semidiós tonante.
(Madrid, febrero de l979)
Es escritor, cinéfilo y periodista. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta.