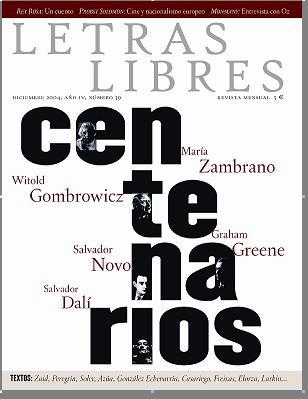Fue como si supiera exactamente adónde tenía que ir, como si se hubiera tratado de una cita. Alzó el brazo para tomarme de la mano, tiró suavemente —casi todo lo hacía con suavidad—, y yo la seguí. Me condujo hasta el automóvil de su madre, que estaba ausente, y le ayudé a subir y a sentarse en la silla infantil.
—Al zoo, entonces.
—Sí —dijo—. ¡Águila! ¡León!
El zoo parecía desierto. Solo, en mitad de la calzada principal, un barrendero empujaba un bote de basura con ruedas de caucho. Ella me había soltado la mano, corría delante de mí por la ancha calzada hacia las jaulas de los felinos, y su figurita entraba y salía de las zonas de sombra bajo los jacarandás y un majestuoso matilisguate en flor. La calzada, al principio, era recta; no había peligro de perdernos de vista. Era media mañana, una mañana medio brillante, medio nublada de finales de mayo, y el zoo —observé de nuevo— estaba vacío. Me detuve un momento y miré a lo alto (los retazos de cielo entre las ramas recargadas de flores) y luego miré a derecha y a izquierda. Un zumbido vasto como de chicharras en el campo. Ninguna tropilla de niños de escuela, ninguna familia con bebés, ninguna pareja de amantes o enamorados. A mi derecha, más allá de una profunda fosa, un elefante viejo se rascaba parsimoniosamente un costado con el tronco de un árbol gigantesco cuya forma sugería la pata de un animal fantástico, oculto tras las nubes bajas que cubrían el cielo. Volví a mirar calzada abajo, y sentí mil punzadas de espanto en la espalda, en los brazos, en las manos. Yo estaba completamente solo en la vía de asfalto negro salpicada de flores lila y rosadas. Entrecerré los ojos (padezco miopía), pero no la veía en ninguna parte. Eché a correr hacia adelante, gritando una y otra vez su nombre. A mi izquierda, las garzas y los flamencos dormidos sobre una sola pata, los cocodrilos inmóviles y el hipopótamo permanecían indiferentes a mis llamados. Intenté gritar más alto, lancé gritos en todas direcciones; hacia la jaula de los monos, de los venados, los búhos, los quebrantahuesos y las águilas, pero nadie contestó.
A sus dos años y meses —pensé— estaba gastándome una de sus primeras bromas. Esconderse había sido, ya poco antes de que comenzara a hablar (aún hablaba sólo media lengua), uno de sus juegos favoritos. Tenía que tratarse, esta súbita desaparición, de un juego —razoné—, y dejé de correr. Volví a llamarla. Ya estaba bien (amenacé a gritos), si no aparecía en ese instante, la dejaría allí. Pocos minutos más tarde comencé a rogarle que respondiera. Seguí andando. A cada paso miraba a uno y otro lado, como enloquecido, y hacía constantemente esfuerzos para no ponerme a llorar. Había llegado al límite occidental del parque, y estaba frente a la jaula de los tigres de bengala. Las cercas, comprobé con alivio, eran altas y seguras y parecían imposibles de saltar. Los grandes felinos le fascinaban, y la idea de que hubiera querido acercarse demasiado no dejaba de preocuparme. Pero no había razón para alarmarse todavía. Estaría oculta por ahí, tal vez en un sitio adonde mis gritos no llegaban con suficiente fuerza. Miré hacia atrás; a un lado de la calzada había una hilera de quioscos, varios juegos infantiles, ventas de comida, puestos de fotógrafo. Fui hasta allí, y anduve alrededor de cada negocio, llamándola sin cesar. Tomé un sendero lateral, me dirigí hacia las espaciosas jaulas de los leones. Dos o tres machos estaban tendidos sobre la hierba, semidormidos en la luz blanca de aquella mañana que comenzaba a arder. En el recinto vecino, formado por una hondonada, dos jaguares jóvenes jugueteaban a la orilla de un estanque, con perfecta indiferencia a mis gritos de bestia humana. No se podía ir más allá, de modo que di media vuelta. Casi sin darme cuenta, sin fuerzas, caí hincado de rodillas en el cemento húmedo, y lloré, hasta recé. Pero mi llanto duró poco; me puse de pie de un salto y eché a correr hacia la entrada, sin dejar de mirar a todos lados, sin dejar de llamar su nombre una y otra vez.
Ahora tanto la calzada principal como los senderos laterales se habían llenado de gente. Bandas de niños y niñas se amontonaban ante las jaulas, los juegos mecánicos, los caballitos de fotógrafo. Madres y padres empujaban calesas o carritos, los amantes se besaban bajo los árboles o recostados en las vallas; nadie la había visto.
Llegué jadeando a la entrada, donde estaba la taquilla y el portón de rejas más allá del cual se amontonaban escolares de todas las edades, haciendo cola para comprar entradas. Abriéndome paso entre grupúsculos de niños, expliqué a gritos a los vendedores de boletos la desaparición de mi niña, y pregunté si no la habían visto. Eran dos vendedores, y ambos estaban atareados dentro de sus casetas de vidrio oscuro y hormigón; las sinuosas colas de gente se prolongaban hasta perderse de vista más allá del estacionamiento de autobuses escolares.
No la habían visto, contestaron los dos, con simpatía profesional. Aseguraron que, de haber salido, sólo pudo hacerlo por una puerta, donde había un guardia a todas horas. Tal vez ella estaba allí, esperándome, pensé. Y me precipité hacia la puerta de salida. Pero allí sólo estaba un viejo guardia de uniforme color plomo y ojos nublados con cataratas. No la había visto salir, me dijo; sugirió, señalando un teléfono público, que llamara a la policía.
Una voz femenina me atendió inmediatamente, pero pasó un cuarto de hora antes de que pudiera explicar por qué llamaba. Enviarían una patrulla, me aseguró la mujer.
—Aparecerá —me dijo el viejo guardia del zoo.
Volví a recorrer el parque, por la calzada primero y luego por los senderos laterales. Ya no gritaba, pero miraba a todos lados y sin duda tenía cada vez más el aspecto de un demente. De pronto, entre un grupo de niños indios que comían algodones de colores eléctricos, su cabecita negra, redonda, apareció mágicamente, a unos diez pasos de mí. Con los ojos húmedos de felicidad, corrí para alcanzarla, pero caí de nuevo en la desesperación al ver que, aunque esa era su cabeza (y a mí me parecía única, perfecta), la niña no era ella. Este fenómeno alucinatorio ocurrió varias veces a partir de ese momento.
La luz había cambiado. El sol de mayo estaba en el cenit, y el cielo gris por encima de las copas de los árboles era como una vasta plancha caliente que quería aplastarnos. Los animales que hacía poco estaban a la vista, casi todos se habían refugiado en el fresco de sus guaridas ficticias. No sé cuántas veces habré pasado frente a la jaula de los pizotes, de los mapaches, de los micoleones —pensando una y otra vez que estaban ahí porque un día, de pequeños, habían sido capturados por hombres, y que, como mi hija, desaparecieron de su mundo como por arte de magia.
Un agente de policía me detuvo cerca de la jaula de las águilas. Traía bajo el brazo un cartapacio, de donde sacó una libreta de apuntes y un bolígrafo. Muy serio, con un rostro sin expresión, me interrogó de manera formal. Después de tres o cuatro preguntas, yo me sentía responsable del extravío de —como él insistía en llamarla— “la menor”. Tuve que mostrarle papeles. No tenía conmigo una foto de mi hija —nunca la llevé conmigo, por superstición— y esto parecía causarle desconfianza.
—Pero es una bebé —le dije—. Tiene apenas dos años.
Quería saber dónde estaba la madre.
—De viaje —dije.
—¿Por dónde?
—En España.
—¿Por qué motivo?
No contesté inmediatamente.
—¿Trabajo? ¿Placer?
Negué con la cabeza.
—Fue de peregrinación —le dije—. Es religiosa.
—Explíquese —exigió el policía.
—Es muy devota. Anda en una romería —expliqué—. Fue a visitar un sitio santo que hay en España. Compostela. Santiago de Compostela.
—Muy bien. Ya tiene algo por qué pedir —bromeó—. ¿Pero ya la puso al tanto? Tiene que avisarle pronto, hombre.
—Claro. Pero… Creí que ustedes me ayudarían a encontrarla.
—Sí, señor. Queremos ayudarle. Primero, vamos a avisar a los periódicos, si le parece. Necesitamos una foto de la niña.
Asentí.
—En casa tengo una, pero yo preferiría esperar, seguir buscando ahora mismo, mientras las huellas están frescas.
—Usted dirá. —Hizo una pausa. —Voy por los perros. ¿Tiene algo que pueda darnos con el olor de la niña?
Lo tenía: un sombrerito de tela y un chupete, que guardaba en un bolsillo de mi pantalón.
—A ver —dijo, extendiendo la mano para recibirlos. Los metió en una bolsita de plástico con cremallera de presión, que guardó en el cartapacio. —Para los perros —explicó. Cerró su libreta de apuntes. Me miró fijamente, con recelo. —Volveré enseguida con los perros. ¿O me acompaña? —preguntó.
—Seguiré buscándola.
El policía miró a su alrededor.
—Con este gentío… —dijo—. Buena suerte. A veces aparecen, sin más —hizo una pausa, sonrió como imbécil—. En pedacitos.
—No veo el chiste —dije.
Mirando al suelo, pidió disculpas rápidamente. Luego me dio su nombre (era sargento) y el número de su patrulla.
—No se apure más de la cuenta antes de tiempo, y no se aleje mucho sin notificarnos. Si la halla, nos llama.
Lo vi alejarse, a paso bastante rápido, y desapareció entre la muchedumbre cerca de las taquillas.
Una vez más, la luz cambiaba. Una brisa fresca había comenzado a soplar desde el norte, y las nubes se dispersaban para dejar visibles zonas de cielo azul. Volví a hacer la ronda de las jaulas, gritando el nombre de mi hija de vez en cuando, de manera casi maquinal. Miraba con envidia las crías de los venados, de los monos, de los ocelotes, de los jaguares, y sus ojos de crías me hacían pensar en los de ella. Las fieras estaban dentro, pero era yo el que iba y venía del otro lado de los barrotes, sin conciencia del tiempo, como animal borgeano.
De pronto había poca gente en el parque, y los gritos de los pájaros se oían claramente por encima de los gritos de los niños. Recostado en el tronco de una ceiba, lancé un grito —a medio camino entre el rugido y el sollozo— hacia lo alto, un sonido que brotó con todas mis fuerzas desde mis entrañas. No hice caso de las miradas de extrañeza o de espanto de los paseantes. “Al infierno con todos”, pensé.
Un poco más tarde, el sargento volvió acompañado por otro policía, un hombre joven de piel clara y ojos grises, con dos pastores alemanes en una cuerda doble. Pidieron que los llevara a mi auto, para que los perros siguieran el rastro desde ahí. Los pastores subieron al auto y comenzaron a husmearlo todo: las alfombras, el volante, los asientos y los vidrios, donde la niña había dejado impresas huellas de sus manos enmeladas, y donde ahora quedaron restregones de narices mojadas y lameduras. Por fin, el joven policía sacó los perros del auto, y les dio a oler el gorrito y el chupete. Pronunció una orden de busca, y los perros, con los hocicos pegados al suelo, nos guiaron directamente a la entrada del zoo. Pasamos por el mismo torniquete por donde mi niña y yo habíamos entrado más temprano.
El parque iba quedando vacío, y las sombras se alargaban sobre la oscura calzada de hormigón. Los perros trotaban delante de nosotros tirando de sus cuerdas con impaciencia, y miraban de vez en cuando, con una extraña intensidad, a derecha e izquierda, donde estaban los animales enjaulados. De pronto, ambos se detuvieron, y uno de ellos, que era completamente negro, dejó escapar una serie de aullidos extraños. El otro perro, como amilanado, se echó a los pies de su amo, en silencio, con los ojos entrecerrados y la lengua fuera. Los policías se miraban entre sí. El sargento se quitó la gorra, se rascó la nuca, y por fin habló.
—Es muy raro —me dijo—. Parece que el rastro acaba aquí. ¿Es aquí donde la vio por última vez?
Estábamos bajo la sombra del gran matilisguate, y los pétalos color rosa de sus flores recién derramadas, pisoteadas por innumerables pies, formaban una especie de alfombra sangrante sobre el hormigón. Las poderosas raíces del árbol se retorcían por la superficie del suelo, y habían resquebrajado la argamasa aquí y allá, como en las ruinas de una civilización extinta.
—Aquí mismo, no comprendo —dije, y miré a mi alrededor, al suelo y a lo alto, donde las nubes disgregadas cobraban ya los colores del atardecer—. No comprendo —repetí.
El perro negro no dejaba de describir círculos alrededor del sitio donde se perdía el rastro de la niña. El otro perro, que seguía echado, se levantó rápidamente, y, relamiéndose el hocico, gimió.
—Señor —me dijo el sargento—, por ahora, parece que no podemos hacer nada más. Lo siento. Comuníquese si surge algo. —Por primera vez, sentí que me compadecía. —Estamos a sus órdenes —agregó.
—Voy a quedarme aquí un rato más —le dije. “Hasta que cierren, por lo menos”, pensé.
Los policías se despidieron, y los vi alejarse con sus perros hacia la salida del zoo. Me senté en un banco de piedra al pie del matilisguate, frente al lugar de la inexplicable desaparición. Preguntándome a mí mismo cuánto tiempo pasaría antes de que los guardias llegaran a expulsarme (el parque estaba otra vez desierto), junté las manos detrás de la cabeza y me recosté en el frío respaldo del banco. Cerré los ojos para ver a mi hija en la imaginación. Pensé con tristeza que tal vez esa mañana, mientras corría delante de mí por la calzada, la había visto por última vez —pero me equivocaba, parcialmente.
Recordé palabras y frases que ella sabía pronunciar. Cuando abrí los ojos era casi de noche. Ya no se veía a nadie, y en una de las garitas de entrada habían encendido una luz. Las exhalaciones animales se movían con una brisa fresca en el aire. El olor áspero de los carniceros peleaba con el olor cordial de los rumiantes. De pronto se oyó el llamado alegre y siniestro de algún búho, y un poco más tarde el grito demente de un ave nocturna que yo no había oído nunca.
En el fondo occidental de la calzada algo se movió. Era el barrendero, que empujaba su carrito lentamente. Venía hacia donde yo estaba sentado, con una melena gris que le llegaba hasta los hombros, y me miraba con fijeza. No podría describir lo que sentí en ese momento; si escribo “miedo irracional” es porque no encuentro términos más apropiados para hacerme comprender. Como ocurre a veces en los sueños, fui consciente de que, por más que lo intentara, no podía separar las manos, que tenía entrelazadas en la nuca, ni volver la cabeza, ni aun cerrar los ojos para dejar de ver al barrendero. Quise gritar, y llegué a creer que, en efecto, soñaba. De mi boca, que se abrió por fin, no salió ningún sonido. Se oía el chirriar de las ruedas del carrito de basura, un carrito hechizo —un viejo barril de combustible montado en un armazón de metal, con dos chapuces de ruedas desiguales— y a cada chirrido, un escalofrío me recorría la espalda.
El barrendero vestía un sobretodo negro, desgarrado en jirones por el ruedo, y grandes botas de hule. Su pelo, muy grasiento, no parecía cabello humano, y su cara hirsuta y enjuta era la de un idiota. Se había detenido frente a mí y me miraba fijamente con dos ojitos negros que parecían alegres. Dijo con voz aflautada:
—Buenas, jefe.
No atiné a responder, emití un sonido incoherente. Pero superé el ataque de inmovilidad involuntaria. Me incorporé en el banco, moví la cabeza para saludar.
—Aquí —dijo el barrendero— traigo algo para usted.
De su boca, además de las palabras, brotó un olor a metal caliente. El barrendero rodeó su carrito. Con una gravedad estudiada, como de viejo mayordomo, y con una mano grande y huesuda, levantó la tapa del bote.
—Levántese —dijo (era una orden, pero la dio con suavidad)— y venga a ver.
Lo miré a los ojos. Aunque ya había anochecido pude ver que sonreía. Apartó la mirada y, antes de volver por donde había venido, me dijo:
—Yo me voy, no me haga caso.
Lo vi alejarse despacio, y desapareció en la oscuridad.
Sentía mis propios latidos, demasiado fuertes, y dejé pasar varios segundos antes de ponerme de pie. Por fin me levanté, di dos o tres pasos, y miré dentro del bote.
Había un montón de paja seca y hojas muertas, envoltorios de golosinas, bolsitas de papel. Me incliné sobre el bote y aparté la basura con una mano, y entonces vi lo que había estado esperando ver, lo que no me había atrevido a esperar: la cara de mi niña. Tenía los ojos cerrados, pero los abrió.
Me parecía absurdo (y lo era) encontrarla así. Extendí los brazos para sacarla del bote, la estreché con fuerza contra mi pecho, y sentí sus bracitos que me rodeaban el cuello.
—Pero mi niña —atiné a decir por fin, relajando el abrazo y apartándola un poco de mí, para mirarla bien—, ¡qué pasó!
Me di cuenta entonces de que se había estirado varios centímetros desde la mañana, y estaba bastante más delgada. Sentí que todo había sido un sueño. La puse en el suelo, me arrodillé frente a ella. Se frotó la cara y habló.
—Vengo a despedirme —dijo—. No me volverás a ver.
Dije no con la cabeza, luego sonreí, confundido. Era imposible que en unas cuantas horas hubiera aprendido a hablar así; además, su voz no parecía natural.
—Tonterías —le dije, y quise abrazarla de nuevo, pero me rechazó.
—¡No, papá! Tienes que darte cuenta, he crecido, y puedo hablar —dijo con esa voz extraña—. Sé que no es fácil pero tienes que reconocerlo, he estado en un sitio en el que tú no has estado y al que no podrás ir nunca, y dentro de poco tengo que volver allá —lanzó una mirada rápida hacia el poniente—. Pero no quiero que estés triste, por eso pedí venir.
Quise interrumpirla, decirle que todo eso era inaceptable, una pesadilla. La tomé de una mano.
—Óyeme por favor —me cortó—. Tenemos poco tiempo, y sé que no puedo explicar lo que pasó ni lo que está pasando pero lo voy a intentar. —Hablaba muy deprisa. (“Una grabación”, pensé. “¡Suena como una grabación!”) —Me han llevado a un lugar extraño unos seres extraños, un lugar muy lejano con un cielo diferente sin luna ni sol. —Hizo una pausa. —Necesitan agua, mucha agua, agua de aquí, pero no de ahora y antes de que ustedes acaben con el agua vendrán para dominarlos o destruirlos pero ni tú ni mamá sufrirán si eso sucede porque si sucede será en el siglo XXX y ustedes habrán muerto mucho antes.
—Pero qué dices, qué tonterías dices, niña. Vamos, ven —intenté tomarla en brazos de nuevo.
—¡No! —gritó.
Solté su mano. Quería convencerme a mí mismo de que soñaba, y decidí dejar que siguiera hablando, mientras lograba convencerme. Ella siguió; ahora su voz parecía humana:
—Por favor, no estés triste. Ahora vivo en un lugar parecido a éste, donde nos hemos divertido tanto. Me tratan bien. Es cierto que tengo poca libertad, y eso no me gusta, pero me dan techo y comida. Hasta tengo un compañero, otro niño más o menos de mi edad. Crecemos juntos, y es posible que más tarde le dé un hijo.
—Pero niña, vámonos a casa y déjate de babosadas.
Volvió a rechazarme; esta vez se puso rígida, como si algo la asustara, y miró a su alrededor.
—Ni lo intentes —advirtió—. Me pusieron esa condición y yo acepté.
—¿Condición? ¿Qué condición?
—No intentar volver a casa. Y con esa condición me permitieron regresar a despedirme.
Sacudí la cabeza.
—Pero yo no la acepto. Tendrán que impedírmelo —dije, con la voz empañada—, ¡tendrán que venir a impedírmelo!
Intenté abrazarla de nuevo, pero me repelió con una fuerza inesperada.
—¡Por favor! —suplicó.
Me alcé, di un paso atrás, me dejé caer en la banca. “De todas formas —razoné ya sin esperanzas—, tarde o temprano algo así iba a suceder. Es destino de padres perder a los hijos”.
—Bueno, si me lo pides —le dije.
—Gracias —se sonrió, y trepó a la banca para darme un beso en la frente.
—¿Y qué voy a decirle a tu mamá? —se me ocurrió preguntar. Sentí un dolor que no era sólo físico.
—Dile que estoy bien. Dile —dudó un momento—… Sí, dile que me llevaron los ángeles, los ángeles de Dios.
Asentí. Pensé: “Nadie me creería”.
—Y ahora debes irte —dijo—. Volverán por mí.
—¿Es lo que quieres, volver a ese lugar?
—Sería inútil resistir —me aseguró.
De modo que volví a abrazarla y la besé varias veces —besé su cabecita perfecta, sus suavísimas mejillas, sus párpados y, una sola vez, su boca—.
Sin llorar, y sorprendido porque me faltaba el llanto, me puse de pie. Anduve despacio por la calzada hacia la salida del zoo. Antes de salir me volví para mirar atrás por última vez, pero en la oscuridad la calzada parecía desierta. Seguí andando hacia el auto, un paso ahora, otro después —mis pies pesaban más a cada paso, como si cada instante fuera un año—. Al abrir la portezuela me vi fugazmente reflejado en la ventana, y sentí un consuelo inesperado al comprobar que en el espacio de aquel día larguísimo en el zoo mi cabello que hasta entonces, salvando algunas canas, fue negro, se había puesto casi completamente blanco. Era como la confirmación de que mi hija no me había visitado en sueños, de que su vida continuaría en otro mundo. –
— Ledig House, Nueva York, mayo de 2004.
Hojas que vencen al tiempo
Una visita al Fondo Antiguo de la Compañía de Jesús, en pleno Buenos Aires, donde restauran incunables del siglo XV en adelante.
¿Vivimos tiempos bipolares?
Las condiciones culturales establecen formas de existencia en las que varían los modos de padecer y de interpretar el sufrimiento. Mientras que el siglo XVII constituyó una época de frecuentes…
La metafísica de Pedro el heladero
Según lo veo yo, el cielo es otro mundo, nada más, y yo no soy de ahí. Vi un programa en la tele acerca de los peces de las profundidades, que viven tan profundo que casi no son peces,…
Iconoclasia en el México liberal
Gabriela Díaz Patiño Católicos, liberales y protestantes. El debate por las imágenes religiosas en la formación de una cultura nacional, 1848-1908 Ciudad de México, El Colegio de México, 2016,…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES