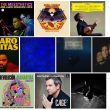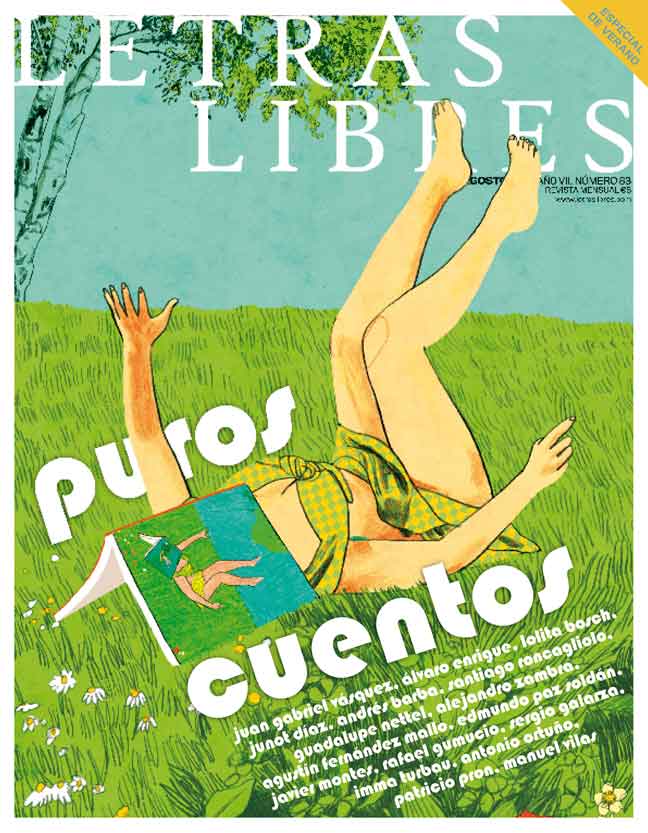No contaron con los atascos del sábado en la entrada a Madrid. Se les hizo tarde y acabó oscureciendo por el camino, aunque estaban en junio y a las diez de la noche duraba el día y parecía que iba a durar para siempre. A João le gustaba avanzar sin ver más allá del arcén, en una burbuja que sólo traspasaban los faros de los otros coches. Dentro oían música y a las once las noticias. Y les contagió su humor aquel atardecer patoso que decía que se iba pero no se iba ni acababa de saber despedirse, eternizado en la puerta. A ratos se animaba la conversación, y aunque llevaban mucho tiempo ya siendo amigos salían a relucir recuerdos nuevos de infancia, y ligues antiguos que casi no fueron ligues. Después de años reaparecían dóciles para dejarse retratar con dos frases (y parecía entonces un misterio que hubieran parecido misteriosos en su día): era una cursi o tenía una vecina loca en el piso de abajo o precisamente este jersey me lo regaló ella.
Miguel conducía. A veces João encendía un cigarro, y entonces Miguel solía pedirle otro. Y volvían a fumar en silencio, a tararear las canciones de la radio y a pensar en las casi novias del pasado y en la porción de sí mismos pasados que correspondía a cada una. Era más fácil abordar a ése que uno había sido dando un rodeo, intentándolo desde los amores de entonces, desde sus maneras de hablar y los sitios vistos con ellos. Cada uno por su lado, fumando y mirando por la ventanilla los palitos fosforescentes que se tragaba el parabrisas.
Mientras duró el campo sin árboles la burbuja fue acogedora como una casa en la que hubieran podido vivir para siempre: João estiraba las piernas y al hacerlo recordaba la felicidad violenta que a veces de pequeño le ahogaba al acostarse, cuando notaba el peso de las mantas y el territorio virgen de la cama bajo las sábanas bien remetidas. Hacían escalas en las gasolineras y los autoservicios con hilo musical como en islas que no volverían a pisar, pobladas de camareros nativos hablando un idioma alegremente incomprensible. Alegre porque casi al llegar ya se estaban yendo, porque no volverían a escucharlo ni les haría falta nunca aprenderlo.
Pero se fueron acortando al acercarse a la ciudad los ratos de oscuridad entre las luces, hasta que reaparecieron del todo los bordes de la carretera. Los carteles, las casas y los centros comerciales rompieron el silencio para hablarles justo a ellos. El resplandor que se había empezado a ver allá al fondo cuajó sobre el horizonte y la autopista se convirtió en una calle desierta.
El primer semáforo en rojo terminó de robarles la inercia y les dejó un poco aturdidos y como avergonzados. Miguel empezó a silbar y a dar golpecitos en el volante con la punta de los dedos. João resopló, apagó la radio y bajó un poco el cristal de su ventanilla. Entró aire tibio, y el ruido de una persiana al desplomarse, y la carcajada de una pareja que cruzaba, humanísima, sorprendentemente parecida a las parejas de la ciudad de la que venían. La luz se puso verde y volvieron a avanzar, pero ya no fue lo mismo. Cada vez hubo más escaparates encendidos (tiendas de lámparas, tiendas de ropa) y más bares con puertas de cristal dando a las aceras vacías. La luz de los escaparates era amarilla; la de los bares azul y gélida. Al principio, dos hombres en cada uno daban la espalda a la calle y miraban la televisión puesta en alto. Luego hubo más hombres y mujeres hablando sin hacer caso de la televisión. Y luego las televisiones desaparecieron, las cabezas y el humo abarrotaron las barras, las farolas dieron más luz, los escaparates dejaron de parecer grandes enigmas de la Historia y las aceras se llenaron de gente y de gestos congelados por un segundo en la ventanilla del coche. João bajó del todo el cristal. Se les echó sobre las articulaciones el cansancio del viaje y las horas sin moverse y arquearon la espalda al mismo tiempo. Estaban en el centro, y se acordó de que en otra ocasión parecida ya había comprendido que todas aquellas cosas estaban pensadas para llevarles a la gran calle en pendiente que ahora enfilaban, con sus edificios grandotes, cines y anuncios y ronroneo de día bajo el cielo nocturno. Cogieron una bocacalle más tranquila y aparcaron. Habían llegado, esta vez sí, y el silencio del motor sonó más definitivo que en las paradas de las cafeterías ya remotas.
Bajaron las maletas y llamaron al telefonillo. Nadie contestó, y Miguel abrió con su copia de la llave del portal. Volvieron luego a llamar al timbre de la puerta del piso, por si acaso, y abrieron ellos mismos al cabo de un minuto. El salón lo iluminaba sólo una lámpara en la esquina. La habían dejado sin apagar con toda la intención en la casa vacía, y subrayaba la notita bien a la vista sobre la mesa. El dueño del piso se había cansado de esperarles y les citaba en un bar.
A João le gustó el olor de la casa, a moqueta fiable y a calefacción. Mientras Miguel se duchaba (de tan tarde que se les había hecho volvían a tener tiempo de sobra) dio una vuelta por el salón y la cocina. Hizo café. La comida en la nevera y los lomos de los libros hablaron de su dueño con reparos, como admitiendo de mala gana su derecho a preguntar.
–Ya te puedes duchar.
Sin saber en el fondo si le interesaba mucho o poco aquello, João siguió aprendiendo de los frascos del borde de la bañera. Se vio guapo en el espejo y pensó casi sin pensarlo que a lo mejor su anfitrión le notaría esa noche en el olor del pelo que había usado su champú. Fueron caminando hasta el bar medio vacío. No bailaba nadie todavía en la pista en penumbra, y se fueron directamente a la barra. Miguel pidió dos gintonics y João encendió un cigarro. No era la primera vez que estaba allí, y reconoció algunas caras. O más bien se dio cuenta al verlas de que en otras visitas a la ciudad las había visto y olvidado. Eso mismo volvió a pasarle cuando Miguel empezó a ojear una de las revistas de mucho diseño que había sobre la barra.
–Qué guapa, ¿no?
João ya había visto esa revista y a la modelo de las fotos que le enseñaba Miguel. Se había fijado en ella y la había olvidado. Ahora en cambio, aunque ya la conocía o justo porque ya la conocía, la chica de la foto le avasalló sin darle tiempo a nada, como si se hubiese ido hasta una esquina de la memoria sólo para coger impulso y abalanzarse ahora sobre él. Llevaba un vestido mínimo y verde y parecía más desnuda de lo que luego en realidad acababa estando. Miraba sin ver, tan seria que hacía casi daño y ponía triste, por mucho que uno se dijera que no era nada personal aquello. Y no hacía falta decírselo mucho, porque saltaba a la vista y calaba en los huesos, desde el primer vistazo, que no había nada personal –pero nada de nada– en las fotos aquellas: ni casi persona había.
Le dio rabia que le diera pena. No venía a cuento la pena. Para hacer justicia a las fotos –y eso era lo que uno, ardientemente o más bien con fervor frío, quería más que ninguna otra cosa hacer con ellas– bastaba mirarlas. Esperar, casi, a que fuesen ellas, más que la chica en ellas, las que le mirasen a él. Y seguir esperando, como mucho, por si luego pudiera uno enterarse de lo que habían visto.
Eran cinco fotos y al principio las miró deprisa, casi con miedo de pararse demasiado en ninguna. Después se dio cuenta de que su fuerza no tenía que ver con el tiempo que les dedicase, que les había bastado un segundo para hacer todo su efecto, y que precisamente por eso era fulminante el efecto. Tragó saliva y notó cómo se tragaba también las fotos al hacerlo. Le resbalaban por la garganta y la nuez subía y volvía a bajar para enterrarlas en el estómago. Se le llenaron los pulmones del cuerpo y la cara de la chica diluidos en el aire del bar.
–Sí, qué guapa.
Cerró la revista y miró a la gente que ya iba soltándose a bailar. Habían subido la música y se encendían y apagaban luces en el suelo y el techo. Entró el dueño de la casa riéndose con otra gente. Pidieron más copas, hablaron gritándose al oído y se quedaron todavía un buen rato antes de marcharse.
Mucho más tarde, en una discoteca inmensa, ya no era posible entenderse ni a gritos. Tampoco apetecía hablar. Estaba todo el mundo un poco borracho, de alcohol o de lo que fuera. João había perdido de vista a Miguel y al resto y bailaba como todo el mundo, con los ojos cerrados a medias, confusamente feliz. Mil personas bailaban igual que él, con su mismo silencio, bajo la música atronadora que se desplomaba del techo y lo invadía todo. En la calle ya debía de haber amanecido. Cuando el cansancio se hizo menos dudoso que la felicidad, João fue buscando entre la gente su caminito hacia la salida.
–Hola.
La chica tenía la sonrisa un poco tonta, había dicho hola de forma un poco tonta, y le había mirado a los ojos un poco tontamente.
–Hola.
Sí que era de día. La luz gris de la primera hora de la mañana era la de otras veces, la que dejaba en la boca sabor a ceniza, justo la que había presentido en los huesos mientras subían las escaleras hasta la puerta de la discoteca. La calle de los cines estaba casi desierta. Sólo pasaban taxis llenos y autobuses vacíos. Ya daba el sol en lo alto de los edificios más altos.
Caminaron sin hablar mucho hacia la casa de su amigo, con las manos en los bolsillos, por el frío de la primera hora de la mañana y porque eso no comprometía a nada. La chica encendió un cigarro y lo tiró a las dos caladas. João la miró mientras andaban. La luz del día le confirmó que no le gustaba, o que le gustaba poco. Lo justo. “Es guapa”, se recordó a sí mismo. De repente se notó muy cansado. Se paró y cogió a la chica del brazo. La cortó en medio de una frase.
–Oye, mira.
La chica volvió a sonreírle y arqueó las cejas.
–Nada.
Entraron en el piso vacío. La lámpara seguía encendida en su esquina, inútil ahora que entraba luz del día por las ventanas y le quitaba al cuarto el aire misterioso de la llegada. El salón parecía más desangelado, los muebles más pequeños, y la nota seguía sobre la mesa, intacta como un resto arqueológico conservado milagrosamente. João se estaba poniendo triste o de mal humor por segundos. Fue a buscar algo de beber a la cocina. Desde el quicio se dio la vuelta y miró a la chica, que se había dejado caer en el sofá. Era guapa, era guapa, aunque ya casi ni le gustaba lo justo. Le mantenía en movimiento un resto de inercia nacida, ahora se daba cuenta, cuando vio por segunda vez en su vida las fotos de la revista aquella.
La chica, desmadejada en el sofá, miraba al techo. João se acordó de que tenía que acercarse hasta la cocina, y pensó en decirle que se iba a dormir.
–Pon música si quieres.
Volvió con los vasos. Cuando echó las cortinas la lámpara del rincón lució de nuevo sin muchos ánimos. Ella había puesto un disco y hojeaba las revistas de la mesa frente al sofá, junto a la nota, con un cigarrillo en la mano. Se sentía incapaz de fumar más, pero encendió otro.
La chica se había espabilado y pasaba ahora aprisa, de tres en tres y de cuatro en cuatro, las hojas de la revista del bar. De repente João vio lo que iba a pasar, sin que ni él ni nada en el mundo pudiese evitarlo. Le pareció que un índice rígido le señalaba desde lejos y luego se acercaba hasta apretarle de malos modos la garganta, justo bajo la nuez. Ella dejó de pasar páginas y le miró sonriendo.
–Aquí salgo yo.
Le miró dos veces, en realidad: seria desde las fotos del vestido verde, y desde el sofá con la sonrisa de la discoteca. Dos veces o ninguna, porque se anulaban las dos miradas y los ojos nulos de la chica en la revista se superponían a los de la del sofá.
Se quedó muy quieto por fuera y notó con pánico cómo por dentro daban tumbos las cosas, se levantaban de golpe las cortinas que acababa de bajar, se encendían más luces, alguien corría los muebles y hasta los tabiques: todo, sin él saberlo, debía de estar muy ensayado, porque en un segundo estaban listos los huecos que hacían falta para encauzar la sustancia que había brotado de un solo golpe y ya lo inundaba todo: la de su fulminante amor obligatorio por aquella chica que no era, que no se parecía, que no podía ser pero que sí que era la chica de la revista. Se le debía de haber puesto mala cara, porque ella le miraba ahora muy seria desde el sofá. Por lo menos, para compensar, las fotos sonreían. ~