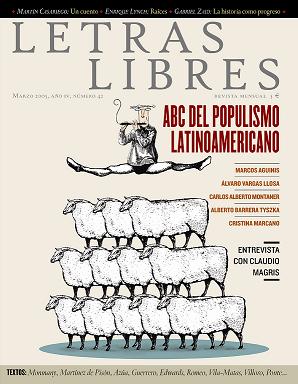Usted comenzó escribiendo libros de ensayos, como Lejos de dónde, El mito habsbúrgico en la literatura austriaca moderna o El anillo de Clarisse. ¿Cómo llega a la ficción? ¿Es algo que surgió de pronto o fue más bien un desplazamiento, una necesidad del mismo ensayo de convertirse en prosa?
A mí siempre me interesó la narrativa. Y pienso que las reflexiones forman parte de la narración de una vida. Si narro la vida de una persona, también cuento lo que hizo, lo que sintió y lo que pensó. Si el protagonista de un relato o una novela, por ejemplo, es un intelectual revolucionario, también escribo sobre sus ideas, sobre los aspectos políticos de la revolución y sus convicciones. Los componentes ensayísticos también forman parte de nuestra vida, y de la narración de la vida real. Ya de niño solía contar historias, pero siempre sentí una gran predilección por la realidad. Me interesan en especial aquellas historias que han sucedido realmente, las personas que han vivido en la realidad. “La vida es original”, dijo Svevo. Y es más original que lo que yo soy capaz de inventar. O Melville: “Truth is stranger than fiction” (La verdad es más extraña que la ficción). Y Melville, que es un dios para mí, sabía inventar historias: basta pensar en Moby Dick. Siendo un niño, a la edad de siete u ocho años, copié algunos artículos de enciclopedias. Por ejemplo, el artículo sobre la morsa, que copié al pie de la letra: formas de comportamiento, espacios vitales, peso, color, etcétera. Pero luego, entre líneas, inventaba y escribía pequeñas historias, pequeñas aventuras sobre la morsa y los cazadores de morsas. También el libro Conjeturas sobre un sable, por ejemplo, la primera novela corta que publiqué, surgió, mucho más tarde, de esa predilección por las historias y los personajes reales.
De niño había visto a los cosacos y luego aprendí muchas cosas sobre su destino, por lo que durante muchos años viví con la sensación de que debía escribir sobre esas gentes. Cuando conocí a Borges en Venecia, quise regalarle mi historia, la trama, el argumento de los cosacos (todavía no había escrito la novela). Pero Borges me dijo: “No, esa es la historia de su vida. Escríbala.” Fue así que la literatura universal perdió una obra maestra, pero yo escribí y publiqué mi primer texto narrativo. También El Danubio es una compleja narración de la vida, en la que por supuesto hay sitio para historias, reflexiones, descripciones; para pequeñas historias sobre gente sencilla y grandes historias de naciones y política internacional.
Usted ha sido un estudioso de la macrohistoria: el mundo judío, la Weltliteratur, Dostoyevski… ¿Cómo ubicarse ante esa fascinación por una literatura que ya no responde a una ideología de lo micro y, a la vez, ante algunos de sus libros, casi siempre construidos a partir de pequeños relatos, anécdotas?
Lo primero que me interesa es lo macro. Me opongo a toda forma de minimalismo indiferente. Pero los escritores encontramos lo grande en lo pequeño. Cuando los niños juegan y corren en un jardín o un patio, el patio resulta pequeño. Pero es en ese patio donde corren y encuentran la aventura y el juego de los grandes horizontes. Lo que me fascina es precisamente encontrar lo grande en lo pequeño. Claro que me interesa sobremanera Crimen y castigo, de Dostoyevski, debido a su fuerza poética, pero no sólo por eso. El crimen y el castigo existen también en una pequeña historia cotidiana. La Ilíada no sólo contiene las figuras de Aquiles o Héctor, sino también a la gente más humilde. Yo, sin embargo, siempre tengo en mente lo grande, a lo que se le añade, naturalmente, la ironía, la cual le otorga a esa grandeza una humildad necesaria.
¿Pudiéramos decir que toda la ideología de lo micro es también una influencia de ese mundo judío que usted ha estudiado en libros como Lejos de dónde?
Yo me enamoré de esa literatura judío-oriental, y ello se debe a que de algún modo identifiqué algo en ella, lo reconocí, tal y como se reconoce algo platónico: un sentimiento de la vida cotidiana, de relaciones entre la pieta y la ironía, una tenaz resistencia contra la violencia de la gran historia. Amo tanto las pequeñas historias como las grandes, aunque a decir verdad la palabra microstoria tiene para mí algo ambiguo. Por ejemplo, detesto la complacencia del pequeño terruño, el aislamiento estrecho de miras. El fenómeno actual de las llamadas “patrias chicas”, los micronacionalismos que se manifiestan en todos los rincones de Europa, es un fenómeno regresivo, mezquino, brutal. Detesto también los grandes nacionalismos, pero los pequeños son aún peores. Esa creencia de que el mundo sólo existe en ese pequeño o gran nicho, y no más allá de sus fronteras… Dante dijo que había bebido tanto tiempo las aguas del río Arno que aprendió a amar intensamente a Florencia, pero añadió que nuestra patria es el mundo, como el mar para los peces. Nosotros necesitamos ambas cosas, el río y el mar, lo local y lo universal. Y en esa literatura judía, cuya trama muchas veces tiene lugar en ese diminuto schtetlach, siempre existe lo grande. Kant siempre vivió en Königsberg, pero con el sentimiento de una vida plena, de la universalidad, de la humanidad.
Usted escribe en Utopía y desencanto que Trieste “es uno de los grandes lugares del judaísmo”. ¿Pudiera abundar sobre esto?
A finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve llegaron a Trieste, sobre todo, inmigrantes de Europa Central, entre ellos muchos judíos de distinta procedencia. La comunidad judía de Trieste jugó siempre un papel intenso, destacado, un papel cultural, económico y también un papel político, en el sentido del irredentismo italiano. La comunidad judía era fuertemente italianófila, aunque la mayoría de los inmigrantes procedían de la región del Danubio. Más tarde, en los años antes de que el fascismo se hiciera antisemita, algunos representantes de la comunidad judía fueron también fascistas. Yo he contado muchas historias tragicómicas sobre este mundo del judaísmo triestino.
Tanto en El Danubio como en otros de sus libros aparece siempre un análisis sobre el totalitarismo, sobre la relación entre identidad y violencia o sobre el fascismo. ¿Podríamos considerar su literatura como una reflexión en torno a esos temas?
Creo que sí, al menos buena parte de ella. Es por eso que para mí, en ese sentido, la ironía juega un papel enorme. Es importante creer firmemente en algo sin fanatismos; amar algo sin hacer de ello un ídolo. Eso quiere decir que la ironía es realmente el sentimiento de relatividad, y por eso, también, una liberación de la angustia. Los totalitarismos de cualquier índole se presentan con la pretensión de lo absoluto. Y creo que no puede haber nada absoluto en la tierra. En muchos de los relatos que he contado abordo ese tema, el de la ceguera de quienes transforman algo real, histórico, en algo absoluto, destruyendo de ese modo la vida y destruyéndose a sí mismos.
¿Tuvo alguna vez alguna responsabilidad política en Italia?
Para mí la política, en un sentido existencial, tiene una dimensión ética, aunque por supuesto también tengo un gran interés cultural e intelectual por ella. Y todo lo que tiene que ver con la moral constituye para mí un mandamiento, aunque incómodo. Es decir, si ahora alguien asesinase a un niño, no estaría en condiciones de seguir hablando de mis libros, tendría que intervenir. Pero lo primero es que espero que eso no suceda nunca, y lo segundo que me sentiría muy feliz si fuera otro el que salvara a ese niño. Mi padre estuvo en la resistencia; por lo tanto, crecí con esos ideales. Es por ello que siempre quedó en mí cierta escisión entre ese sentimiento sobre la necesidad de la política y una naturaleza personal apolítica. Por ejemplo, nunca pensé en hacer una candidatura. Pero luego… Estaba en Alemania en enero de 1994. En esa época, todos los que en Trieste se oponían a Berlusconi, todos los partidos, desde los viejos liberales conservadores hasta los de extrema izquierda, me pidieron que me presentara en las elecciones. No tenía deseos de hacerlo, pero tenía la sensación de que no podía negarme. Entonces dije que sí, aunque en contra de mi naturaleza, contra todo principio del deseo. Y eso, por supuesto, es algo terrible. Es como un homosexual que se casa porque cree que tiene el deber de crear una familia, de procrear. Fue una lucha constante contra mi naturaleza.
Por distintas razones, ésta fue una época muy difícil para mí, aunque también un periodo muy interesante. Siempre trato de diferenciar entre los aspectos objetivos que debo censurar en los mecanismos de la política y mi malestar personal. Tengo derecho a sentir malestar, pero eso no es culpa de la política. Detesto a esos intelectuales que asumen un compromiso político y luego declaran que la política les ha defraudado y no ha satisfecho su alma bondadosa. Como si la política tuviese la obligación de satisfacerme o satisfacer a otros colegas, sin tener derecho a herir mi sensibilidad. La política está relacionada con el trabajo, la libertad, el desempleo, con la guerra y la paz, con problemas colectivos, no con el alma sensible de un escritor.
¿Tuvo Isaac Bashevis Singer alguna influencia sobre usted?
Sin él no habría escrito Lejos de dónde. Este libro no es tanto un libro sobre Joseph Roth como sobre Singer. Pero en ese momento tuve la sensación de no poseer los suficientes conocimientos para entender a Singer directamente. Por eso elegí a Roth, porque él también es un desarraigado y habla de este mundo como alguien que se mantiene ajeno a él. Es cierto que a Singer me vinculan muchas cosas. ¿Le conté de cuando le envié mi primera carta? Yo estaba en el mar, en Trieste, y le escribí lleno de entusiasmo a Nueva York, a través de su editor Farrar Strauss, quien años después se convertiría también en el mío. Yo había leído algunos relatos de Singer, en especial esa maravillosa parábola El no visto, uno de los relatos más bellos sobre la fidelidad y la infidelidad, sobre la pasión y la ley, el matrimonio y el amor, la vida y la muerte. Le escribí en alemán, por supuesto. Y Singer me contestó enseguida. Una carta muy amable, directa, cordial, en la que al final me decía: “Muchos saludos a su familia y a sus amigos.” Fue la única ocasión en que alguien pensó también en mis amigos, y eso lo aprecié mucho, porque la amistad, los amigos, forman parte de la vida. Cuando un amigo muere, eso no significa menos que la muerte de un primo o un hermano. Desde entonces, desde esa carta, Singer y yo nos mantuvimos en contacto epistolar. Marisa, mi esposa, y yo les visitamos a él y a Alma en Wengen. Con esa confianza que se tiene con otro al que uno aprecia mucho, esa libertad de decirle todo, incluso observaciones críticas, le pregunté: “¿Por qué escribe usted esas novelas aburridas, si podría crear grandes obras maestras?” Él no interpretó la pregunta como una crítica ni me la tomó a mal. Me respondió: “Pues escribo lo que me proporciona placer en un momento determinado.” Con esa respuesta se puso por encima de mí. Le dije: “Quizá yo soy más inteligente que usted, pero usted es un genio.” Le conté muchas cosas. Por ejemplo, yo tenía una sobrina cuyo hijo, por esa época, fue progresivamente torturado y “asesinado” por un cáncer, en una lucha que duró años, y le conté a Singer acerca de ese niño. Él, perforando las hojas del suelo con un bastón, me respondió: “Sabe usted, la literatura sirve de muy poco.”
En 1971 se publicó por primera vez Lejos de dónde. Como este libro ha devenido canon para el estudio de la literatura judía, nos gustaría saber si después de treinta años su percepción de la obra de Roth y la shtetl es la misma.
Para responder a esta pregunta como es debido y con amplitud, tendría que escribir el libro nuevamente y de otra manera. Es como si alguien escribiese un poema de amor dedicado a una persona amada y luego, al cabo de treinta años, se le preguntase si volvería a escribir ese poema otra vez de la misma forma, si esa persona continúa siendo la misma para él o ella. Claro que la vida cambia. Aun cuando, al cabo de treinta años, se continúe amando a la misma persona, incluso con mayor intensidad, no sería lo mismo, y esto es igualmente válido para un tema o un libro. El tema del exilio, tema que abordo en Lejos de dónde, ha cambiado mucho con la historia reciente de Israel; sin embargo, es el mismo, ya que simboliza una condición humana universal. Mi amor por Shalom Alejchem, por Singer, por Roth, sigue siendo intenso, yo diría que más intenso que antes. Pero no estoy seguro de si ahora tendría el valor juvenil, ese valor un tanto alocado, de escribir sobre el tema sin ser un especialista. Lo que puedo decir es que Lejos de dónde es un libro que jugó un papel muy importante en mi vida, es un indicio perdurable de una situación humana universal, que atañe a personas no judías, como yo. Recuerdo lo que me preguntó en una ocasión un rabino en un debate: “Pero ¿usted no es judío, no?” “Pues no”, le respondí. A lo que él añadió: “Bueno, era sólo una pregunta.”
En algún lugar usted ha escrito que “el mundo habsbúrgico es también el mito de la periferia”. ¿Pudiera hablar un poco más sobre esto?
Es obvio que la monarquía austrohúngara ha de ser juzgada de acuerdo a la época, a partir de un punto de vista político e histórico. Hubo épocas de una política centralizada, otras de una política federalista, otras de una progresista y reaccionaria. La parte húngara era mucho más autoritaria que la austriaca en lo que atañe a la política de las nacionalidades. Pero yo quise decir otra cosa. Un gran escritor como Joseph Roth escribió que para él la patria no estaba realmente en Viena, en el centro, sino en los países de la corona, en las provincias del este, los territorios periféricos. Y creo que en ese sentido Roth tuvo, independientemente de la monarquía austrohúngara, una gran intuición del mundo moderno y contemporáneo. Actualmente, desde el punto de vista cultural, uno está obligado a sentir que el mundo entero es periferia, que no existe un centro en ninguna parte, ni siquiera en esos poderosos centros políticos y espirituales como Nueva York. El concepto de centro presupone sentir una gran cultura como unidad, tal como fue París en el pasado, o Viena, o Roma en el mundo antiguo. Pero en la actualidad ese centro ya no existe. Cualquiera, aunque viva en la Quinta Avenida, siente, al igual que Roth, que vive en la periferia de la historia, incluso de la vida. No es posible creer que se está en el centro del mundo. Un centro presupone la sensación de compartir una cultura ordenada, una jerarquización, justamente “eso” de lo que carecemos hoy. Vivimos en medio de la confusión. En lo positivo y lo negativo.
Piense por ejemplo en la tecnología, que en lugar de agrandar las diferencias de poder entre los poderosos o las grandes potencias y los pequeños grupos, tal como ocurría hasta hace pocos años, posibilita que un grupo pequeño de personas que dispone de una tecnología altamente sofisticada ponga en peligro a una superpotencia como Estados Unidos.
Actualmente, cuando leo el periódico o veo la televisión, tengo la sensación de contemplar el mundo como alguien que viene del campo y ve una ciudad por primera vez, los rascacielos, la televisión. Claro que he visto los rascacielos y la televisión. Pero actualmente tengo esa sensación, algo que no me sucedía treinta años atrás.
Sus novelas (El Danubio o Microcosmos pueden entenderse como novelas) forman parte de un imaginario al que ya no le interesa tanto construir personajes, a la manera de la literatura clásica, sino ir integrando una serie de historias, datos, experiencias que poco a poco irán construyendo un cosmos. ¿De qué manera lee sus propias ficciones? ¿Es este “juego”, a la vez que un género, un poner en jaque al género mismo, una reflexión?
Sí, la reflexión sobre una historia, y sobre el género al que pertenece la historia, produce, al menos de manera potencial, una nueva historia integradora. El mundo es infinito, e infinita también es la narración del mundo. En ese sentido, creo que la formidable literatura de un Musil, en especial El hombre sin atributos, así como las obras de Broch, Canetti, etcétera, forman parte de una literatura que vincula de manera inseparable narración y reflexión, poesía y ciencia, y pueden ser consideradas la mejor literatura para representar al mundo contemporáneo.
Una de las cosas que satiriza Musil en su novela son las fronteras de Kakania, esos límites que le hacían ser muchas en una (o una en muchas…) Como este asunto ha tenido una presencia muy fuerte en sus ensayos, pudiéramos terminar hablando de esto. ¿Qué es exactamente ese concepto para usted? ¿Sigue creyendo que un escritor es, ante todo, un “hombre de frontera”?
Existen fronteras en todas partes, no sólo fronteras nacionales. Este es un aspecto que siempre tuvo la mayor importancia para mí. Ahí está el libro Verde agua, de mi esposa Marisa Madieri. A través de la historia de su éxodo y exilio (en su niñez, fue desterrada por los yugoslavos, al igual que muchos italianos de Istria y Rijeka), ella descubre las raíces eslavas de su familia, antes olvidadas en las profundidades del subconsciente. Reconoce que ella también está “al otro lado de la frontera”. A través de su odisea como refugiada gana una sensación de pertenencia al mundo eslavo.
Cuando yo todavía era un adolescente, casi un niño, para mí la frontera era una experiencia decisiva y concreta. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial (nací en 1939), Trieste era una tierra de nadie, uno de los llamados territorios libres, gobernado provisionalmente por los ingleses y los estadounidenses, una región que Tito se quería anexar. La frontera constituía también una frontera incierta del futuro; no se sabía bien si se pertenecía a Italia o a Yugoslavia, lo cual significaba al mismo tiempo pertenecer al bloque occidental y al oriental, un bloque oriental que todavía estaba dominado por Stalin. Trieste es una pequeña ciudad, y la frontera estaba menos distante de mi piso en el centro de la ciudad de lo que está un barrio de París de otro. No sólo se trataba de una frontera normal, sino de la Cortina de Hierro. Una frontera que, al menos hasta la ruptura entre Tito y Stalin, y hasta la normalización de las relaciones entre Italia y Yugoslavia, era infranqueable. Detrás de esa frontera se hallaba el bloque oriental, el desconocido, amenazante y despreciado bloque oriental. Detrás de esa frontera que yo veía cada vez que salía a pasear con mis amigos se hallaba un territorio que era a la vez conocido y ajeno. Ajeno, porque era inaccesible, porque pertenecía al amenazante imperio de Stalin. Conocido, porque se trataba del territorio que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial había sido italiano y Yugoslavia había ocupado al final de la guerra; un territorio en el que yo había estado muchas veces. Y creo que esa identidad de lo desconocido, lo inusual, lo familiar, fue decisiva para mi apuesta por la literatura, la cual es a menudo un viaje de lo conocido a lo desconocido, y a la inversa. Sin embargo, también comprendí que para hacerme de una cultura, para madurar, tenía que ser capaz de franquear esa frontera no sólo físicamente, con un pasaporte o visado, sino también espiritualmente.
Creo que se puede, se debe y se tiene que amar la frontera, necesitamos fronteras de toda índole, morales y culturales. Pero entendiendo la frontera como puente, no como barrera o barricada. Queda el reto de traspasar las fronteras y desplazarlas. Si se las ve como algo rígido, sólido, como un ídolo, entonces las fronteras también piden sangre. Uno puede amar las fronteras cuando se sabe que son perecederas. De lo contrario, esas mismas fronteras se vuelven letales. –
— Traducción del alemán de José Aníbal Campos