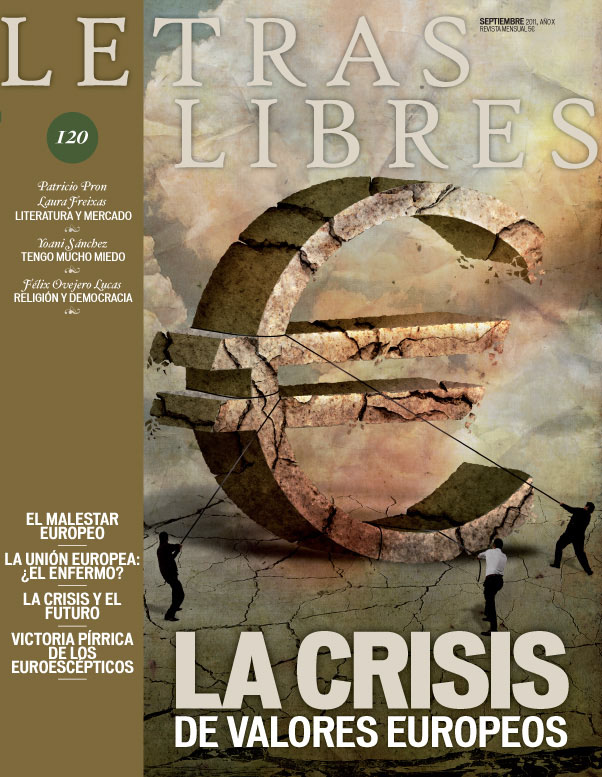Hace nueve meses el mundo entero miraba extasiado cómo el muy ejecutivo y enérgico presidente Sebastian Piñera rescataba a 33 mineros hundidos en el centro mismo de la tierra. Metáfora perfecta de una transición política que empezó hundida en las catacumbas mismas del miedo para, con una mezcla de ingenio y paciencia, salir a la luz y sorprender al mundo. Un mundo que quedaría más sorprendido aún al saber que el presidente que lideró la gesta de la mina San José yace hoy hundido en una desaprobación histórica –solo un 33 por ciento de los chilenos, para más simbolismo, aprueba su gestión. Un descrédito que comparte con la oposición que baja en las encuestas al mismo ritmo que el gobierno.
Nueve meses después del rescate histórico los mineros, algunos de ellos tanto o más pobres que cuando se hundieron al fondo de la tierra, se querellan contra el Estado chileno del que fueron el más victorioso símbolo. Esta es solo una de las paradojas de un país que parece haber descubierto después del también histórico terremoto y maremoto de febrero del año pasado más de una falla geológica, algunas superficiales, otras profundas, formando entre todas un enjambre sísmico difícil de predecir que tiene a toda la élite, intelectual, empresarial y política –a menudo a cargo de las mismas personas– en estado de alerta y shock.
Chile ha vuelto a ser lo que más le gusta ser, una excepción: un país que crece al seis por ciento en medio de un mundo en recesión, que tiene una democracia estable y en que mejoran casi todos los índices macroeconómicos, donde de pronto amanecen 150 mil personas marchando en la Alameda. Entre ellas yo, que, como muchos ahí, no salía a protestar desde fines de los ochenta, cuando la dictadura unía a todos los que la sufríamos y la calle se llenaba de banderas de partidos proscritos, e himnos de la Unidad Popular, canciones épicas y miedo inmemoriales que contrastan con el ambiente de fiesta descuidada, de simple improvisación que domina esta manifestación convocada por Twitter y Facebook, y luego retransmitida al mundo por esos mismos medios que tienen en Chile más adictos que en cualquier otro lugar de Latinoamérica.
Atravieso apurado, como si temiera esa multitud inabarcable de reivindicaciones contradictorias: matrimonios gays, Patagonia sin represa, ciclismo furioso, defensa de los derechos de los animales, pocas o ninguna bandera de partidos tradicionales, pocos o ninguno de sus dirigentes, abucheados sin piedad cada vez que intentaron integrarse a alguna columna de manifestantes. Consciente de que mi edad y mi historia me hacen sospechoso, me adelanto a la columna principal, tan rápido que paso de largo la marcha. Camino entre los perros vagos que los manifestantes desplazaron de su territorio. Como esa manada infinita, me cuesta a mí también comprender ese río de caras que nunca he visto antes, ese flujo sin fin de diabladas, batucadas, murgas, tamborines, saxofones, silbatos, carros lanza agua de cartón, monjas y curas amarrados a la misma cadena protestando contra la educación religiosa, y otra columna de profesores agriados, y otra más de caballeros medievales con su armadura y espadas, otra legión sacada directamente de Dragon Ball Z al lado de un actor que firma autógrafos vestido de Salvador Allende. Y travestis y transgéneros por montones y pañuelos palestinos con sus piedras y bombas molotov que se preparan para su propia Intifada cuando se acaba el acto y empieza otra fiesta, la de los saqueos, los vidrios y las cabezas rotas, las lacrimógenas a raudales, los caballos de los carabineros que caen a veces desangrándose al suelo en una imagen que no hubiese dejado indiferente a Paolo Uccello.
Es difícil, incluso para el observador más atento, captar la amplitud y la novedad de un movimiento que cambia permanentemente de actores, de petitorios, de demandas. Unas protestas que parecen más un carnaval que una revolución. Tomas de colegios, de universidades o de oficinas ministeriales transmitidas en directo por twitcam, competencia de baile Axe en plena calle, concurso de imitación de Lady Gaga y desnudos al aire libre y tres mil besos apasionados delante de la catedral. En Valparaíso un grupo de estudiantes quiere lograr que más 1,800 personas donen su sangre el mismo día. En Santiago un colectivo de estudiantes de artes dan vuelta sin parar alrededor de la Moneda hasta completar 1,800 horas, símbolo de los 1,800 millones de dólares que se necesita según ellos inyectar a la educación superior. Delante de esa misma Moneda un millar de estudiantes de diversas carreras bailan “Thriller” de Michael Jackson, vestidos de zombis porque “moriremos pagando” las deudas por millones de pesos que los esperan al terminar sus estudios. Unos estudios que, de un modo inédito para el resto del mundo, son financiados en un ochenta por ciento por las familias de los estudiantes y en un veinte por ciento por el Estado. Estudios en universidades que son, según el economista Patricio Meller, proporcionalmente al PIB las más caras del mundo. Más cara aún para los más pobres, peor preparados para las pruebas de selección universitarias, que tienen que estudiar en universidades privadas no acreditadas o mal acreditadas, que gastan la mitad de su presupuesto en contratar modelos para los avisos publicitarios, y laptop y auto cero kilómetros para el que se matricula primero.
Muchos países del Tercer Mundo pueden también hacer gala de una serie de récords mundiales oprobiosos. Lo que hace interesante esta manifestación es el hecho mismo de que Chile no es un país más del Tercer Mundo, sino uno que se ufana de estar a punto de abandonar ese club. Lo que hace apasionante el tono pero también el contenido de estas protestas es que no nacen del fracaso de un sistema sino de su éxito. Los jóvenes que ahí se manifiestan no lo hacen porque no tengan oportunidades. Muchos de ellos son parte de la primera generación de su familia que estudia en la universidad. O son más bien la segunda: porque sus hermanos mayores aceptaron sin chistar las reglas del juego hasta que los dejaron sin trabajo pero con título, o sin título siquiera, estancados en carreras que cierran en cualquier momento por falta de campo laboral.
Como Cuba, a Chile, esa isla misteriosamente pegada al resto del continente por desiertos y montañas infranqueables, le ha tocado ser un laboratorio ideológico. En los setenta quiso instalar el socialismo por la vía electoral, respetando la forma de la democracia liberal pero cambiando su sentido. En los ochenta liberó a culatazos limpios los mercados, probando en el terreno siempre delicado de la salud, la previsión o la educación, las teorías más extremas de Milton Friedman y sus amigos de la Universidad de Chicago. En los noventa y la primera década de los dos mil, ensayó una cierta fusión entre ambos intentos: una economía abierta y libre con ciertas reformas sociales que aumenta la protección social. Un cambio del que fuimos todos los chilenos beneficiarios y víctimas, aunque no del mismo modo, no al mismo tiempo. El presidente Piñera vio quebrarse el mundo austero, católico y afrancesado de su infancia para convertirse en un hombre inmensamente rico y norteamericanizado hasta la médula, perdiendo en el intercambio el contacto con la ciudadanía a la que trata de agradar ciegamente sin lograrlo. El exministro de educación y varias veces candidato a la presidencia Joaquín Lavín, Opus Dei de misa diaria y de genuinas preocupaciones sociales, se ve de pronto en la incomodidad de no poder confesar cuántos millones de dólares ha ganado en la universidad supuestamente sin fines de lucro que creó con unos amigos. Todo esto mientras los chilenos, que pagan la mitad o más de sus ingresos en los estudios universitarios de sus hijos, ven ante sus ojos cómo La Polar, una de las más populares multitiendas del país, confiesa que lleva años repactando las deudas de sus clientes sin avisarles, maquillando al mismo tiempo su propia contabilidad para conseguir año con año ser considerada la empresa líder del mercado.
Es la asimetría de ese crecimiento, la diferencia abismal que separa a chilenos que hablan, se visten y hasta piensan igual, lo que nos hace marchar, como un ejército que sitia su propia ciudad. Maduros a la fuerza, acostumbrados a considerar como realista solo una versión de la realidad, las protestan son también contra un cierto monopolio de la razón o de la moral que muestra sus costuras y fallas: curas que abusan de menores, empresarios que esclavizan paraguayos, el ministro de Hacienda que echa a su empleada doméstica al enterarse de que está embarazada. ¿Eso explica la alegría con que veo a gente que normalmente considero sensata e inteligente sufriendo al ver cómo se le escapa el país, y sus hijos se manifiestan contra el lucro, no solo en la educación sino en general? ¿No siento un cierto placer al volver a ser irresponsable pero moralmente exigente y preguntarme si vale la pena seguir creciendo si el crecimiento en nada termina con el sistema de casta que encierra a cada cual en su gueto? ¿No tenemos todos, los que se manifiestan y los que no, que esta es la última oportunidad de hacer preguntas incómodas, antes de que el rodaje de la máquina ande solo, antes de que nos retiremos felices a nuestro rincón cada vez mejor vigilado contra la irrupción de los extraños?
Esos extraños, esa nueva clase media endeuda pero también “empoderada”, como se dice en Chile, que puede despertar en cualquier momento, que está despertando quizás en estas marchas donde, a falta de voz propia, de rostro legitimado por la élite, les toca ser números: cuarenta mil en las protestas contra las HidroAysén, las hidroeléctricas que intentan instalar en el sur, cincuenta mil en la protesta por el matrimonio gay, ciento cincuenta mil en la protesta de los estudiantes. Una multitud que es la única forma en que pueden inquietar. Porque eso hacen, no alarman aún, preocupan apenas pero sí inquietan, en gran parte porque atacan el flanco más débil de un sistema que los vio como un amasijo de necesidades y miedos a los que bastaba darles vouchery mucha publicidad: la moral.
En un país lleno de fronteras invisibles, de códigos secretos, que se reconoce apenas en los distintos vertiginosos cambios que ha vivido, las calles del centro son de los pocos lugares en que todos nos sentimos iguales. No es un azar que hasta ahí acudan todas esas manifestaciones, todas esas reivindicaciones tan distintas, tan contrarias entre sí a veces, que tienen como lema en común la igualdad ante la ley.
Camino esa sorprendente maña-na por la Alameda Libertador Bernardo O’Higgins: las grandes alamedas, pienso, tan distintas a la que soñaba Allende. Nada de vanguardia popular, nada de revolución obrera, una avenida llena a rabiar de gente que trae consigo sus callejones sin salida, sus barrios desconocidos a los que se llega después de horas y horas de autobús, que se cruzan, que se miran, que se sorprenden misteriosamente unidos y semejantes, aún, quizás por última vez, parte de una misma ciudad. ~