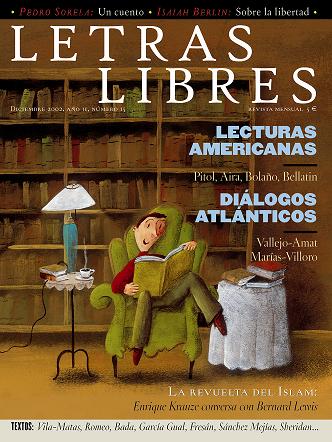Esta carta fue redactada en respuesta a otra de George Kennan en la que se refiere al ensayo de Berlin “Las ideas políticas en el siglo XX”, publicado en el número de “Mediados de siglo” de Foreign Affairs, en 1950. Aquel ensayo constituye uno de los documentos importantes del liberalismo del siglo XX. Se reimprimió en 1969, en Cuatro ensayos sobre la libertad, donde Berlin comentaba, en una nota sobre el periódico en el que se publicó originalmente, que “su tono obedecía, en cierta medida, a las políticas del régimen soviético durante los últimos años de Stalin. Afortunadamente desde entonces se habían modificado los peores excesos de esa dictadura, pero me parece que la tendencia general de que se ocupaba esa publicación ha ganado, si no en intensidad, al menos en alcance: algunos de los nuevos Estados nacionales de Asia y África no parecen mostrar mayor interés en las libertades civiles que los regímenes a los que han sustituido —aun admitiendo las exigencias en materia de seguridad y planificación que esos Estados han de satisfacer para desarrollarse y sobrevivir—”.
Querido George:
He reaccionado injustamente a tu estupenda carta al tardar tanto en responderte. La recibí hacia fines de curso, cuando estaba de veras agotado de dar clases y poner exámenes, y apenas si era capaz de asimilar nada, pero aun así me conmovió profundamente. Me la llevé a Italia y la leí y releí, y pospuse la hora de escribir una respuesta a su altura, aunque no llegaba ese momento. Comencé muchas cartas pero todas parecían triviales y lo que los rusos llaman suetlivo [“melindrosas” o “bulliciosas”], llenas de frases apresuradas, dispersas y desorientadas, impropias del tema y de tus palabras al respecto; pero no puedo soportar (aunque no sea sino por los sentimientos que tu carta me inspira) no decir nada sólo porque no estoy seguro de cuánto tengo que decir. Así que tendrás que perdonarme si lo que escribo es caótico, no sólo en la forma sino en la sustancia, y si le hace poca justicia a tu tesis. Sencillamente procederé con la mejor esperanza, y te ruego perdonarme si te estoy haciendo perder el tiempo.
He de comenzar diciendo que has formulado lo que no sólo considero el meollo del asunto, sino algo que no logré decir, acaso por cierta resistencia a afrontar la cuestión moral básica en que todo se convierte. Pero ante la necesidad de tomarla en cuenta, comprendo que es pusilánime navegar en derredor suyo como lo he hecho y, más aún, que en realidad es lo que yo mismo pienso y creo profundamente como cierto. Y más todavía: que de la actitud que se asuma ante esta cuestión, que has formulado tan directamente, y con gran agudeza, si se me permite, depende toda la perspectiva moral de cada quien, es decir, todo aquello en lo que se cree.
Permíteme intentar decir de qué me parece que se trata. Dices (y no te estoy citando) que todos los hombres tienen una debilidad, un talón de Aquiles, y que al explotarla se los puede convertir en héroes, mártires o harapos. Además, si estoy entendiendo bien, consideras que la civilización occidental descansa en el principio según el cual, independientemente de todo lo demás que estuviera permitido o prohibido, la acción nefanda que destruiría al mundo consistiría precisamente en esto: en corromper deliberadamente a los seres humanos al grado de hacerlos comportarse en forma tal que, de saber lo que están haciendo, o sus probables consecuencias, se retraerían con horror y asco. La totalidad de la moral kantiana (no sé de los católicos, pero los protestantes, los judíos, los musulmanes y los ateos refinados así lo creen) estriba en esto. La misteriosa frase sobre los hombres como “fines en sí mismos”, de la que tanto se ha hablado, sin tratar de explicarla, parece consistir en que se supone que todo ser humano tiene la capacidad de elegir qué hacer y qué ser, por estrechos que sean los límites en que resida su opción, por restringida que esté a causa de circunstancias que queden fuera de su alcance; y que todo el amor y el respeto humanos dependen de la atribución de motivos conscientes en este sentido. Todas las categorías, los conceptos, a partir de los cuales pensamos y actuamos recíprocamente —la bondad, la maldad, la integridad y la falta de la misma, y el hecho de atribuirle una dignidad u honor a los demás, y el reconocer que no debemos insultarlos ni explotarlos—, el racimo entero de ideas como la honestidad, la pureza de motivos, el valor, el sentido de la verdad, la sensibilidad, la compasión, la justicia; y, por otra parte, la brutalidad, la falsedad, la perversidad, la insensibilidad, la falta de escrúpulos, la corrupción, la falta de sentimientos, el vacío: todas estas nociones con las que pensamos en los demás y en nosotros mismos, a partir de las cuales se pondera la conducta y se adoptan los propósitos, todo esto carece de sentido a menos que consideremos a los seres humanos capaces de tratar de alcanzar sus objetivos por ellos mismos, a través de acciones deliberadas de elección, lo que de por sí ennoblece la nobleza y sacraliza los sacrificios.
Toda esa moral, que se destaca más en el siglo XIX, en particular durante el romanticismo, pero que está implícita en los textos cristianos y judíos, y mucho menos en el mundo pagano, descansa en el parecer de que es una maravilla en sí mismo cuando un hombre se opone al mundo y se sacrifica por una idea sin ponderar sus consecuencias, aun cuando consideremos falso su ideal y catastróficos sus resultados. Admiramos la pureza de motivos como tal, y la consideramos maravillosa, o por lo menos impresionante, quizá digna de combatirse pero jamás desdeñable, cuando alguien desecha la ventaja material, la reputación, etc., por dar testimonio de algo que considera verdadero, por equivocado y fanático que nos parezca. No estoy diciendo que adoremos la apasionada abnegación o que prefiramos automáticamente un fanatismo desesperado a la moderación y el interés ilustrado. Claro que no. Pero de todas formas nos parece muy conmovedora esa actitud, aunque su rumbo esté errado. La admiramos siempre más que el cálculo; por lo menos entendemos la suerte de esplendor estético que todo desafío tiene para algunos: Carlyle, Nietzsche, Leontiev y, en general, los fascistas. Creemos que sólo dan prestigio a su especie esos seres humanos que no se dejan arrastrar lejos por las fuerzas de la naturaleza o de la historia, ya sea en forma pasiva o regodeándose en su propia impotencia, e idealizamos sólo a aquellos que tienen propósitos cuya responsabilidad asumen, por los que arriesgan algo, y a veces todo: vivir consciente y valerosamente por lo que consideran bueno, es decir, por lo que valga la pena vivir y, en último caso, morir.
Todo esto podría parecer de una trivialidad enorme. Pero, si es verdad, se trata, por supuesto, de lo que a fin de cuentas refuta al utilitarismo y lo que hace de Hegel y Marx tan monstruosos traidores a nuestra civilización. Cuando, en aquel célebre pasaje, Iván Karamazov rechaza los mundos de dicha que puedan comprarse al precio de la tortura a muerte de un niño inocente, ¿qué pueden decirle los utilitaristas, incluso los más civilizados y humanos? Después de todo, en cierto sentido no tendría caso desperdiciar tanta felicidad humana por tan poca cosa como una, una sola, víctima inocente, asesinada en cualquier forma horrenda; ¿qué es, después de todo, un alma frente a la felicidad de tantas? Y sin embargo, cuando Iván dice que prefiere devolver el billete, a ningún lector de Dostoievski le parece frío ni insensato ni irresponsable; y aunque un largo curso de Bentham o Hegel puede convertirlo a uno en partidario del Gran Inquisidor, quedan remordimientos.
No se puede exorcizar del todo a Iván Karamazov. Él habla por todos nosotros. Y me parece que esto es lo que estás diciendo y la base de tu optimismo. Lo que creo que estás diciendo, y que debí haber dicho yo si hubiera tenido el ingenio o la profundidad necesarios, es que lo que ningún paraíso utilitario, lo que ninguna promesa de armonía eterna en el futuro, en el seno de algún vasto todo orgánico, nos hará aceptar es el utilizar a los seres humanos como meros medios, el someterlos hasta lograr que hagan lo que hacen, no en bien de los fines que son sus fines, por el cumplimiento de esperanzas que, por tontas o desesperadas que sean, por lo menos son suyas, sino por razones que sólo nosotros, los manipuladores, que deliberadamente las torcemos a nuestra conveniencia, podemos entender. Lo que horroriza de la práctica soviética o nazi no sólo es el sufrimiento y la crueldad, no ya que, por malos que sean, han sido tan frecuentes en la historia —y no tomar en cuenta su palpable carácter inevitable quizá sea verdadero utopismo—: lo que repugna y resulta indescriptible es el espectáculo de un conjunto de personas que corrompen e “intimidan” a tal grado a los demás que éstos hacen la voluntad de aquéllos sin saber lo que están haciendo, y así pierden su condición de seres humanos libres, y en realidad, simplemente, la de seres humanos.
Cuando, a lo largo de la historia, unos ejércitos han masacrado a otros, puede consternarnos la carnicería y podemos volvernos pacifistas; pero nuestro horror adquiere una nueva dimensión cuando nos enteramos de los niños, o incluso de los hombres y mujeres adultos, que los nazis cargaban en los trenes dirigidos a las cámaras de gas, diciéndoles que iban a emigrar a otro lugar más feliz. ¿Por qué este engaño, que en realidad puede haber hecho disminuir la angustia de las víctimas, nos despierta un tipo de horror inexpresable? Me refiero al espectáculo de las víctimas avanzando en una feliz ignorancia de su destino entre las sonrisas de sus torturadores. Sin duda porque no podemos soportar el pensamiento de que a los seres humanos se les nieguen sus últimos derechos: conocer la verdad, actuar por lo menos con la libertad del condenado, poder afrontar su destrucción con miedo o valor, según el temperamento de cada quien, pero por lo menos como seres humanos, armados con la fuerza de la opción. Es negar a los seres humanos la posibilidad de escoger, someterlos al poder propio, torcerlos así y asá y según el capricho de uno: es la destrucción de su personalidad mediante la creación de condiciones morales desiguales entre el carcelero y la víctima, a través de lo cual aquél sabe lo que está haciendo y por qué, y juega con la víctima, es decir, lo trata como mero objeto y no como a un sujeto cuyos motivos, puntos de vista, intenciones, tienen un peso intrínseco. El destruir la posibilidad misma de que alguien tenga sus propios puntos de vista y nociones que le sean importantes: eso es lo que nos resulta intolerable.
¿Qué otra cosa nos horroriza de la falta de escrúpulos sino ésta? ¿Por qué es tan abominable la idea de que alguien manipule a otra persona a su antojo, aun en los contextos más inocentes (por ejemplo en Diadiushkin son de Dostoievski [El sueño del tío, novela corta publicada en 1859], que el Teatro de las Artes de Moscú representaba tan bien y con tanta crueldad)? Después de todo, la víctima podría preferir no tener responsabilidad, y el esclavo ser más feliz en su esclavitud. Sin duda no aborrecemos este tipo de destrucción de la libertad sólo porque niega la libertad de acción; existe un horror mucho mayor en negar a los hombres la capacidad misma de libertad: ése es el verdadero pecado contra el Espíritu Santo. Todo lo demás es tolerable siempre que siga existiendo la posibilidad de la bondad, de una situación en la que los hombres elijan con libertad, persigan desinteresadamente sus propósitos por éstos mismos, por mucho que tengan que sufrir. Se destruye su alma sólo cuando eso ya no es posible. Al quebrarse el deseo de elegir, los hombres pierden todo valor moral y sus acciones pierden todo significado (desde el punto de vista del bien y el mal) ante sus propios ojos; a eso nos referimos al hablar de destruir el respeto de las personas por sí mismas, al convertirlas, como dices, en harapos. Éste es el horror último, porque en semejante situación no quedan motivos que valgan la pena: no vale la pena hacer nada ni evitarlo, las razones de existir se han esfumado. Admiramos a Don Quijote, si lo admiramos, porque tiene un deseo desinteresado en hacer lo que está bien, y es patético porque está loco y sus esfuerzos son ridículos.
Para Hegel y para Marx (y posiblemente para Bentham, aunque le habría horrorizado la yuxtaposición), Don Quijote no sólo es absurdo, sino inmoral. La moralidad consiste en hacer lo bueno. Lo bueno sería lo que satisficiera la naturaleza del individuo. Sólo lo que satisficiera la naturaleza de éste. Sólo lo que satisficiera la naturaleza individual, que forma parte de la corriente histórica que transporta a las personas, lo quieran o no; es decir, eso que “el futuro” de cualquier forma nos reserva. En cierto sentido último, el error demuestra no haber entendido la historia, haber elegido lo que está destinado a la destrucción, en vez de lo que está destinado al éxito. Pero escoger lo primero es “irracional”, y como la moralidad es la opción racional, pretender lo que no va a resultar es inmoral. Esta doctrina de que la moral y el bien son lo que tiene éxito, y el error no sólo es desafortunado sino malvado, está en la esencia de todo lo más horrendo tanto del utilitarismo como del “historicismo” del tipo hegeliano, marxista. Porque, si sólo fuera mejor lo que nos hiciera más felices a la larga, o eso que fuera de acuerdo con algún misterioso plan de la historia, en realidad no habría razón de “devolver el billete”. Siempre que hubiera una probabilidad razonable de que el nuevo hombre soviético pudiera ser más feliz, aun a plazo muy largo, que sus antecesores, o que la historia estuviera destinada tarde o temprano a producir a alguien como él, quisiéramos o no, protestar en su contra sería sólo un romanticismo tonto, “subjetivo”, “idealista”, a fin de cuentas irresponsable. Cuando mucho sostendríamos que los rusos se habían equivocado en la práctica y que el método soviético no era el mejor para producir el tipo conveniente o inevitable de hombre. Pero es claro que lo que rechazamos con violencia no son estas cuestiones de práctica, sino la idea misma de que haya circunstancias en las que se tenga derecho de influir sobre el carácter y el alma de otros hombres y conformarlos con fines que ellos, si se dieran cuenta de lo que están haciendo, rechazarían.
Distinguimos hasta este punto entre un juicio objetivo y otro de valor. Negamos el derecho a manipular a los seres humanos ilimitadamente, sea cual fuere la verdad acerca de las leyes de la historia. Podemos ir más allá y negar la noción de que la “historia”, en alguna forma misteriosa, nos “confiera” “derechos” de hacer esto o aquello, y negamos que algunos hombres o grupos de hombres puedan afirmar que tienen el derecho moral a que los obedezcamos porque ellos, de alguna suerte, llevan a cabo los designios de la “historia”, o son su instrumento elegido, su medicina o látigo o, en alguna forma importante, welthistorisch, son grandes, irresistibles, navegan en las olas del futuro, más allá de nuestras pequeñas, subjetivas ideas del bien y el mal que no se pueden sustentar racionalmente. Muchos alemanes, y me atrevo a decir que muchos rusos o mongoles o chinos de hoy, consideran que es más adulto reconocer la plena inmensidad de los grandes acontecimientos que sacuden el mundo, y participar en una historia digna de hombres abandonándose a los hechos, que elogiar o maldecir y permitirse moralinas burguesas: la noción de que hay que aplaudir la historia como tal es la horrible forma alemana de eludir el peso de la opción moral.
Si se lleva al extremo esta doctrina, claro está, terminaría con todo tipo de educación, ya que al mandar a nuestros hijos a la escuela o influir en ellos de otra forma, sin que aprueben lo que estamos haciendo, ¿no los estamos “manipulando”, “modelándolos” como figuras de arcilla sin propósito propio? Nuestra respuesta tiene que ser que sin duda todo “modelado” es malvado, y que si los seres humanos, al nacer, tuvieran capacidad de escoger y medios para entender el mundo, todo eso sería criminal; pero, como no los tienen, los esclavizamos temporalmente, por temor a que, de otra manera, sufran desgracias peores de la naturaleza y de otros hombres; y esta “esclavitud temporal” es un mal necesario hasta que puedan escoger por sí mismos. La “esclavitud” no tiene, pues, como propósito inculcar obediencia, sino al contrario: desarrollar la capacidad de juzgar y elegir libremente; con todo, no deja de ser un mal, aunque sea necesario.
Comunistas y fascistas sostienen que esta clase de “educación” es necesaria no sólo para los niños, sino para naciones completas durante largos periodos, dado que el lento marchitarse del Estado correspondería a la inmadurez en la vida del individuo. La analogía es engañosa porque los pueblos, las naciones, no son individuos, y mucho menos niños; es más: al prometer madurez, su práctica desmiente su profesión; es decir, mienten, y en la mayor parte de los casos saben que mienten. Desde el mal necesario de la escuela, en el caso de los indefensos niños, este tipo de práctica se convierte en un mal en una escala mucho mayor, y bastante gratuito, a partir ya sea del utilitarismo, que representa mal nuestros valores morales, o de nueva cuenta a partir de metáforas que describen deficientemente tanto lo que llamamos el bien como el mal, y la índole del mundo, los propios hechos. Porque a nosotros, es decir, los que están con nosotros, nos preocupa más la libertad que la felicidad del hombre; preferiríamos que se equivocaran al escoger a que dejaran de escoger; porque creemos que, a menos que elijan, no pueden ser felices ni infelices en sentido alguno en el cual valga la pena tener estas condiciones; la noción misma de “valer la pena” supone elegir, un sistema de preferencias, y subestimarlas es lo que nos produce tan helado terror, peor que el sufrimiento más injusto, que de todas formas deja abierta la posibilidad de saber lo que es: la libertad de juicio, que hace posible condenarlo.
Dices que los hombres que socavan así la vida de otros hombres terminarán socavando la suya propia, y que todo el sistema del mal está por lo tanto destinado a derrumbarse. A la larga estoy seguro de que tienes razón, porque el cinismo descarado, la explotación de otros a cargo de hombres que evitan que los exploten, es una actitud difícil de sostener para los seres humanos por mucho tiempo. Requiere mucha disciplina y una pasmosa presión en un clima de tanto odio recíproco y desconfianza que no puede durar, porque no existe la intensidad moral suficiente o el fanatismo general para mantenerlo en pie. Pero, de todas formas, puede pasar mucho tiempo antes de que termine, y no creo que la fuerza corrosiva del interior avance a la velocidad que quizás tú, con más esperanzas, anticipas. Creo que hay que evitar ser marxistas al revés. Marx y Hegel observaron la corrosión económica durante sus vidas, de modo que la revolución parecía siempre estar a la vuelta de la esquina. Murieron sin verla, y quizá hubieran pasado siglos si Lenin no le hubiera dado a la historia una brusca sacudida. Sin ésta, ¿las fuerzas morales bastan para enterrar a los sepultureros soviéticos? Lo dudo. Pero que, al final, el gusano los devoraría no lo dudo más que tú; sin embargo, mientras tú dices que se trata de un mal aislado, una plaga monstruosa que ha caído sobre nosotros, que no tiene relación con lo que pasa en el resto del mundo, yo no puedo dejar de verlo como una forma extrema y distorsionada, pero demasiado común, de cierta actitud general de la que no están exentos nuestros países.
Por decir esto, E. H. Carr me ha atacado con cierta violencia en un artículo de fondo publicado en el suplemento literario de The Times del pasado mes de junio. Esto me hace pensar que he de tener todavía más razón de lo que pensé, ya que la obra de Carr es de los síntomas más obvios de lo que he tratado de analizar, y él tiene razón al interpretar mis artículos como un ataque a todo lo que representa. Todo esto aparece particularmente en su última obra, sobre la Revolución Rusa, en la que la oposición y las víctimas no tienen derecho a comparecer, fruslerías insignificantes de las que se ocupa la historia, que los ha arrasado ya porque, al estar contra la corriente, por eso mismo se lo merecen. Sólo vale la pena escuchar a los vencedores. El resto, Pascal, Pierre Bezukov, toda la gente de Chéjov, todos los críticos y bajas de la Deutschtum o La carga del hombre blanco, o el Siglo Americano, o el Hombre Común en Marcha, son polvo de la historia, lishnye lyudi [“hombres superfluos”, según palabras de Turguenev y Dostoievski], los que han perdido el tren de la historia, ratitas inferiores a los rebeldes de Ibsen, todos ellos Catilinas y dictadores en potencia. Sin duda nunca hubo una época en la que se rindiera más homenaje a los abusivos como tales, y mientras más débil la víctima, más sonoros (y sinceros) sus peanes: ¿por ejemplo E. H. Carr, Koestler, Burnham, Laski y demás? Pero basta de quitarte el tiempo.
De nueva cuenta, quisiera expresar cuánto me ha conmovido la forma en que has formulado lo que nos despierta el horror sin par que sentimos al leer lo que ocurre en territorio soviético, y mi admiración e ilimitado respeto moral por la penetración y el escrúpulo con que lo planteas. Estas cualidades hoy me parecen extraordinarias; no tengo más que decir.
Con el afecto de siempre, Isaiah. ~
© The Isaiah Berlin Literary Trust 2002