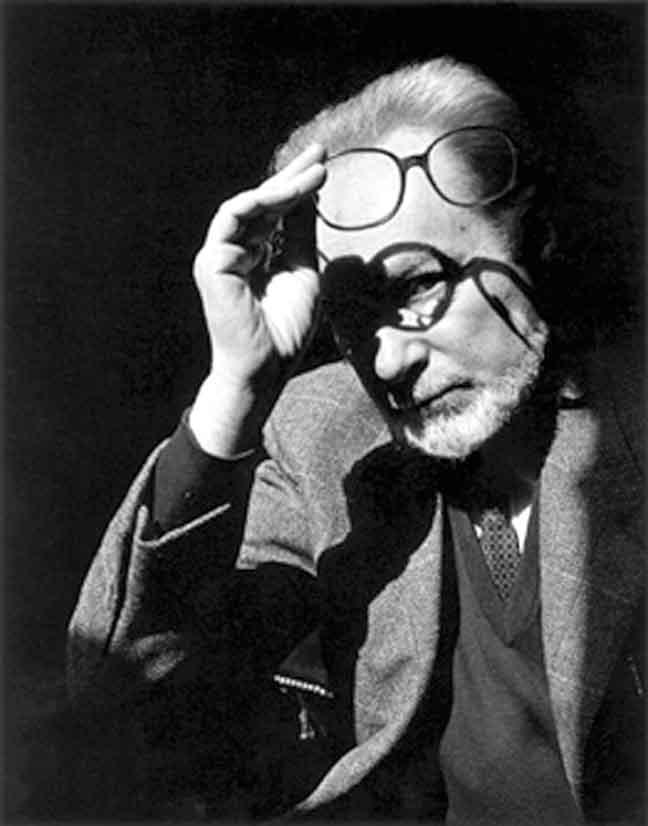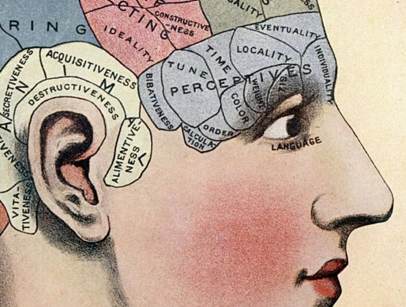La trama de los primeros libros que fui capaz de leer enteros en una lengua que no era la mía, el italiano, ocurría en Turín: Lessico familiare, de Natalia Ginzburg, y Marcovaldo, de Italo Calvino. Para apropiarse de una ciudad, ante todo, hay que caminarla de arriba abajo, para perderse y encontrarse en sus mercados populares, en sus plazas, calles, avenidas y rincones. Pero al mismo tiempo conviene leer las novelas que suceden en ella, porque los escritores captan una temperatura de las ciudades y un temperamento de sus habitantes que no está en los libros de historia ni en las guías de viaje ni en los tratados de sociología.
El Léxico familiar de la Ginzburg habla de una familia de judíos cultos, profesores universitarios, industriales y estudiantes, totalmente integrados a la vida italiana, con matrimonios mixtos, sin sinagogas, hasta que llega el fascismo a romper, con toda su carga de brutalidad, esa integración que de la noche a la mañana deja de ser real para convertirse en la pesadilla de los campos de exterminio. A otro turinés, quizá el más grande de todos sus escritores, Primo Levi, le tocará contar en primera persona la terrible experiencia de aquellos que un día fueron sacados a la fuerza de sus casas, para morir en los Lager de Hitler, o para sobrevivir, casi milagrosamente (y con horrendos sentimientos de culpa), sólo por el azar de haber llegado al campo de concentración no mucho tiempo antes de la derrota de los nazis.
Si esto es un hombre, La tregua, Los hundidos y los salvados, la trilogía de novelas testimoniales de Levi, se lee con un nudo en la garganta y una explosión de ideas, iras y reflexiones en la cabeza. Mediante un tono de honda conmoción que no recurre a la fácil estrategia del patetismo, con una prosa precisa, sin retórica, Primo Levi relata de una manera perfecta su directa experiencia del Mal. Estaba yo leyendo –esquivar el Mal a través de los escritores– el primero de estos libros, Se questo é un uomo, cuando el periódico me golpeó en la cara una mañana con la noticia de que Levi se había suicidado ahí, en el mismo barrio donde yo vivía. Había tomado la misma decisión que Pavese algunos años antes, en esa Turín tan literaria. Ambos reemplazaron la escritura por un último gesto, Pavese con un tiro en un hotel y Levi lanzándose por el hueco de las escaleras del edificio, para no someter a su familia a los trabajos de una enfermedad terminal.
Ginzburg y Levi, laicos de familias completamente integradas a Italia, no tenían la intención de escribir libros judíos (y Levi, tal vez, ni siquiera de escribir libros), pero se vieron obligados a hacerlo, forzados por las circunstancias, cuando sus conciudadanos los consideraron “distintos”, de un día para otro, solamente por la religión a la que habían pertenecido sus antepasados. Algo parecido ocurrió con mi profesora de literatura española en Turín, Lore Terracini. Ella, muy niña, había tenido que huir con su familia de médicos y matemáticos a refugiarse en Argentina durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Argentino era su acento en español, y de esa experiencia provenía su pasión por las letras castellanas. Fue ella misma la que me presentó a otro gran intelectual turinés de origen judío, Norberto Bobbio, cuyos libros sobre la política, la democracia o la senectud son una fuente inagotable de moderación política y sensatez vital.
El segundo libro que leí en italiano, Marcovaldo, de Italo Calvino, además de hacerme reír a las carcajadas, me hizo conocer otra parte de Turín no menos importante que la de sus judíos hundidos o salvados. Marcovaldo es el nombre de un obrero de la Fabbrica Italiana di Automobili di Torino (FIAT), y a través de los cuentos que Calvino escribe sobre él, aprendí lo que era vivir en una cittá operaia, una ciudad obrera, en la que una sola megaindustria formaba el núcleo alrededor del cual palpitaba la ciudad completa. Los increíbles desfiles del 1o de Mayo, y las buenas fiestas que organizaba el periódico comunista L’Unitá, me dieron una visión nueva de una izquierda posible, moderna y democrática, sin coqueteos con la dictadura del proletariado ni con aquella furiosa lucha de clases que es la antesala de la lucha armada.
Marcovaldo, el personaje literario, tenía para mí una precisa encarnación real en Falino, el papá de una de mis mejores amigas de entonces, y compañera de la universidad, Anna Intonti. Inmigrante del sur, sereno comunista a la italiana, afiliado desde siempre al sindicato, de gran calidez y dignidad en el trato, Falino era para mí como el rescate del personaje de Marcovaldo, y la constatación real de que tal vez era posible un acuerdo de mutua conveniencia entre obreros y patronos, en el que las ganancias de los unos no fueran vulgares y el trato a los trabajadores fuera digno y humano. Pero para ello era necesario que coincidieran un industrial refinado e inteligente como Gianni Agnelli, el dueño de la FIAT, y unos obreros fuertes y luchadores como Falino.
Lo que acababa de completar el cuadro era que la íntima amiga de Anna era una compañera suya del Liceo, Paola Tomasinelli, de quien también llegué a ser amigo del alma (tanto que un día los tres hicimos un pacto de sangre, cortándonos los dedos: eran los tiempos anteriores al sida), no era hija de obreros sino de una familia riquísima que vivía en las colinas de Turín –el barrio de los industriales– y era novia de un Pinin-Farina, uno de los socios de Agnelli. La hija del obrero de la FIAT, la hija de los ricos de la colina (aquella morena y con acento del sur, esta rubia y con la erre afrancesada) y este inmigrante colombiano, hacíamos un trío nocturno y feliz por los bares del centro, hasta la madrugada, aunque un trío nunca erótico, sólo etílico, desgraciadamente para mí.
En Einaudi, la gran editorial de Turín donde terminó trabajando como traductora mi amiga Paola, se publicaban todos estos libros de mis primeras lecturas en italiano: los de Levi, Calvino, Ginzburg, Pavese, Bobbio, Terracini… En Einaudi se publicaban también las teorizaciones de la nueva izquierda italiana. Una izquierda pacífica, democrática, muy inteligente, poco militante y nada sectaria, la izquierda de Bobbio, el moderado, y de ese otro egresado genial de la Universidad de Turín, Umberto Eco, que en esos años publicaba su primera novela. En esa misma universidad enseñaba el todavía muy poco conocido Claudio Magris, que al poco tiempo se trasladó a Trieste, otra ciudad muy literaria, y la única italiana de Mitteleuropa.
De Einaudi era además la nueva Enciclopedia que se publicaba entonces, con unas diderotianas ansias de conocimiento total, y que fui comprando tomo por tomo, en esos ejemplares imperfectos que vendían a precio de huevo en las librerías de viejo de la vía Po. Vía Po, la que llevaba al río del mismo nombre, era mi calle preferida, pues tenía que recorrerla todos los días camino de la Universidad. Bajo sus pórticos (sus aceras techadas tienen el diseño ideal para pasear en invierno), por el costado izquierdo, queda el claustro principal de la antigua Universidad de Turín, donde una vez enseñara Erasmo de Rotterdam. Por esta misma calle los hombres pasean a braccetto, es decir, de gancho, y a ratos se detienen a mirar los libros viejos que en ese costado de los soportales están exhibidos –innumerables– sobre lebancarelle, los mesones de madera de los buhoneros, unos barbudos con cara de letrados sin cátedra, que no se sabe nunca si son hoscos o cordiales. Pero la última vez que estuve en Turín, hace pocos años, ya los mejores libros de vía Po no eran los de Einaudi, porque Berlusconi, que todo lo compra, había comprado también la gran editorial de vía Biancamano.
La última vez tuve que volcarme sobre los libros viejos, y ahí compré un centenario elogio de la ciudad, Torino, escrito por Edmundo de Amicis, el novelista de aquel libro lacrimoso, pero bonito, Cuore, Corazón, que es una especie de canto a la escuela pública igualitaria, hija de la Ilustración, esa misma escuela donde habían podido hacerse íntimas amigas Anna y Paola a pesar de sus orígenes familiares tan distintos. Dice Edmundo de Amicis que Turín, su ciudad, “recibe un reflejo particular de belleza, de la gran cadena alpina que corona el horizonte con sus desmesuradas pirámides blancas. Parece que los Alpes arrojaran en sus plazas y en sus calles el sentimiento del inmenso silencio de su soledad. Se creería que las últimas casas de Turín están construidas sobre las faldas de las montañas”. La ciudad está en la llanura, pero enmarcada por los Alpes de la frontera con Francia, enormes montañas rosadas, blancas o amarillas, según la hora del día. El espectáculo, desde la colina de Superga, en un día claro de invierno o primavera, es bellísimo, y nos da la idea de esa ciudad mixta, llanura y montaña, obrera e industrial, vital e intelectual.
Es la ciudad italiana que más quiero. Nunca leí tanto en mi vida, ni con tanta pasión, como en los cinco años que pasé en Turín. Su Museo Egipcio esconde tesoros como los de El Cairo. En el bellísimo parque Valentino tuve paseos y discusiones interminables, de política y literatura, con mi amigo español José Manuel Martín Morán, un hijo de un minero asturiano que hoy es catedrático en Turín y especialista mundial en el Quijote. Las largas avenidas de la ciudad, anchas, perpendiculares, con los plátanos de hojas verdísimas y negrísimos troncos, me dan una sensación de orden sereno y austera elegancia. Y las plazas de Turín, Carlo Alberto, Vittorio Emanuele, Santa Teresa, Statuto, La Consolata, producen emociones estéticas que alimentan la compasión humana. Son las plazas metafísicas de De Chirico, y siempre me pareció natural que Nietzsche enloqueciera definitivamente en una de ellas, después de ver cómo un cochero burdo apaleaba brutalmente a un caballo en los huesos. La última imagen que quiero dejar de Turín es la de Nietzsche, con sus inmensos bigotes, en la metafísica plaza San Carlo, besando largamente en los belfos a ese viejo caballo apaleado. ~