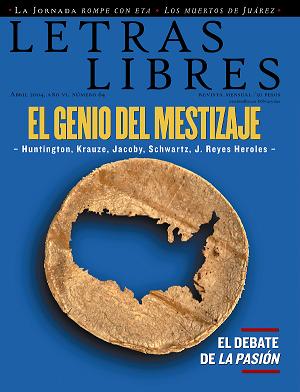Hay filmes que resienten el paso del tiempo en lo que se refiere a actuación y técnica cinematográfica, pero que en cuanto a contenido y tratamiento temático aún poseen una vigencia poderosa. Ése es el caso de La historia de Adela H. (1975), de François Truffaut, un ejercicio biográfico basado en los diarios de la malograda hija menor de Victor Hugo, encarnada por Isabelle Adjani, cuya lánguida belleza da un realce especial a la cinta. La anécdota es célebre: en la segunda mitad del siglo XIX, recién cumplidos los treinta años, Adela abandona Guernsey, la isla en la que se ha exiliado su padre, para viajar a Halifax (Nueva Escocia) y luego a Barbados en pos de Pinson, un teniente del XVI Regimiento de Húsares con quien ha tenido un romance que la marcará de por vida. Enfrentada al rechazo del militar, se hunde en una demencia que la lleva a adoptar diversas personalidades, entre otras la de Leopoldine, su hermana mayor, ahogada junto con su esposo en el mar de Villequier, frente a Normandía. La última escala de este periplo esquizofrénico es el manicomio de Saint Mande, donde Adela permanece recluida hasta su muerte en 1915.
No es casual que la imagen de esta novia temblorosa —según ella se define en una carta a su familia— sea a su vez la última escala en la odisea de El pasado, el libro por el que el argentino Alan Pauls obtuvo el XXI Premio Herralde de Novela. Después de separarse de su propio Pinson, rebautizado como Rímini, Sofía, cuyo don de ubicuidad linda con lo ultraterreno, es conquistada por un delirio que la conduce a asumir el lema de la hija menor de Victor Hugo (“El amor es mi religión”) y a fundar las Mujeres que Aman Demasiado, un grupo de paralíticas emocionales que aparentan “la edad sobrehumana que se jactan de tener los que dicen haberlo visto todo”; para acentuar la locura patente en sus siglas (MAD), la asociación decide reunirse en el bar “Adela H.” Por si esto no bastara, la de Truffaut resulta ser la primera película que Rímini y Sofía ven juntos en la adolescencia, a los dieciséis años, cuando inauguran una relación que batirá “todas las marcas de longevidad conyugal [que conocen]” y los hará vivir “en el interior de un interior, uno de esos ecosistemas que reproducen por medios artificiales [las características] de medioambientes exóticos”; una relación cuyas etapas —génesis, desarrollo, auge, declive, distanciamiento ficticio y turbia resurrección— son exploradas en un tour de force que renuncia a la linealidad. Bellos y extraños como las ciudades de Italia y Bulgariaque los nombran (“Son tan hermosos que habría que desfigurarlos”, piensa Frida Breitenbach, una terapeuta que trabaja con discapacitados), Rímini y Sofía sufren a partir de la ruptura una metamorfosis sintetizada en la pregunta que El pasado intenta responder: “¿Qué clase de criaturas podían tener la fuerza, la obstinación necesarias para atravesar ese verdadero cambio de era geológica que era la extinción de un amor de doce años?”
Tampoco es casual que la novela arranque con el reguero de gotas que acompaña a Rímini al salir del baño para atender el interfón de su departamento, mientras “[ve] impávido cómo el paisaje de su dicha se [resquebraja] entero”, y concluya con un rastro de gotas pero rojas: sangre proveniente del miembro del mismo Rímini —el mismo, sí, aunque en realidad ya es otro— que padece un ataque de insomnio luego de hacer el amor con Sofía, que duerme sin percatarse de que su sexo también sangra. (“Sangrar lo justo en el momento justo: ése es el secreto de la inmortalidad”, sentencia Frida Breitenbach en su lecho de muerte. El pasado termina con una nota ominosa: “Cuando [Rímini] despertó, una luz débil entraba por la persiana. Ningún cambio. Seguían desangrándose.” Esta estructura que remite, nabokovianamente, a una mariposa al instante de plegar sus alas, se apoya asimismo en el uso de la fotografía: la novela abre con el retrato de un “modesto pedestal” en memoria de Jeremy Riltse, el pintor favorito de Rímini y Sofía, y cierra con el álbum de imágenes de la pareja, ese “mar de obscenidades fotográficas” trocado en amenazante leitmotiv al igual que el teléfono.) La transmutación del agua en sangre simboliza tanto el espesor que va ganando, a la par de la trama, el vínculo sentimental entre los dos personajes, como la densa espiral de degradación en que ambos caen y que es el foco narrativo de Pauls. A la transparencia figurada con que se inicia el libro (“Rímini era transparente. Sofía veía a través de él como a través de un cristal”) se filtra despacio, de modo casi maquiavélico, una oscuridad que lo emborrona todo: del pasado en común, “un bloque único, indivisible, que había que [poseer o abandonar] así, en bloque”, al presente de Rímini, que al cabo de la ruptura no deja de detectar “la forma sutil, como en puntas de pie, que tenía Sofía de asomarse al horizonte de su vida”. Pero la sutileza no tarda en convertirse en una influencia que “[corroe] la membrana que [separa a Rímini] del mundo” hasta volverlo otra vez “transparente, poroso”, y precipitarlo en un vértigo que deteriora incluso su dominio de cuatro lenguas; una influencia ejercida merced a un hostigamiento que cobra visos aciagos por medio de mensajes, fotos y apariciones que rozan lo fantasmal y hacen pedazos la nueva rutina del protagonista, estrenada con un intenso romance con la cocaína que, sin embargo, no consigue anular a Sofía. (Las rayas de droga se arman sobre un retrato suyo.)
En los pedazos se acomodan otras mujeres que sirven de pretexto al autor para elaborar un tratado de las patologías amorosas, sin duda el alma del libro. Está Vera, la celópata de filiación nabokoviana; está Carmen, la traductora de nombre operístico cuyo hombro con una cicatriz de vacuna echa a andar los engranajes de la pasión; el affaire con Nancy, la ninfómana similar a “un estuche seco [sentenciado] a un envejecimiento inapelable”, da pie a una digresión en torno a El agujero postizo, un borrador pictórico cuyo periplo ilustra la desmesura de Alan Pauls, que, a diferencia del Bolaño de Los detectives salvajes o el Murakami de Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, parece no poder controlar un proyecto expansivo. Esta desmesura, esta inclinación por la prolijidad y los paréntesis, se antoja salida de los mensajes que Rímini recibe de Sofía, la amópata eterna que se asume como “una especie de archivo biológico”, la mujer zombi que podría apropiarse de las palabras de Pierre-Gilles, el amante automutilado de Riltse: “No soy un monstruo. Vuelvo, eso es todo. Condenado a volver.”
“Venimos de tan lejos, Rímini —escribe Sofía en una carta hacia el final del libro—. Tenemos millones de años. El nuestro es un amor geológico. Las separaciones, los encuentros, las peleas […] todo eso tiene tanto sentido como una baldosa quebrada comparada con el temblor que lleva milenios haciendo vibrar el centro de la tierra.”
Es el mismo temblor que debe haber experimentado Adela H. y que en El pasado se diluye en aras de un torrente narrativo al que sobrevive, no obstante, la efigie de una pareja que trasciende las ambiciones de su creador gracias a una constitución misteriosa, digna —sí— de ciertos estratos que estudia la geología. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.