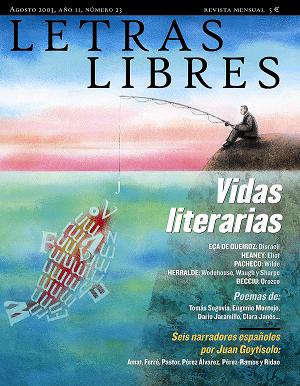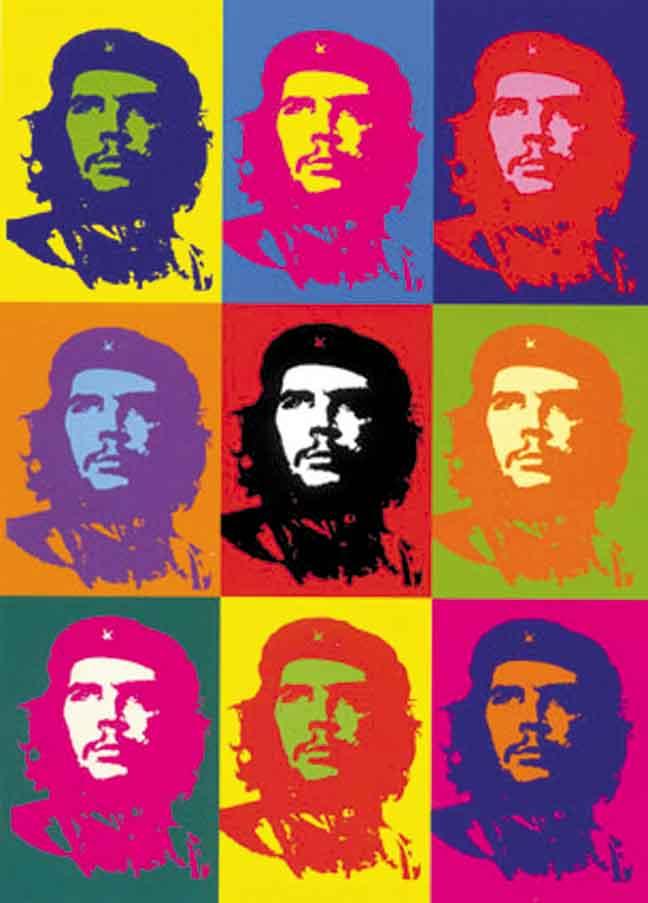Un sábado de julio me senté en uno de los bancos de la Place Dauphine, esa plaza escondida en las entrañas del Quai de l’horloge que es el último rincón provinciano del viejo París. Unos jóvenes jugaban a la petanca, otros paseaban sus perros y sus soledades encontradas, y yo leía las elegías parisinas que Jacques Roubaud tituló con un verso prestado (prestado es siempre lo más nuestro, porque prestada es la vida): La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le coeur des humains. Una hoja cayó de uno de los árboles de la plaza junto a mí justo en el momento en el que, en uno de los poemas, Jacques Roubaud atravesaba esa misma plaza camino de casa de Claude Roy: “Je traverse en oblique/ la place Dauphine, puis le pont ancien/ sur le bras gauche de la Seine/ ou bat son pouls de rivière/ au pied du Vert-Galant…”
Los poemas de Claude Roy están llenos de encuentros así, casuales y, a menudo, soñados. Entra en el sueño por la ventana de un cuadro de Vermeer de Delft y sale del cuadro por otra ventana que es de otro cuadro, de Rembrandt, y está perdido en un canal desconocido de Ámsterdam. En la otra orilla reconoce la sombra de Balthus, al que hace una pregunta misteriosa que recibe una respuesta más misteriosa aún, es decir, que es una nueva pregunta. Los poemas de Claude Roy están llenos de encuentros, de despedidas, de felicidades y nostalgias, como los viejos poemas chinos. En realidad, yo creo que Claude Roy es el último poeta de la Dinastía T’ang, y no me explico por qué su nombre no está junto a los de Li Po, Tu Fu y Wang Wei en las antologías de Marcela de Juan, Kenneth Rexroth, Paul Demiéville o en las suyas propias, que son las que yo prefiero y que serían perfectas sino fuera por esa inexplicable ausencia, la del gran poeta chino Claude Roy.
En la brevísima nota biográfica que acompañaba las ediciones de sus libros en Gallimard, Claude Roy escribía: “Nacido en 1915, Charentais. Hijo de pintor. Poeta, novelista, ensayista, crítico. Pruebas que le marcaron: la guerra (en los tanques), la política (‘la pesadilla de la historia’), la enfermedad. Placeres preferidos: ‘El arte, el amor y la amistad son los caminos más cortos de un hombre a otro'”. Esa es una declaración de poeta chino, no me lo negarán.
Más. Si uno lee las biografías de esos poetas chinos, descubre que casi todas fueron difíciles a más no poder, pero, así y todo, en sus versos nos dejaron constancia de que es posible salvar una vida por sus momentos de felicidad. La de Tu Fu se las ahorro para no amargarles el día. De Li Po se sabe que fue condenado al destierro, y él, con envidiable sabiduría vital, convirtió su viaje en una larga despedida que le llevaba a detenerse en cada ciudad en la que tenía un amigo y a emborracharse con él antes de continuar la marcha. Li Po se conformaba con poco: “Si tengo un buen vino, un barco/ y el amor de una hermosa joven, ¿por qué habría de envidiar a los dioses?” Tu Fu conocía el valor de un recuerdo: “Se oye una canción, a lo lejos./ Es un mendigo./ Si él canta,/ ese anciano que jamás tuvo nada,/ ¿por qué lloras tú,/ que posees tan hermosos recuerdos?” Claude Roy incluyó en À la lisière du temps, como suyo, “Un poema robado a Li Po” que habla del Monte Chingtin y el poeta mirándose sin cansarse. Eso fueron Claude Roy y sus queridos poetas chinos, amigos mirándose en la lejanía insalvable de los siglos.
La vida de Claude Roy puede leerse en los tres tomos de su autobiografía, a saber: Moi je, Nous y Somme toute. En esos tomos, a los que añadiría, ya en los últimos años, varios dietarios (que llevaron a escribir a Pascale Frey en Lire que “Ante el quinto volumen de su diario, ¡parece un joven ante su primera novela!”), en esos tomos, decía, puede seguirse fielmente la peripecia vital de Claude Roy, la guerra, el comunismo del que se desencantaría muy pronto para acabar escribiendo, por ejemplo, una carta abierta a Fidel Castro en el 71 pidiendo la liberación del encarcelado poeta cubano Heberto Padilla, carta firmada junto a Hans Magnus Enzensberger, Italo Calvino, Jean-Paul Sartre, Jorge Semprún, José María Castellet, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, Juan Goytisolo, Julio Cortázar. Ese mismo año firmó otra en favor de Luciano Rincón, encarcelado en Bilbao por unos artículos que no había escrito él, sino Juan Goytisolo o José Miguel Ullán. Son sólo un par de ejemplos de quien se supo siempre ciudadano antes que escritor, defensor de la libertad y de la libertad de la palabra, sin hacer distinción entre símbolos al hallarse ante iguales dictaduras. La guerra marcó su forma de ver el mundo. “Nacido en la guerra, en 1915, la conciencia de ser hombre me vino viendo sucederse las guerras. Reocupación de la orilla izquierda del Rin por Hitler, guerra de Etiopía, guerra de España, capitulación de Munich… Y después, por supuesto, la guerra del 39-40, la ocupación, la guerra del 44-45… Durante esos años, mi generación vivió sin el día siguiente”. Habla a menudo de los combates de junio del 40, la evasión, el paso de la línea de demarcación, tras algunos días en París, con “un libro de Platón, otro de Villon, un Keats, un diccionario de chino, una navaja de afeitar y un cepillo de dientes”. Para Claude Roy el arte, antes de ser un placer, es una artimaña de guerra contra la muerte. La muerte es uno de los temas más habituales en sus poemas: muerte vista desde la angustia que provoca la ignorancia del lendemain, del día siguiente, de cómo será o de si existirá siquiera.
Octavio Paz escribió un hermoso texto sobre Roy, titulado “El reloj de arena de Claude Roy”. “La materia prima de la poesía”, dice Paz ahí, “es la vida humana —sus accidentes y sus incidentes, sus victorias y sus desastres—, filtrada por la memoria y la imaginación”. Una vez más, los encuentros de los días. La amistad fecunda entre Paz y Roy aparece reflejada en sus poemas a través de amigos comunes: el Kostas que titula un poema de Árbol adentro aparece visitando a Claude Roy en uno de los más hermosos poemas de Le noir de l’aube, “Sueño de la noche del 6 de octubre de 1988”. Kostas, ya fantasma, se va sin acabar la frase.
Que Claude Roy fue un poeta chino es, ya se va viendo, una evidencia, y no una extravagancia de uno. Escribió él: “La China tiene una forma de seducir y de intrigar a los occidentales distinta de cualquier otra cultura. Su encanto no es únicamente el del exotismo: Tahití es tan exótico como China. No es sólo el de los días perdidos en la noche de los tiempos; el fellah egipcio hace cada mañana los mismos gestos que su tatarabuelo de tiempos de Ramsés ii…”
Claude Roy escribió esos tomos de memorias y diarios mencionados, algunas novelas y libros de poemas, aparte de los ya mencionados, como los inolvidables Le voyage d’automne, Les pas du silence o Poèmes à pas de loup, y de libros sobre arte, y ensayos, y libros de viajes, y libros para niños… Pero más que los tomos de memorias, hermosos todos, inteligentes y reveladores de un tiempo y de un país, el libro que de verdad resume y revela a Claude Roy es un tomito titulado L’ami qui venait de l’an mil, aparecido en una colección de Gallimard que lleva el nombre conciso y hermoso de “L’un et l’autre”. El libro es una biografía del poeta y pintor chino Su Dongpo, pero a la vez es también el relato de un viaje a China, buscando las huellas de ese y otros poetas, y dejando constancia de los pisotones comunistas. Y, también, un libro de poemas:
En una de las orillas del lago de Hangzhou
había, en otro tiempo, ante un bosque de bambúes,
una estela de granito donde estaba grabado
un poema de Li Po.
Hablaba el poeta de haber pasado allí
una noche de verano bajo el claro de luna,
haber bebido con amigos y cantado.
Los Guardias Rojos partieron la estela
(la ebriedad y el claro de luna
no estaban bien considerados por el pensamiento
del presidente).
Ayer, al salir el sol en esta esquina del lago,
una flor de loto aún bien cerrada
ha desplegado lentamente sus pétalos.
Después, acariciada por el primer rayo de sol
ha cantado en silencio de loto
el sutra de la Breve Travesía y de la Flor Efímera.
Así dicen unos versos que son recuerdo del dicho viaje a la China, del regreso a casa de Claude Roy. Claude Roy vivió la adversidad y supo extraer lo que en ella había de belleza y de felicidad. Tuvo amigos, amores y canciones, y de todo ello hizo un poema, y otro. Hizo la versión más hermosa de uno de los más hermosos poemas chinos, el que escribió Yuan Cheng allá por el siglo IX una noche en que soñó con su esposa muerta, ese que comienza: “Cuando uno sueña con el otro,/ ¿será cierto que los dos lo saben?” No olvidó unas gotas de severo moralista francés para las notas de sus diarios, aunque sin olvidar nunca al poeta, ni al hombre que no se resigna a soportar sin más las embestidas del tiempo: “Esta manía que tiene la vida de no acabar sus frases…”
Cuando murió Claude Roy, el 13 de diciembre de 1997, los periódicos dijeron que lo hizo “muy cansado”. Pero lo cierto es que yo no creo que Claude Roy muriese. Más bien me parece que, como cuenta Marguerite Yourcenar que hizo el pintor Wang-Fo, aquel que se detenía durante la noche a contemplar las estrellas y durante el día a mirar las libélulas, el mismo que amaba la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas, a quien ningún objeto del mundo le parecía digno de ser adquirido a no ser pinceles, tarros de laca y rollos de seda o de papel de arroz, de un modo no muy distinto al del viejo pintor, ya digo, Claude Roy concluyó su último poema con un verso que era un camino hacia Xiang en el tiempo del último emperador de los Tang del Sur, una mañana de primavera, mientras una joven que huele a ámbar y a tarde de tormenta se peina los finos cabellos negros y canta una oropéndola y un poeta deja el instante en unos versos inmortales. Y Claude Roy es ese poeta. ~