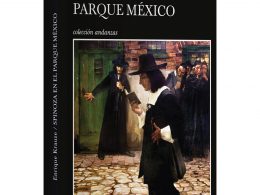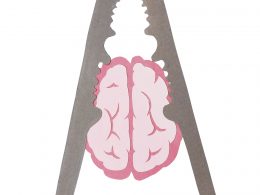La otra noche soñé con Frei. Su imagen callada no entró a mi subconsciente sin ayuda: me acosté pensando en cómo empezar este artículo cuando, de repente, me vi caminando con el ex candidato de la Concertación por la calle Puente al llegar al Mercado Central, en el lado más oculto del centro de Santiago. De pronto, sin que nadie me agrediera, sentí que me acababan de robar la billetera. Estaba de pronto en el medio del paseo peatonal desnudo, sin carné de identidad, ni tarjeta de crédito o débito.
Recuerdo que ante todo y sobre todo me sentí agotado y rabioso, sin saber cómo empezar los infinitos trámites que me pudieran volver a convertir en ciudadano. Esa sensación de desprotección cansada que me queda de ese sueño es lo que mejor explica lo que sentimos los que en Chile, con más resignación que entusiasmo, votamos por Eduardo Frei Ruiz Tagle en las últimas elecciones presidenciales. Perdimos por unos puntos en un cambio histórico que le permite a la derecha volver democráticamente al poder después de cincuenta años sin lograrlo. Nos quedamos después de la derrota, los concertacionistas, con una sensación de indefensión que más de algo tiene que ver con la dictadura en que muchos fuimos criados. Educados de adolescentes en la sensación de que en todos los edificios públicos se alojaba un enemigo acechante pronto a devorarnos. Madurando luego en la sensación contraria, de que el Estado, o el gobierno, era nuestra única defensa ante la omnipotencia y arrogancia del poder económico y mediático en manos de una derecha generalmente Opus Dei y completamente nostálgica del régimen militar. Sintiendo todos en Chile que era justo, de alguna forma, que administraran el Estado los que habían sido perseguidos por él, que era
lógico que los que habían perdido hijos y maridos en las refriegas fuesen al menos dueños de los símbolos patrios. Sabiendo por otro lado los empresarios y sus políticos que la mejor manera de mantener en pie el sistema de mercado extremadamente abierto que caracteriza a Chile era dejando que lo administraran sus potenciales críticos.
Así, esta fue una elección que tuvo más de semiótica que de economía, más de mito que de datos. El recién aclarado asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva en manos de unos agentes de seguridad de Pinochet, o el recién inaugurado Museo de la Memoria, que cuenta la tortura y muerte de miles de chilenos en la dictadura, fueron otras tantas armas arrojadizas de esta campaña. Como nunca en la historia de las elecciones en un país en que las ediciones de libros superan pocas veces los dos mil ejemplares, los nombres de Jorge Edwards o Mario Vargas Llosa (alojado en la casa del candidato Piñera en plena campaña) pesaron más que cualquier cifra. La cultura, básicamente alineada por historia y memoria a la centro-izquierda, se transformó en un campo de batalla sólo porque era la puerta de otro territorio por conquistar, el de la legitimidad simbólica de la derecha. Su derecho a contar la historia, en un país en que en una encuesta realizada entre docentes Salvador Allende fue elegido como el más grande chileno de la historia.
Con esta elección se ha roto entonces un equilibrio simbólico, lleno de culpas y equívocos, que ha permitido los años de mayor calma y desarrollo de toda la historia chilena. Si la Concertación hubiese hecho primarias abiertas, elegido un candidato atractivo o agrupado sus fuerzas, o si el gobierno se hubiese decidido a gastar algo de su capital político en ordenar y dar coherencia a su coalición, quizás la historia sería distinta, se comenta en todos los pasillos del mundo político y periodístico chileno. ¿Pero podían evitarse esos errores? ¿No son cada una de esas equivocaciones una forma de convicción? ¿No sentían hasta lo más íntimo los que llevaban veinte años gobernando que no tenían ya la fuerza ni las ganas de seguir haciéndolo? ¿No explican esas ganas profundas de ser derrotados la ambigüedad con que posibles candidatos ganadores como Ricardo Lagos Escobar o José Miguel Insulza terminaron por rechazar su postulación?
Más que la victoria de una coalición y su proyecto de país, esta elección es el fin de un pacto íntimo entre los chilenos y la dirigencia política de su centroizquierda. En un país donde la derecha tiene aún ideología y centros de estudios que alimentan de ideas siempre frescas a sus parlamentarios, esas ideas de derecha brillaron en esta campaña por su ausencia. El candidato de la derecha Sebastián Piñera subrayó al mismo tiempo que era el candidato del cambio y que no cambiaría nada esencial. En un país que le prodiga a su presidenta Michelle Bachelet más de un ochenta por ciento de popularidad, otra cosa era imposible. Piñera se cuidó como pocos candidatos en el mundo de no ofrecer casi nada. Frei se cuido de ofrecer aún menos. La campaña de este último se resumía en repetir a quien quisiera oírlo que él y Piñera no eran lo mismo. Pero su edad, su condición social, la amistad de sus padres, su neoliberalismo, más moderado en Frei aunque tampoco desatado en Piñera, venía a negar esta supuesta diferencia. Los dos, Frei y Piñera, hijos de esa pequeña élite demócrata cristiana que la derecha verdadera, y la izquierda de siempre, aprendieron a detestar. Los dos, políticos gerenciales, sin ideas ni vuelo alguno. Empresarios, cuando era peligroso dedicarse a la política, y políticos cuando la política era sólo ganancias, la mayor diferencia entre ambos, además de sus equipos de gobierno, reside en su patrimonio. Cuatro millones de dólares en el caso de Frei, que dejó los negocios cuando se hizo presidente, para no volver a ellos nunca más. Más de quinientos millones de la misma moneda americana en el caso de Piñera, que salió del Senado dos veces más rico de lo que entró. Piñera que aún, presidente electo y todo, no se deshace del todo de sus cuantiosas inversiones en los más diversos campos (televisión, futbol, aerolíneas y un largo etcétera).
¿Por qué entonces ganó Piñera? ¿Por qué lo hizo en un país que adora a su presidenta de centro izquierda y pide en las encuestas más Estado y más protección social?
Un pequeño cuento de hadas sacado de la realidad podría ilustrar algo al respecto: Érase una vez un cientista político chileno que siempre votó por la Concertación. Un día cualquiera, al comienzo de la segunda vuelta presidencial, el cientista político le escribe un mail al candidato de la Alianza, la coalición de derecha. Le dice en spanglish (el cientista político ha vivido buena parte de su vida en Estados Unidos) que lo ha pensado bien y que piensa votar por él y anunciarlo en el diario en una semana más. Pone a continuación sus condiciones: que nadie del régimen militar esté en las primeras líneas de su posible gobierno y que su gabinete no se parezca al club de Cachagua, una playa exclusiva donde veranea el candidato. Por último muestra su preocupación por las empresas de las que el candidato aún no se deshace. El candidato le responde telegráficamente que no tiene nada de que preocuparse. El cientista político, aliviado, sigue con la anunciada estrategia y en una columna se presenta como indeciso aún por convencer. El director del diario en que escribe lo llama entonces indignado a su oficina mientras este esperaba la última semana de la campaña para pronunciarse. El diario de la competencia acaba de imprimir parte del diálogo por mail con el candidato, filtrado por el mismo candidato o unos cercanos. El cientista político, puesto al descubierto, publica el resto del intercambio anunciando que seguirá, a pesar de la visible traición a su confianza e intimidad, votando por el candidato de la derecha si respeta las condiciones impuestas en el mail. Condiciones que una a una el candidato irá relativizando en las semanas que siguen sin que el cientista político cambie su voto.
¿Cómo podría cambiarlo? Esos mails son la muestra visible de una virginidad rota. Las ganas de votar por el candidato que demostró más ambición, más energía, más color, el único que no culpabiliza el dinero, ni el del cientista político ni el de tantos más que dejaron en veinte años la pobreza, viajaron por primera vez fuera de la fronteras y tuvieron casas y autos. Esos mails son el himen sangrante pero feliz de una democracia que se siente madura porque por primera vez en treinta años cambia de color político sin que haya una dictadura
de por medio.
Pero ¿por qué entonces las condiciones? ¿Por qué someter a tu candidato a esa prueba final? El cientista político no espera, de seguro, que el candidato cumpla con esos compromisos (que es como pedirle a un buey que vuele como una águila) sino que deja escrito sus escrúpulos para poder volver a ellos si es que todo se echa a perder. Entrega sus condiciones sin esperar que el candidato las respete, pero sintiendo que no se respetaría a sí mismo si no condicionara de entrada su afecto.
Esas condiciones, esas dudas, son de alguna forma un último intento de fidelidad con la Concertación, un saludo a una bandera ya completamente desgarrada de una centroizquierda demasiado exitosa como para seguir en el poder. El cientista político, como muchos de los pocos que cambiaron de coalición en esta elección, votó (como lo hizo también el que esto escribe) por Marco Enríquez-Ominami en la primera vuelta, el joven candidato expulsado de la Concertación que representó de manera más patente, dolorosamente patente para muchos, las transformaciones que ha vivido Chile en estos veinte años y lo poco que comprende la Concertación esos cambios.
Hijo de un mártir de la ultraizquierda, mirado con desconfianza por esta por haber tomado el apellido de su padre adoptivo, el socialista Carlos Ominami, Marco ha estado desde siempre en medio de esa frontera que acaba de correr sus límites. Educado en Francia, diputado socialista, crítico mordaz de Ricardo Lagos y su política proempresarial, asociado a Max Marambio, hombre de confianza de Fidel, su programa claramente socialdemócrata contemplaba sin embargo la privatización parcial de Codelco (la empresa estatal del cobre) y atrajo en un primer momento a algunos jóvenes economistas de derecha.
Impredecible, joven, frívolo y profundo, Marco encarnaba, para bien o para mal, todos estos años de transformación. Representaba para Chile una desvirgada suave que no fue posible. Encarnaba aún los símbolos de la izquierda, su patrimonio sobre la historia, pero de un modo más joven, más enérgico, sin miedo a la empresa –el candidato recalcó muchas veces su condición de pequeño empresario–, más desinhibidamente competitivo, desenfadado y “farandulero” (su esposa es una famosa presentadora de televisión). La memoria de los muertos, la ambición de los vivos, el color y la orfandad, el mundo de los disléxicos y los raros a los que contra todo pronóstico les ha ido demasiado bien.
El electorado chileno, ideológicamente confuso, es más orgulloso de lo que cree. Un electorado que quisiera aún, en un recoveco de sí mismo, creer en algún sueño colectivo pero que en el fondo también quisiera sin pudor declarar su éxito, sus propiedades, su dinero. Un electorado en dilema, aún atado al pudor de sus padres, aún agradecido de lo que la Concertación hizo por ellos, pero que se sintió de alguna forma obligado a votar por el cambio más alegre, más vivaz, menos complicado que le proponía Piñera. Un par de miles de votos que hasta el final intentó plantear sus dudas no en torno a los símbolos, en torno a la historia, pero que terminaron por rendirse al vértigo del presente. ~