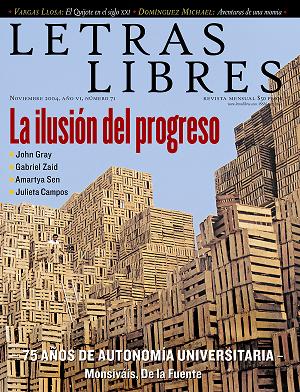Poner en entredicho la idea de progreso a principios del siglo XXI es un poco como haber dudado de la existencia del Ser Supremo en tiempos de la reina Victoria. La reacción típica que se obtiene es de incredulidad seguida de enojo y, luego, de pánico moral. Y no es tanto que la creencia en el progreso sea inconmovible, como que nos aterroriza la idea de renunciar a ella.
La idea de progreso engloba el tener fe —pues se trata de fe, no del resultado de indagación empírica alguna— en que el avance que se ha dado en las ciencias puede repetirse en la moral y en la política. El razonamiento es el siguiente: los conocimientos científicos son acumulables. Hoy sabemos más que cualquiera de las generaciones precedentes y no hay límite aparente a lo que podamos llegar a saber en el futuro. De igual forma, podemos mejorar indefinidamente la condición humana. Así como el conocimiento sigue creciendo más allá de lo que hubiera podido soñarse en otros tiempos, la condición humana podrá ser mejor en el porvenir de lo que haya sido en cualquier otra época.
Si bien esta convicción es muy reciente, pues no existía ninguna comparable antes de que apareciera en Europa hace unos doscientos años, en nuestros días se ha vuelto una idea imprescindible. Nadie se imagina que el progreso sea algo inevitable, pero negar que sea posible sería tanto como excluir cualquier posibilidad de esperanza. En lo que se refiere a las matanzas perpetradas por el ser humano, el siglo XX ha sido el peor en toda la historia; y sin embargo —habrá de objetarse— hay que confiar en que tales horrores podrán evitarse en el futuro. ¿Cómo, si no, podríamos seguir avanzando?
El hecho de rechazar la idea misma de progreso debe antojarse desmesurado cuando no deliberadamente perverso, pero esa idea no se halla en ninguna de las religiones del mundo y se desconocía entre los filósofos de la Antigüedad. Para Aristóteles, la historia era una serie de procesos de crecimiento y decadencia, ni más ni menos que los que observamos en la vida de las plantas y de los animales. Los primeros pensadores modernos, como Maquiavelo y algunos de la Ilustración, compartían este punto de vista. David Hume creía que la historia es cíclica, con periodos de paz y libertad seguidos a intervalos regulares por guerras y tiranía. Para el gran escéptico escocés, la oscilación entre civilización y barbarie se extiende a todo lo largo de la historia de la humanidad: en la moral como en la política, el futuro no podría ser sino como el pasado. Lo mismo encontramos en Hobbes, y el propio Voltaire se inclinaba a veces a pensar así.
Esos pensadores nunca dudaron de que ciertos periodos históricos sean mejores. Ninguno de ellos se vio tentado a negar el progreso cuando éste en efecto se daba; pero jamás se les ocurrió que el fenómeno fuera continuo. Sabían que, igual que habían ocurrido antes, sobrevendrían tiempos de paz y libertad, pero creían que lo que se ganaba en una generación seguramente se perdería en otra. Juzgaban que, así en política como en moral, no había progreso, sino tan sólo alternativas de pérdidas y ganancias.
Es ésta, para mí, la lección que nos deja cualquier apreciación del porvenir de nuestra especie que no esté empañada por las esperanzas infundadas. El progreso es una ilusión, una perspectiva de la historia que responde a las necesidades del sentimiento, no de la razón. En El futuro de una ilusión, publicado en 1927, Freud argumentaba que la religión es de carácter ilusorio. Las ilusiones no son por completo falsas, pues esconden un grano de verdad. Aun así, no se las abraza por las verdades que puedan entrañar sino porque responden a la necesidad humana de significado y consuelo.
Quienes creen en el progreso han identificado una verdad fundamental de la vida contemporánea: su continua transformación bajo el influjo de la ciencia. Pero han arropado este hecho innegable con esperanzas y valores heredados de la religión. En la idea de progreso buscan lo que los deístas encontraron en la idea de la providencia: la seguridad de que la historia no necesariamente carece de sentido. Los partidarios de la posibilidad del progreso insisten en que tienen a la historia de su lado. Y se aferran a su convicción porque les permite creer que la historia puede ser algo más que un cuento contado por un idiota.
Si hoy día nos parece insufrible la vida sin la posibilidad de progreso, vale la pena preguntarse cómo hemos llegado a esta situación. La mayoría de los seres humanos que han pisado la tierra carecían de esa esperanza, pese a lo cual muchos de ellos llevaron una vida feliz. ¿Por qué somos tan diferentes?
La respuesta está en nuestra historia. La moderna fe en el progreso es hija de un matrimonio celebrado en la Europa de principios del siglo XIX entre rivales semejantes: el influjo declinante de la fe cristiana y el creciente poder de la ciencia. De las esperanzas escatológicas del cristianismo heredamos la creencia de que en el devenir histórico puede encontrarse no sólo sentido sino incluso la salvación. Del avance acelerado del conocimiento científico tomamos la creencia en un progreso análogo de la propia humanidad.
En cierto sentido, la idea de progreso es una versión laica de la escatología cristiana. Para el cristianismo la historia no puede carecer de sentido: se trata de un drama moral que empieza por la rebelión en contra de Dios y termina con elJuicio Final. Así que los cristianos ven la salvación como un hecho histórico. Para el hinduismo y el budismo, por otra parte, significa la liberación respecto del tiempo. Lo mismo significaba para el mitraísmo, culto misterioso que durante cierto tiempo rivalizó con el cristianismo entre los romanos. Así pues, la visión mística de la liberación respecto del tiempo penetró hondo en la filosofía europea y Platón afirmaba que sólo las cosas eternas poseen realidad completa. La historia era el reino de las ilusiones, un sueño o pesadilla de la cual el sabio intenta despertar.
Antes del advenimiento del cristianismo se daba por supuesto que la historia carece de significado. Si bien en el Antiguo Testamento podemos encontrar la creencia en que Dios se revela en la historia, ésta es la lectura que de la historia hace el pueblo judío, no la especie humana. Fue sólo después de que San Pablo convirtiera las enseñanzas de Jesús en religión universal cuando el Antiguo Testamento vino a interpretarse como un relato histórico en su totalidad. Aunque este desplazamiento hacia el universalismo suele considerarse como un avance importante, yo no estoy convencido de ello. Las religiones políticas que tantos estragos causaron en el siglo XX eran versiones laicas de la promesa cristiana de salvación universal. Si bien un mundo carente de tales esperanzas políticas trascendentes habría sufrido violencia étnica y religiosa, no se habrían perpetrado matanzas con miras a perfeccionar a la humanidad.
Convendría estudiar más el papel de las creencias escatológicas en los movimientos políticos modernos. Entre los filósofos analíticos resulta honroso ignorar la religión, en tanto que las ciencias sociales siguen dominadas por teorías de secularización falsificadas hace generaciones. A pesar de todo, la relación entre la escatología cristiana y los movimientos revolucionarios modernos no ha pasado por completo inadvertida. Tal es el tema central del libro de Norman Cohn The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages. Aparecido en 1957, este magistral estudio es indispensable para comprender la política del siglo XX.
Los movimientos medievales tardíos descritos por Cohn se apegaban a una versión radical de la escatología cristiana: el mundo antiguo llegaba a su fin y uno nuevo hacía su aparición sin ninguna de las faltas que habían aquejado a la sociedad humana a lo largo de la historia. La misma concepción de la historia y el futuro de la humanidad se reprodujo en las ideologías radicales modernas. Los anarquistas místicos de Cohn creían que Dios obraría esta transformación en los asuntos humanos. Bakunin y Marx, por su parte, consideraban —de manera todavía más increíble— que la humanidad lo haría sin necesidad de ayuda. Una fantasía comparable animaba a Fukuyama cuando hizo su absurdo anuncio del final de la historia.
No es accidental que sea Europa la cuna del marxismo y América la del neoliberalismo. Ninguno de estos movimientos habría surgido ni se habría comprendido cabalmente fuera de una cultura permeada por la creencia en que la salvación es un acontecimiento histórico. Los proyectos modernos de emancipación universal son versiones laicas de la promesa cristiana de salvación.
Por el contrario, el mundo pagano se distinguió por la extremada modestia de sus esperanzas. Para Marco Aurelio y Epicuro, la buena vida sería siempre privilegio de unos cuantos. No existía la idea de que la humanidad entera pudiera salvarse, ni de que ello valiera la pena. Sólo con el cristianismo llegó a la antigüedad europea la idea de que toda la humanidad, o toda la que aceptara el mensaje cristiano, era susceptible de ser salvada. Al proclamar la perspectiva de mejoría de la condición humana, los humanistas laicos renuevan las grandes esperanzas encendidas por el cristianismo en la antigüedad.
Aunque, a diferencia de Bakunin, Marx y Fukuyama no proclamen el final de la historia, la mayoría de nuestros humanistas laicos esperan el advenimiento de un mundo mejor que cualquiera registrado por la historia. Las catástrofes del siglo XX acaso les enseñaron que el progreso social es más un asunto de avanzar centímetro a centímetro que de hacerlo a grandes saltos, pero siguen creyendo que la acción del hombre puede transfigurar el mundo. Aunque tal vez el método consista más en un cambio social gradual que —como querían Marx o Bakunin— en la transformación revolucionaria, el objetivo sigue siendo el mismo.
Si la actual concepción de progreso es una religión laica, tiene en la ciencia un venero no menos importante. Intermitente a lo largo de casi toda la historia, el progreso del conocimiento humano es ahora continuo y cada vez más rápido. De no ocurrir una catástrofe mayor que cualquiera realistamente concebible, el avance de la ciencia es ya inexorable. Ésta es la segunda fuente de la moderna fe en el progreso.
La realidad del progreso científico se demuestra por el poder cada vez mayor de la especie humana. Hoy día existen más hombres vivos que los que haya habido jamás. El rostro de la tierra ha sido transformado por la expansión demográfica. Innumerables especies de flora y fauna están siendo orilladas a la extinción y el clima del mundo se está modificando. La razón profunda de este aumento del poderío humano es la expansión del conocimiento. Los filósofos pueden disputar sobre la validez del conocimiento científico; los antropólogos culturales pueden representar la ciencia como un sistema más de creencias; pero, de cara al hecho del crecimiento del poderío humano, el escepticismo acerca de la validez del conocimiento científico resulta inoperante.
Con todo, existen tanto pérdidas como ganancias derivadas del avance científico. No hay garantía de relación armónica entre el bienestar de la humanidad y el progreso del conocimiento. La consecuencia más previsible de este progreso, por ejemplo, es la intensificación de las guerras. A la larga, su efecto podría ser que la tierra se volviera inhabitable para el ser humano. No obstante, resulta frívolo negar el progreso científico, como parecen intentarlo algunos pensadores posmodernos. El error de la concepción moderna del mundo dominante no es afirmar la existencia del progreso científico, sino imaginar que el avance que se ha dado en la ciencia pueda reproducirse en otros ámbitos de la vida humana. Si bien el conocimiento cambia, las necesidades del hombre siguen siendo prácticamente las mismas. Empleamos nuestro conocimiento cada vez mayor para satisfacer necesidades en conflicto. En esa medida, seguimos siendo tan proclives como siempre a la fragilidad y la insensatez.
Poner en tela de juicio la idea del progreso no es dudar de las mejoras que se han dado en la realidad. Tampoco supone negar la realidad de los valores universales de la especie. Existen pensadores posmodernos que sostienen que no pueden hacerse juicios morales sobre otras culturas y épocas: se trata tan sólo de formas diferentes de vida, cada una con sus propios ideales y normas. De ser así, no tendría sentido valorar la historia en función del progreso o la decadencia. La ética sería como el arte, donde los juicios pueden hacerse en relación con el progreso y la decadencia de una tradición en particular, pero no entre tradiciones cuyos estilos difieran ampliamente. Al no haber normas universales, no existiría forma de juzgar si una cultura o periodo de la historia supone mejora alguna respecto de cualquier otro.
Existen afinidades entre el arte y la ética. Pensar que una forma de vida podría ser la mejor para todos es tanto como afirmar que cierto estilo artístico pueda ser mejor que todos los demás. Ello es evidentemente absurdo, pero no significa que no podamos juzgar culturas y épocas diferentes. Si bien ninguna forma de vida es la mejor para todos, algunas resultan malas para cualquiera.
Tanto para el ser humano como para el resto de los animales existen cosas buenas y malas cuyo valor alcanza a toda la especie. Si bien no es fácil hacer una lista de ellas, por fortuna esto no es necesario. No bien encontramos un valor que se antoja universal, nos percatamos de que se contrapone a otros valores igualmente universales. La justicia choca con la piedad, la igualdad con la excelencia, la autonomía personal con la cohesión social. Si la libertad respecto al poder arbitrario es un bien considerable, otro tanto ocurre con evitar la anarquía. Por lo demás, las virtudes pueden descansar en vicios: la paz en la conquista, los logros culturales elevados en las desigualdades más crasas. No existe una armonía natural entre los bienes de la vida humana.
Los conflictos entre los valores fundamentales del hombre no aparecen tan sólo en situaciones extremas. Si bien pueden enmascararse en tiempos de bonanza, surgen de los conflictos endémicos de las necesidades humanas y son de carácter permanente. La ética y la política constituyen destrezas prácticas que los seres humanos han ideado para afrontar estos conflictos. Al contrario de lo que ocurre con las capacidades del conocimiento científico, las de la ética y la política no son fácilmente transmisibles y, comoquiera que se pierden fácilmente, cada nueva generación tiene que aprenderlas de nuevo.
Si bien los seres humanos somos intensamente curiosos, también le tememos a la verdad; queremos la paz, pero nos excita la violencia; soñamos con un mundo de armonía, pero estamos en guerra permanente. A pesar de los incansables esfuerzos que se han hecho por demostrar que los valores encajan todos dentro de una sola visión del bien, esto no es así ni lo será nunca. Cada valor expresa una necesidad duradera, pero choca con otras igualmente urgentes y no menos permanentes.
La noción de que el hombre es en cierta medida defectuoso se ve ya en los mitos de culturas separadas por largos trechos de tiempo y espacio. Formulada en la doctrina del pecado original, la imperfectibilidad del hombre encuentra su expresión más vigorosa en el mito bíblico de la caída de Adán. En la forma del principio según el cual el engaño es connatural al hombre, se encuentra también en el hinduismo y en el budismo. Forma parte de lo que podríamos llamar la ortodoxia humana, según la cual se reconoce que nuestra especie es incorregiblemente imperfecta.
Por otra parte, los humanistas laicos creen que el desarrollo del conocimiento en cierta forma puede volvernos más racionales. Desde Augusto Comte y John Stuart Mill hasta John Dewey y Bertrand Russell, se ha creído que el progreso de la ciencia sería alcanzado por el progreso social. Estos pensadores aceptaban que si el progreso intelectual fallara o se detuviera, también cesaría el progreso social. Pero ninguno de ellos imaginó jamás que, no obstante que el conocimiento siguiera acelerándose, la vida moral y política pudiera experimentar un retroceso. Y eso fue lo que ocurrió durante la mayor parte del siglo pasado, por lo que no hay razón para creer que nuestra realidad vaya a ser diferente.
Los peligros más grandes que confrontamos hoy día son resultado de la interacción del conocimiento en expansión con las necesidades humanas invariables. La proliferación de las armas de destrucción masiva es la respuesta a conflictos políticos irresolubles; pero también es un efecto secundario de la difusión del conocimiento científico. La ciencia ha permitido elevar los niveles de vida en las sociedades industriales avanzadas; pero la industrialización mundial está dando pie a la lucha por el control de los recursos naturales cada vez más escasos. Es la aplicación práctica de la ciencia lo que ha hecho posible la dimensión actual de la población humana; pero el crecimiento demográfico, en combinación con la industrialización pujante, es la causa humana del cambio climático. Si la ciencia trae consigo conocimiento, éste no constituye un bien en estado puro, sino que puede ser también una maldición.
Este concepto se contrapone en gran medida al genio de la filosofía occidental que, después de todo, se fundó en la fe de que el conocimiento y la virtud van de la mano. Sócrates pudo afirmar que una vida que no se sujeta a examen no merece vivirse, puesto que —según lo cuenta Platón— él no tenía la menor duda de que la verdad y el bien eran una y la misma cosa: que más allá del cambiante reino de los sentidos existe otro mundo en que todos los bienes se concilian en perfecta armonía, y que conociendo ese otro reino podemos alcanzar la libertad. Esta fe mística permea toda la filosofía occidental y sostiene la creencia moderna en el progreso, en la cual el desarrollo del conocimiento es visto como la vía hacia la emancipación del ser humano.
El mito del Génesis tiene un mensaje diferente. Según el relato bíblico, la caída de Adán sobreviene al acto de comer el fruto del árbol del conocimiento. La consecuencia de esto es una sensación embriagante de poder acompañada por todos los males que resultan cuando las criaturas imperfectas utilizan el conocimiento para perseguir sus objetivos en conflicto. La mitología griega enseña la misma lección cuando nos cuenta de Prometeo encadenado a la roca por haber robado el fuego a los dioses. Una cosa es el conocimiento y otra la buena vida.
El poder de estos mitos reside en la comprensión de que la humanidad no puede dar marcha atrás. Contra lo que proclaman Rousseau y algunos pensadores ecologistas actuales, no podemos regresar a la vida sencilla. Una vez que hemos comido del árbol de la ciencia, tenemos que arrostrar las consecuencias.
El meollo de la idea del progreso es la ilusión de que el conocimiento acrecienta la libertad del hombre. La verdad es que simplemente incrementa su poderío. La ciencia no puede poner fin a la historia; en todo caso puede agregar un ingrediente sumamente poderoso a los continuos conflictos de la historia. Ésta es la verdad que encierra el mito bíblico y se demuestra en la historia del siglo xx.
Pese a los testimonios de la experiencia, el progreso ha tenido muchos heraldos a lo largo de los últimos doscientos años. Cada quien a su manera, Hegel y Marx, Bakunin y Mill, Popper y Hayek, Habermas y Fukuyama predican la misma fe: el conocimiento es liberador; la ciencia puede usarse para crear un mundo mejor que cualquiera que haya conocido la historia. Pero los propagandistas más eficientes de la idea del progreso fueron los positivistas franceses Henri de Saint-Simon y Auguste Comte, quienes en la primera mitad del siglo XIX elaboraron un culto —la religión de la humanidad, como lo llamaron— que ofrecía la salvación por la ciencia.
El positivismo constituye un complejo cuerpo de ideas, pero el principio del credo positivista, que viene a cuento en mi exposición, es la creencia en que el desarrollo del conocimiento científico nos permite superar los conflictos irremediables de la historia. Saint-Simon y Comte pensaban que, con el avance del conocimiento, la ética y la política podían convertirse en ciencias. Despojada de los desechos de la metafísica y la religión, la ciencia sería la fuente de nuestra visión del mundo. Se formularía una nueva moralidad terrena, un esquema de valores que tuviera la autoridad de la ciencia. Aplicando esta nueva moral, la ciencia podría dar a luz una civilización mundial sin pobreza ni guerras, donde los conflictos del pasado quedarían en meros recuerdos.
A diferencia de muchos que recibieron el influjo de sus ideas, los positivistas no creían que la religión habría de desaparecer en el mundo nuevo. Reconocían que respondía a necesidades humanas permanentes, por lo que se aplicaron a elaborar la nueva fe: un culto extraño que, sin embargo, tuvo gran auge durante cierto tiempo, con sus propios sacerdotes y liturgia, ceremonias cotidianas basadas en la “ciencia” de la frenología y hasta una suerte de hábito con botones a la espalda para que el acto de vestirse y desvestirse sólo pudiera llevarse a cabo mediante la ayuda de otro, fomentando así la cooperación.
Si bien la religión de la humanidad fue un invento un tanto absurdo, las ideas medulares de los positivistas ejercieron un influjo muy considerable. John Stuart Mill, Karl Marx y Herbert Spencer son tan sólo unos cuantos de los pensadores del siglo xix que asimilaron la creencia positivista en que la ciencia permitiría acabar con la pobreza y con las guerras. El proyecto de Lenin de una sociedad socialista sin Estado se hacía eco de la fórmula de Marx según la cual, cuando se arribe al comunismo, el gobierno del hombre será reemplazado por la administración de los bienes, concepto que Marx recibió (vía el utopista socialista francés Louis Blanc) de Saint-Simon. A finales del siglo XX, el credo positivista en virtud el cual la difusión de la ciencia y la técnica generará una civilización universal, renació en el culto neoliberal del mercado libre mundial.
Hoy como antes, el ideal de la civilización universal que abrazaba la Ilustración ha experimentado un violento retroceso. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, pensadores románticos y de la contrailustración como Johann Gottfried Herder y Joseph de Maistre proclamaban el valor de la fe y la singularidad de las culturas. En el siglo XX los nazis exaltaron la raza y el instinto. Los fundamentalistas religiosos de hoy procuran resistirse al avance de la ciencia retornando a la condición previa al pecado original, a la inocencia exenta de toda duda. Dichos movimientos propugnan el rechazo del mundo moderno y la fe en el progreso que de él se deriva, pero a poco que se reflexione se verá que esto es un autoengaño.
En efecto, los nazis negaban los valores de la igualdad, la libertad y la tolerancia que enarbolaba la Ilustración; pero, como se había hecho en la Ilustración, afirmaban la posibilidad de crear un hombre nuevo libre de las fallas del antiguo. El proyecto de Comte de una ciencia de la sociología basada en la fisiología fue adoptado por Cesare Lombroso, fundador de la antropología criminal, proyecto que más tarde sería instrumento del racismo científico nazi. Conforme a la idea nazi de progreso, gran parte de la humanidad se condenaba a la esclavitud o al exterminio, y no fue casual que ello produjera el peor genocidio de la historia. Aun así, los nazis compartían con los positivistas la meta de usar la ciencia en pos de una nueva humanidad, lo que constituye un proyecto peculiarmente moderno. Compartían con Nietzsche la moderna fe en que nuestra existencia puede transformarse por un acto de la voluntad.
Una creencia análoga es evidente en el islam radical. Desde su ingreso al cuerpo de conocimientos a mediados del siglo xx, se ha considerado al islam radical —desde dentro como desde fuera— como un movimiento profundamente antioccidental. Sin embargo, muchos de sus conceptos están tomados del pensamiento radical de Occidente. La idea de que el mundo puede regenerarse mediante actos espectaculares de violencia recuerda la ortodoxia del jacobinismo francés, el anarquismo europeo y ruso del siglo XIX y el bolchevismo de Lenin. Movimientos como el nazismo y el islam radical no ofrecen otra salida a la moderna fe en el progreso que su propia exacerbación.
Como las antiguas creencias religiosas, el progreso y la religión de la humanidad son ilusiones, pero mientras las ilusiones de las viejas creencias religiosas suponen realidades humanas duraderas, la fe en el progreso está supeditada a suprimirlas. Reprime los conflictos entre las necesidades humanas y niega la inalterable ambigüedad moral del conocimiento.
No existe mayor lugar común que insistir en que de nosotros depende lo que hagamos con el conocimiento científico, pero —como pensadores ilustrados, partidarios de la razón y la humanidad— somos pocos y débiles y, sin duda, tan susceptibles de engaño como el resto de la especie, si no es que más. Las esperanzas a las que se aferran los creyentes en el progreso son únicamente los valores de la circunstancia espaciotemporal, los pequeños e inestables remolinos en la corriente superficial de la opinión. Los economistas bien-pensant de hoy día tienen la firme convicción de que la prosperidad sólo puede garantizarse mediante el régimen universal del mercado libre; hace una generación pensaban que la única solución eran los mercados controlados. Y una generación todavía anterior muchos economistas propugnaban la planeación central. Las actuales creencias relativas al mercado libre y la globalización no son sino las más recientes de una serie de modas intelectuales, todas ellas convencidas de sus objetivos, que acaban por sucumbir ante los hechos. Sólo quienes han sido bendecidos con la cortedad de la memoria pueden pensar que la historia de las ideas es una historia de progreso.
Sin embargo, renunciar a la idea de progreso resulta demasiado drástico. Aunque pueda ser una ilusión, a veces tiene su lado bueno. Sin la esperanza de un futuro mejor, ¿habríamos presenciado la abolición de la esclavitud, o la prohibición de la tortura? En lugar de renunciar a la idea de progreso, ¿por qué no revisarla a conciencia?
Existen concepciones del progreso más atractivas que los desacreditados dogmas de los últimos veinte años. Como los marxistas de hace un par de generaciones, los neoliberales creen que un sistema económico es el mejor para cualquier lugar. Pero el mercado libre no es el final de la historia; países diferentes con diversas historias y circunstancias presentes pueden requerir soluciones económicas diferentes. Sin embargo, los neoliberales emulan a los marxistas cuando conciben el desarrollo económico en función de un dominio cada vez mayor del medio natural; sin embargo —como se demostró de manera palmaria en la ex Unión Soviética— el resultado final de ese enfoque es la devastación ecológica. Los neoliberales insistirán (ellos siempre insisten) en que los mercados libres pueden afrontar la escasez de recursos; pero los dirigentes políticos de Occidente no parecen compartir su confianza. La última gran guerra del siglo XX, la Guerra del Golfo, estalló por el control del petróleo. El siglo presente, según se ve, traerá consigo más conflictos de este tipo, sobre todo en torno a las fuentes de energía, pero también por la falta de agua. En lugar de dejar los recursos naturales cada vez más escasos a merced de los caprichos del sistema de precios en alternancia con las guerras por controlarlos, ¿no sería mejor tratar de regular los efectos del hombre sobre el planeta y con ello alentar un tipo de desarrollo más sostenible?
Estoy seguro de que sería preferible concebir el progreso en un marco de respeto a los límites de la Tierra. En otros escritos he tratado de esbozar este punto de vista. Sin embargo, ya dudo de que tales elaboraciones teóricas puedan enfrentar con éxito el poder de las pasiones humanas. Amenazado en sus necesidades vitales, el ser humano reacciona como siempre lo ha hecho: procura asegurárselas en lo inmediato, así sea a costa de la guerra y la ruina total. La creencia en el progreso resulta dañina al empañar estas realidades. Mucho más que las religiones del pasado, obnubila nuestra percepción de la condición humana.
Philip Larkin, en su magnífico poema “Aubade”, se refiere a la fe religiosa como “ese gran brocado musical comido de polillas”, ese sistema de falsedades inventado para consolar al hombre de su miedo a la muerte. Su descripción puede haber contenido alguna verdad en otro tiempo, pero en nuestros días se aplica mejor a la fe en el progreso. Independientemente de sus fallas, las religiones tradicionales son menos fantásticas. Si bien prometen un mundo mejor más allá del sepulcro, no imaginan que la ciencia pueda salvar a la humanidad de sí misma.
¿Acaso nuestras sociedades contemporáneas pueden prescindir del brocado musical comido de polillas que es la esperanza en el progreso? No me lo parece. La vida moderna tiene profundamente arraigada su fe en el poder liberador del conocimiento. Alimentada por antiguas tradiciones europeas y reforzada diariamente por el acelerado avance de la ciencia, no se puede renunciar a ella mediante un acto de la voluntad. La relación que se da entre el acelerado avance de la ciencia y las necesidades humanas más permanentes es un destino que acaso podamos atemperar, pero nunca superar.
Sin duda que con el tiempo habrá de desaparecer la religión del progreso, así como el estilo de vida a que da lugar. Aparecerán otros credos, más o menos alejados de nuestra realidad, pero igualmente irracionales. ¿Quién recuerda hoy el mitraísmo o la curiosa fe de los gnósticos? Estas religiones dieron sustento y consuelo a millones de personas durante cientos de años, para luego desvanecerse casi sin dejar rastro. Pese a todo, quienes afirman la posibilidad del progreso no tienen nada que temer. La ilusión de que el ser humano puede reconstruir el mundo con la ayuda de la ciencia es parte integral de nuestra condición moderna. Al renovar las esperanzas escatológicas del pasado, el progreso viene a ser una ilusión con futuro. –
— Traducción de Jorge Brash
© 2004 Massachusetts Institute of Technology and the American Academy of Arts and Sciences
¿Es posible la construcción de futuros?
Podemos estudiar los diferentes tiempos que conviven en las entrañas de México y acaso encontrar allí indicios del futuro.
Santo remedio
I. Es comprensible que frente a los fracasos e injusticias de este mundo, algunos artistas puedan sentir de pronto la necesidad de otorgar a su obra una dimensión política. Y no…
Jan de Vos en el umbral de su última vida
Basta con ver la magnífica entrevista que José Luis Escalona le hizo a Jan de Vos en el verano de 2007 –y que se encuentra colgada en YouTube– para darse cuenta de que el…
En defensa de los sudokus
Resulta difícil reflexionar con calma sobre lo que ocurre en Cataluña, ya que la sucesión de acontecimientos en poco menos de un mes (convocatoria, prohibición y celebración de la consulta;…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES