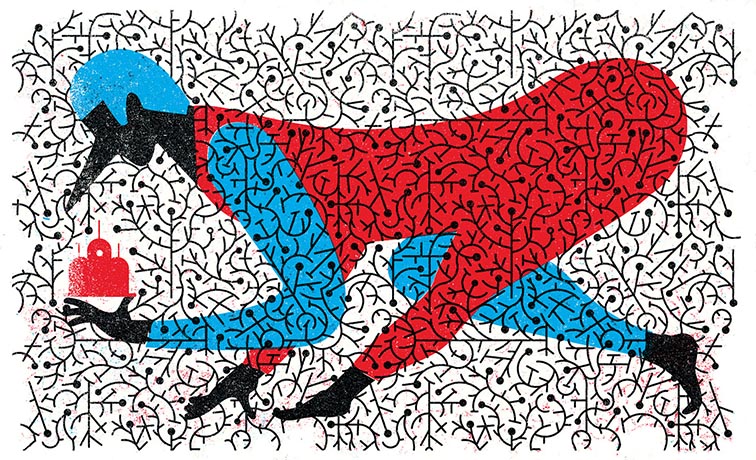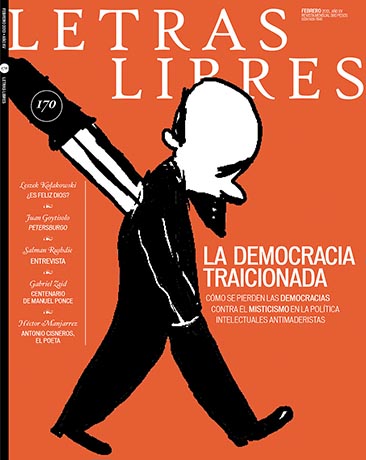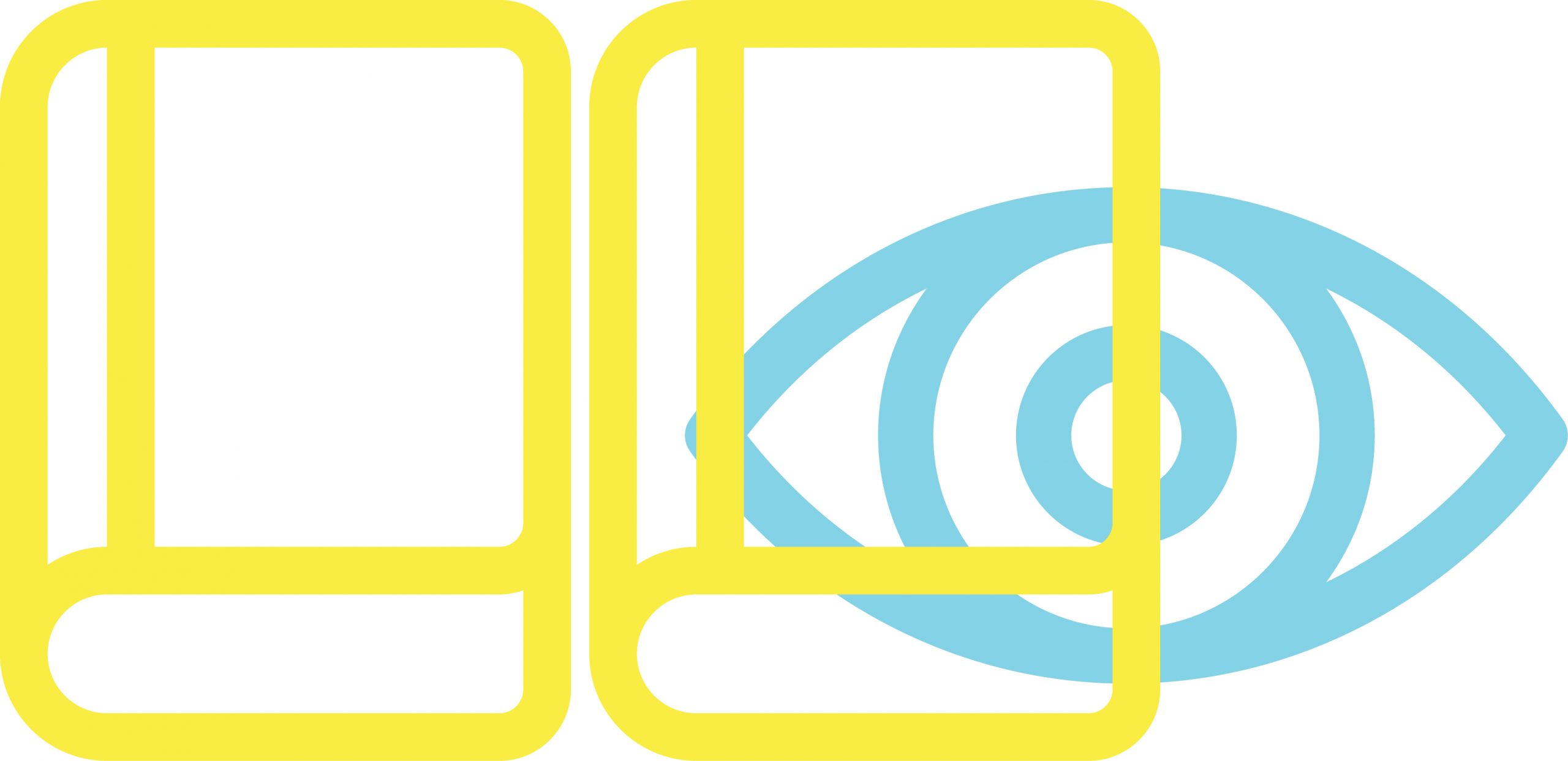Aunque las valoraciones literarias de Vladimir Nabokov no sean siempre fiables –basta evocar, como hizo recientemente Francisco Márquez Villanueva, su miope y distraída lectura universitaria del Quijote–, la de alzar a Petersburgo de Andréi Biely (1880-1934) al podio de las tres mejores novelas del siglo XX, junto a las de Proust y Joyce, no se aleja mucho de la verdad. Petersburgo celebrará dentro de poco el centenario de su publicación por entregas, antes de las ediciones definitivas de 1916 en la moribunda Rusia zarista, 1922 en Berlín y 1928 en la desaparecida Unión Soviética.
¿Petersburgo?, se preguntará el lector en el año que corre. La obra no figuró nunca en las listas de las mejores novelas del momento, es decir, de las mejores para el bolsillo del editor, ni en las de las favorecidas por los pensadores de la crítica que distribuyen su pienso al lector del rebaño, ni probablemente figurará jamás. Su lectura no puede recomendarse al cliente delfast food novelero: es una estimulante carrera de obstáculos para quien en cambio acepta el reto del autor y alcanza la meta tras rehacer a menudo el camino a fin de seguir el hilo narrativo y atar los cabos deliberadamente sueltos.
Mi inmersión en ella, después de mi primera asomada a sus páginas hace treinta años, me procuró alguno de los momentos más gozosos e intensos de mi verano de relector. La acción transcurre en un solo día durante el alzamiento revolucionario de 1905, preludio del que triunfaría en 1917. Como en Ulises, Berlín Alexanderplatz de Döblin o Manhattan Transfer de Dos Passos, el verdadero protagonista es la ciudad. El flujo de conciencia del autor y de sus personajes invita a la manera de Joyce, Gadda o Guimarães Rosa a una audición literaria y musical. La sintaxis narrativa de Biely, con sus ritmos, inflexiones y tonalidades, es a la vez prosa y poesía. La crítica rusa y no rusa ha insistido en presentarla como un fruto del simbolismo modernista (Biely fue señalado por Trotski y otros líderes del PCUS en los años veinte como ejemplo del “simbolismo reaccionario” y del “decadentismo”), y no le falta del todo razón. Pero tal etiqueta no abarca ni mucho menos la extraordinaria complejidad de una obra en la que convergen armoniosamente poesía, música, pintura y el recién creado séptimo arte. Biely fue, como nos recuerdan los manuales de literatura rusa, un lector de Nietzsche y Rudolf Steiner, y un admirador de Serguéi Soloviov y del gran poeta Alexánder Blok, cuyo misticismo existencial y mesianismo apocalíptico aparecen parodiados en el personaje de Dudkin, el amigo y demiurgo de Nikolái Ableújov, el héroe poco heroico de Petersburgo. Mas su gramática desarticulada y el montaje cinematográfico de sus episodios (el autor es una cámara ubicua que cambia de enfoque y corta bruscamente la secuencia) sintetizan una propuesta literaria y artística que se anticipa a las de las novelas ya citadas y al cuerpo teórico de los formalistas rusos (Shklovski, Tinianov, Propp, Jakobson, Eichenbaum), con quienes Biely conviviría más tarde y que serían marginados también por el realismo socialista oficial. Una lectura minuciosa, casi microscópica, del texto nos descubre, como dije, una complejísima estructura narrativa en la que la mejor tradición poética (Lérmontov, Pushkin, Nekrásov) y novelística (Gógol y Chéjov) se articula con los experimentos fónicos, literarios y pictóricos más audaces de la época.
Dicho engarce vertebra el corpus de Petersburgo. Pienso ante todo en Gógol –cuyo retrato satírico de la maquinaria estatal zarista y de las almas muertas de sus resignados súbditos reaparece con rasgos grotescos en personajes como el senador Apolón Ableújov, personajes que tropiezan a cada paso, caen, rasgan los faldones de sus levitas y vistos de lejos parecen cojos, rabudos y jorobados–, pero asimismo en Pushkin: muy significativamente sus versos encabezan los ocho capítulos de la novela.
A la manera de los formalistas –en los que me embebí en los años sesenta del pasado siglo y sobre quienes impartí uno de mis cursillos universitarios estadounidenses, para gran irritación de un conocido hispanista que ignoraba su existencia y corrió a la biblioteca después de mi conferencia a averiguar si existían de veras o me los había inventado yo–, Biely concebía el arte como una sucesión encadenada de formas en la que la expresión nueva no aparecía en función de un tema nuevo, sino para sustituir a otra reiterada y caduca. La poesía, el cine y la pintura habían irrumpido en su visión totalizadora de una creación literaria y artística de la que Petersburgo encarna el mejor ejemplo.
La descripción acelerada de los hechos es la de una cámara rápida:
Una criatura de falda violeta, después de observar a un capuz negro que agitaba su faldón de raso, se asomó a la hendidura de la capucha (desde allí le miraba un antifaz), puso la mano sobre la giba de un payaso listado, que levantó una pierna (la azul), y quebró la otra (la roja); no se asustó la criatura: recogió los bajos de su falda, y dejó asomar un zapatito plateado.
Que mezcla el cine con una vertiginosa sucesión de objetos dispersos propia del cubismo:
En silencio observaron muchos pies; la masa fluía; reptaba y rumoreaba con los piececillos en marcha; los segmentos constituían la masa; y cada segmento era un cuerpo.
En la Nevski no había hombres; solo un miriápodo reptante y vociferante; el espacio húmedo desparramaba una polifonía de voces y una polifonía de palabras.
Biely descoyunta los cuerpos de los personajes, estos se fragmentan y cada fragmento asume una vida propia. El todo es la parte y la parte el todo. Del mismo modo que, a causa de un fallo del repetidor de televisión, la imagen de la pantalla se fracciona, hace trizas y superpone figuras geométricas que el telespectador recompone con dificultad, la prosa de Biely crea y deshace ante nuestros ojos una realidad irreal, que es la del territorio nuevo, por él descubierto en su inspirada cartografía.
Si se ha escrito mucho sobre la influencia en Petersburgo de un cine en plena creatividad, se habla menos de las afinidades del cubismo de Juan Gris y el de Picasso de los años 1907-1916 con el arte del gran escritor ruso. La técnica de collage del primero, que desdibuja los límites entre lo real e irreal (pienso en su Mujer sentada), o de algunos Picassos (entre Tres mujeres y Naturaleza muerta con silla de rejilla) revela no obstante una manifiesta sintonía con la poética de Biely:
bajo el viento del Neva solo vio pasar un bombín, un bastón, un abrigo, unas orejas, una nariz y un bigote.
Acudieron a él viejecitos: patillas, barbas, calvas, mentones y pechos, condecorados, los encargados de hacer girar nuestra rueda estatal.
Algunas veces cerraba los ojos y, al abrirlos, las manchas borrosas y las estrellas, […] componían imágenes concretas: una cruz, un poliedro, un cisne, unas pirámides invadidas de luz. Y todo saltaba por los aires.
Por la calle marchó a su encuentro un multitudinario enjambre de bombines; vinieron a su encuentro las chisteras; espumeó: una pluma de avestruz. Por todas partes aparecían narices. Narices de águila y de gallo; de pato y de gallina; y más allá, más allá…, verdes, verduscas y rojas.
Las digresiones, elementos deícticos e interpolaciones del autor recalcan su índole de creación verbal frente a las pretensiones del realismo de reproducir lo “verdaderamente acaecido”, y entroncan con la tradición, reivindicada igualmente por los formalistas, de Tristram Shandy de Sterne y deJacques el fatalista de Diderot. El senador Ableújov se transforma en “mi senador” (el ya descrito por el autor); el desconocido del hatillo en “mi desconocido” y “nuestro desconocido” (el del autor y el del lector); “hemos visto” (autor y lector); “sabemos quien”; “desde aquí”, “desde este sillón”, etcétera.
Aquí, al comienzo, interrumpo el hilo de mi relato, para presentar al lector el escenario del drama.
¡Sea, pues, nuestro desconocido un desconocido real! ¡Y sean las dos sombras de mi desconocido sombras reales! ¡Esas sombras oscuras seguirán los pasos del desconocido igual que el desconocido sigue de cerca al senador; también el viejo senador te perseguirá a ti, lector, en su coche negro: y desde ahora no le olvidará jamás!
¿Y el argumento?, se preguntará el lector de estas líneas. ¿Existe una trama? Desde luego que existe y corresponde al lector (el de la novela) la incentiva labor de desovillarla.
Veamos a sus protagonistas: el senador y jefe de Negociado con aspiraciones a ministro, Apolón Ableújov; su hijo Nikolái, el del dominó rojo, que aparece y desaparece a lo largo de la jornada con disfraz y sin él; Sofía Petrovna, apodada “el ángel Peri” y también Lisa, como la heroína de Pushkin, casada con el ridículo teniente Lijutin y enamorada románticamente de Nikolái; Alexánder Dudkin, el militante revolucionario del misterioso hatillo, obnubilado por su mística apocalíptica, amigo de Nikolái y su âme damnée. A ellos habrá que agregar los de Anna Petrovna, la esposa del senador a quien abandonó años atrás para huir a España con un tenor italiano y que regresa a su domicilio el día en el que transcurre la acción del libro; y Lippánchenko, el personaje en cursiva que juega a policía para amedrentar a Nikolái y es en realidad el jefe de la célula del Partido que manipula al mesiánico Dudkin y al hijo del senador para que elimine a su propio padre…
Sus enrevesados vínculos tienen un doble hilo conductor: el del hatillo ocultador de una lata que a su vez cobije una bomba de relojería (¡una verdadera matrioshka!) que Dudkin, por encargo de Lippánchenko, entrega a Nikolái, este la lleva aterrorizado a su dormitorio y el senador, intrigado por su contenido, la deposita en el suyo aprovechando la ausencia de su hijo; y el de la carta, escrita por Lippánchenko y confiada también por este a Dudkin, el cual se olvida de entregarla a Nikolái y la transmite a una militante revolucionaria amiga de él y de Sofía Petrovna, quien…
El lector deberá desenredar la maraña del relato y reanudar el hilo cortado a lo largo de un día rico en acontecimientos: el inefable baile de disfraces de la gente bien que reúne a todos los protagonistas y al que se asoma el dominó rojo de Nikolái, símbolo de la Revolución que hierve como una marmita y está a punto de estallar; las vacilaciones y escapadas del joven, en el brete de cumplir su promesa de servir a la causa revolucionaria con un atentado contra alguien cuya identidad ignora y que resulta ser su odiado padre; el desengaño de Anna Petrovna al comprobar que el héroe trágico de la obra de Pushkin no es sino un pobre bufón atrapado en su propia trampa, etcétera…
La acción, como dije, sucede en 1905, en vísperas de la huelga que paraliza las fábricas de la ciudad y llena sus calles de una muchedumbre de manifestantes en cólera venidos de los suburbios. La frivolidad y ceguera de las clases dirigentes y burguesas que con suaprès nous, le déluge celebran sus fiestas contrasta con la agitación que se extiende por todo el imperio zarista y preludia el cumplimiento de las profecías apocalípticas del exaltado Dudkin:
Todos temían algo y esperaban algo; salían a la calle, se congregaban en muchedumbre; y volvían a disolverse […] Petersburgo está circundado por un anillo de fábricas de infinitas chimeneas.
Para Dudkin, como para los nihilistas de las obras de Dostoievski, había que destruir la civilización opresiva, incendiar las universidades, bibliotecas y museos, volver a la barbarie, el punto cero del que surgiría el hombre nuevo:
Habrá una gran convulsión; se abrirá la tierra; el gran terremoto derrumbará las montañas […] Petersburgo se hundirá.
En estos días todos los pueblos del planeta abandonarán sus tierras; habrá una gran batalla, una batalla como no hubo otra en el mundo: hordas amarillas de asiáticos, arrancadas de sus parajes habituales, bañarán los campos europeos con océanos de sangre.
El lector, no el que se abastece en las pilas debest sellers de los grandes almacenes ni el que hace cola en las ferias del libro en pos de la firma de sus ídolos, deberá ganarse a pulso esta obra cuyo genio, como un “ratoncillo ágil”, se le puede escapar de las manos y ocultarse en su madriguera si baja la guardia. Por todo ello había que reeditarla –su traducción de hace treinta años deja bastante que desear– y distribuirla a cuentagotas como una joya de inapreciable valor (¡artístico, no bursátil!). Ojalá los dioses me escuchen y me den la razón. ~
(Barcelona, 1931) es escritor, uno de los miembros más relevantes de la llamada Generación del 50 española. La editorial Galaxia Gutenberg publicó sus Obras completas.