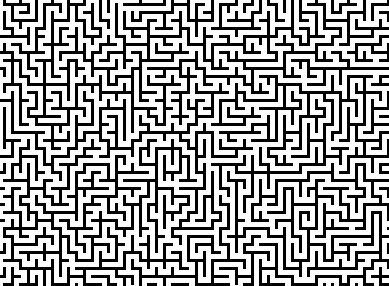Hay muchos libros sobre organización de archivos, pero ninguno, al parecer, sobre edición de obras completas. En la práctica, hay ediciones admirables o pésimas que sugieren criterios, todos discutibles, para que alguien se anime a escribir un manual.
1. Jerarquizar los intereses que deben prevalecer en la edición. En primer lugar, los del lector. Luego los del autor. Después los del usuario de información, que necesita consultar esto o aquello. Por último, los de herederos, editores, patrocinadores.
El interés del público lector es la primera justificación de publicar, y las obras completas no deben ser una excepción. Los otros intereses pueden ser compatibles, y es deseable que lo sean: que la verdadera gloria del autor (la lectura) se facilite de modo perdurable; que el editor y el compilador se luzcan profesionalmente y ganen prestigio y dinero; que el investigador disponga de una edición útil; que los herederos, discípulos, coterráneos, las instituciones y el Estado honren la obra y la persona del autor, y así también se honren y beneficien. Pero, en caso de conflicto, debe prevalecer el interés del lector.
Lo deseable es que una sola publicación sirva para todo tipo de lectura. Un aparato crítico discreto puede ser suficiente para el investigador, sin molestar al lector. Pero, si no es posible, cada edición debe tener un propósito definido. La lectura sabrosa, inicial o repetida, tiene sus propias exigencias para la organización de la obra, el diseño gráfico y la producción. La localización rápida de algo que se leyó o que se busca para una investigación tiene otras exigencias, compatibles o no con las anteriores. También la comprensión del texto, por la naturaleza del mismo (época, lugar, idioma original, paleografía, fuentes, contexto, especialidad) o el tipo de lectura previsto. También los propósitos de conservación y transmisión, en sus distintos grados: facsímil, transcripción, crítica textual, historia del manuscrito, de sus copias, de sus ediciones, corrección y modernización de la ortografía, traducción, etcétera.
Los materiales y trabajos necesarios para cada propósito deberían prever otros. Una edición para investigadores puede hacerse de modo aprovechable en ediciones para lectores, empezando por el ahorro de un texto bien establecido y su captura electrónica. También hay que estar conscientes de que pueden pasar décadas antes de una nueva edición. Los errores y omisiones van a seguir ahí por mucho tiempo. No sólo hay que extremar los cuidados, hay que volver a la tradición de la fe de erratas, por humillante que sea, y ponerlas también en internet, para que los lectores e investigadores se enteren y contribuyan con sus propias observaciones.
2. Deslindar los archivos. Equipararlos con la obra es una ofensa a la obra: reducirla a documento. Los discursos de un político, sus poemas privados y otros materiales semejantes, que no interesan más que en función del personaje que los escribió (o los firmó), pueden ser publicados como documentos, no las obras de un verdadero autor.
Las reglas deben ser distintas según la cantidad de materiales. No es lo mismo organizar un volumen de quinientas páginas que cincuenta de mil. Cuando todo cabe en un volumen, y hay poquísimos documentos relacionados con el autor, anexar éstos no desbalancea la presentación de la obra, ni estorba al lector. Cuando la correspondencia, el archivo y la documentación son cien veces más que la obra propiamente dicha, hay que imprimir únicamente la obra, para el lector. Lo demás (y de paso la obra) puede estar en una base de datos electrónica, con programas adecuados de consulta para investigadores. Sin estos programas y los índices correspondientes, todo el conjunto se vuelve inaccesible de hecho, como tantos archivos (originales o impresos) que no son más que basura en orden de amontonamiento, donde hay que pepenar lo que se busca. Por la misma razón, las obras compuestas de muchos volúmenes, además de los índices de cada uno, deberían tener otro con el índice general y onomástico de todo. Es pesadísimo buscar en veinte índices, volumen por volumen.
La titulación en el lomo y la portada de cada volumen debe transparentar el contenido y orientar al lector que busca un libro en particular, y no sabe dónde quedó. La numeración debe ser corrida, para tenerlos visiblemente en orden. Desgraciadamente, no faltan obras de muchos volúmenes supuestamente unificadas por una subdivisión en conceptos generales de agrupación, cada uno con su propia numeración. Ciertamente, un esquema general del conjunto es útil, y puede aparecer en las páginas preliminares o finales de cada volumen, pero los subconjuntos no tienen por qué dar título a grupos de volúmenes, ni tener su propia numeración: Concepto general A, tercera parte, tomo 2; en vez de Obras 9 y los títulos de los libros incluidos en el volumen.
3. El respeto al lector, al autor y a la obra exige defenderla de materiales secundarios. Lo ideal, por supuesto, es que el autor mismo excluya lo que no debe publicarse. Lo cual se facilita cuando termina, corrige y cuida personalmente la edición de sus obras, decidido a no escribir más. Pero se complica cuando no ha terminado y necesita sus archivos, sus borradores, los textos inéditos o publicados que piensa corregir. Ojalá que se invente un detonador electrónico, conectado al cerebro del autor, para que, automáticamente, en el momento de su muerte, destruya lo que no consideraba digno de publicación, pero guardaba para seguir trabajando. Mientras tanto, es inocente dejar esta tarea a la posteridad, porque lo más probable es que nadie se ocupe. O que se ocupe piadosamente mal. O bien, pero en función de intereses extraños, rudimentarios o elevados. Sin descartar el milagro, que llega a suceder, de que aparezca el editor perfecto para el caso.
Naturalmente, el mismo autor puede hacerlo mal. De muchos libros admirados se ha llegado a saber que no eran tan admirables, antes de que interviniera un gran editor. Editores geniales, como Ezra Pound o Maxwell Perkins, han sido de hecho coautores anónimos de grandes escritores. Pero no es lo mismo la intervención aceptada por el autor, que la intervención póstuma. El editor póstumo debe respetar la voluntad creadora del autor y el interés del lector, antes que sus propios impulsos coautorales. Puede intervenir (indicándolo) en la zona gris entre el autor y el editor: la ortografía (si no hay de por medio una clarísima voluntad del autor, como el capricho de Juan Ramón Jiménez de cambiar la ge suave por jota); los descuidos obvios; los títulos y subtítulos (por ejemplo: un poema de los tiempos en que el poeta no titulaba sus poemas, si no hay un título consagrado por la tradición); la ordenación, el lugar de las notas, la forma de citar, la bibliografía y los índices (si no hay una clara voluntad de estilo del autor). En los libros compuestos por series de poemas, cuentos, ensayos, fragmentos, hay que respetar las secuencias y el título general de la última edición cuidada o prevista por el autor, aunque sus inclusiones, exclusiones o cambios de ordenación hayan sido un error.
Si el editor está profundamente compenetrado de la obra, si conoció al autor y entendía lo que quería o no quería hacer, puede intervenir con más audacia (si hace falta y, desde luego, indicándolo): hacer retoques, simplificaciones o reacomodos que digan mejor lo que el autor (no el editor) quiere decir. –
(Monterrey, 1934) es poeta y ensayista.