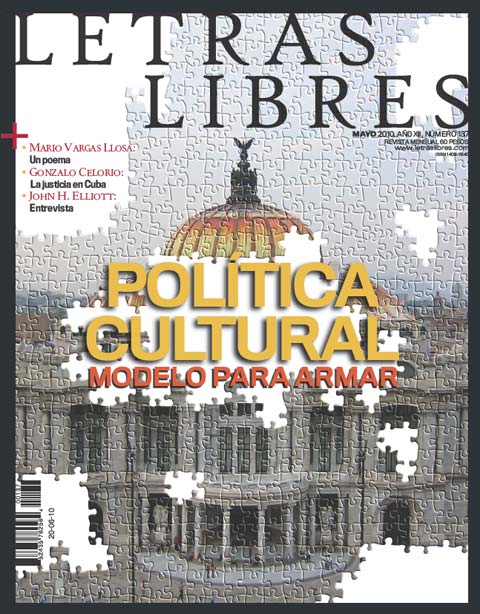1.
En el ámbito cinematográfico, como en tantos otros campos del quehacer cultural y político del país, la realidad desmiente sin descanso un discurso oficial invariablemente optimista. Quienes por largo tiempo han apoyado al cine mexicano dan hoy muestras de desaliento ante la ausencia de una voluntad política por parte de las autoridades para acompañar su apoyo declarativo con acciones concretas en defensa de la industria fílmica. Lo que se exige es la regulación de un mercado que no ha dejado de favorecer a las compañías transnacionales (productoras y distribuidoras, majors hollywoodenses que controlan 90 por ciento de la exhibición nacional) en detrimento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas locales. A poco tiempo de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), en enero de 1994, se verifican sus efectos negativos en el campo de la cultura, considerada desde un inicio como una mercancía más que habría de quedar sujeta a leyes del mercado que le han sido desde entonces adversas. Contrario a lo que sucede en otros países, donde la cultura (y por ende el cine) goza de un apoyo decidido por parte de los gobiernos, manteniéndose ajena a estos acuerdos comerciales mediante un mecanismo conocido como excepción cultural, en México se procede a un desmantelamiento generalizado de la industria fílmica con el propósito de hacerla más competitiva a nivel internacional y, se quiere suponer, más rentable.
2.
A la modernización de las salas cinematográficas, equipadas con lo más avanzado de la tecnología digital y de sonido, la acompaña un nuevo marco legal que decide la liberación de los precios y de modo particular la exclusión del precio de taquilla de la canasta básica. Se elimina también la exigencia de un tiempo total de pantalla para el cine mexicano (anteriormente del 50 por ciento), que en pocos años, de 1993 a 1997, pasa del 30 al 10 por ciento, hasta quedar virtualmente eliminado. Las antiguas salas de cine, consideradas vetustas e improductivas, son remplazadas por nuevos espacios de exhibición en complejos comerciales ubicados en un primer tiempo en las zonas de mayores ingresos. Se incrementa paulatinamente el costo del boleto, y el conjunto de gastos adicionales (traslado, estacionamiento, dulcería) hace de la frecuentación al cine un privilegio de la clase media, con lo que se orilla al público popular al consumo incontenible de películas pirata. De modo paralelo aumenta el volumen de películas hollywoodenses que saturan la cartelera (especialmente en periodos festivos) y disminuye la oferta nacional hasta desplomarse en 1998 al nivel lamentable de 10 cintas. Esta situación contrasta con lo que sucede en los otros dos países del norte firmantes del TLC. Canadá protege vigorosamente su cultura y se niega a incorporarla como una mercancía al tratado, con lo que registra en los años noventa un incremento en el volumen y calidad de sus películas, mientras Estados Unidos mantiene firmes sus políticas proteccionistas y aumenta su producción en un 32 por ciento (pasando de 459 largometrajes al año a 680 en menos de un lustro, luego de la firma del tratado). Una parte considerable de este cine hollywoodense se vuelve la primera opción del espectador mexicano y un factor primordial en la formación de su gusto estético. Quienes defienden entonces la ola modernizadora parecen no advertir sus efectos perversos, que a la larga serán contraproducentes para el propio mercado. Se inhibe una producción nacional, declarada obsoleta por sus propuestas temáticas y sus recursos estilísticos, y se mantiene intacta una distribución injusta de los ingresos por peso en taquilla (50% para el exhibidor, 20% para el distribuidor, 12.35% para el productor, 15% de IVA, 1.65% por derechos de autor), con lo que disminuye el interés de producir más cintas nacionales. Se libra asimismo una batalla para destinar un peso por cada boleto a fomentar el cine mexicano, pero las distribuidoras extranjeras se amparan oportunamente y ganan la batalla. Esta situación general no sólo persiste a 16 años de haberse firmado el TLC, sino que parece haberse agravado.
3.
El desánimo entre los jóvenes cineastas es creciente. Su disyuntiva es alinearse al tipo de cine comercial considerado confiable y productivo por las mismas autoridades que liberan los recursos y propician los nuevos incentivos fiscales, o hacer un cine de factura exigente y propuestas originales que será reconocido en los festivales internacionales y locales de cine, pero que posteriormente verá demorado o muy restringido su paso por la cartelera comercial. Los creadores fílmicos se enfrentan a lo que semeja ya un juego sucio en el lenguaje oficial. Por un lado escuchan las buenas noticias de un incremento sostenido de la producción fílmica nacional (un promedio de 70 películas anuales), y las bondades del artículo 226 y sus incentivos fiscales para el cine, y por el otro advierten que sus películas difícilmente sobrevivirán en el circuito de exhibición una o dos semanas, cuando no quedarán marginadas a zonas alejadas o programadas en temporadas y horarios ingratos. Se juzga además el repunte de la industria fílmica a partir de criterios cuantitativos y no en función de la calidad de las películas, deficiente en la mayoría de los casos. De las 70 películas producidas al año, apenas se rescatan por su originalidad y factura unas cuantas que el espectador recibe a cuentagotas, cuando no un año o dos después de haber sido filmadas.
Lo que actualmente es demanda generalizada en el gremio de cine es una urgente renegociación de las cláusulas del TLC que vulneran la cultura y la transforman en mercancía. Con base en una Ley de Cinematografía continuamente reformada, es urgente insistir en una regulación que realmente proteja al cine mexicano y establezca cuotas de pantallas que limiten o condicionen el volumen de productos estadounidenses en nuestra cartelera. Si se trata de reactivar la distribución y exhibición del cine mexicano, es preciso desterrar las inercias burocráticas y considerar que la alineación de la producción mexicana al modelo dominante estadounidense tiene como consecuencia directa la erosión de la identidad y creatividad del artista mexicano, obligado a satisfacer las demandas del mercado antes que sus propias inquietudes estéticas. De poco sirve anunciar la buena salud de un cine que no es cabalmente apreciado por el público al que está destinado en primera instancia. Como tampoco es posible vencer las reticencias y el escepticismo de quienes no ven una salida saludable a este cine en el marco de un modelo neoliberal que sistemáticamente le niega su vocación cultural y educativa, reduciéndolo a la faena rutinaria del entretenimiento de masas. Abundan los motivos de la desconfianza entre los creadores fílmicos, uno de ellos, tal vez el más ominoso, es el antecedente de un episodio de ingrata memoria, pero que conviene tener presente a la vuelta de cada declaración oficial de buenos propósitos. En enero de 2004 Vicente Fox propuso, no tan sorpresivamente, la desaparición paulatina de tres instituciones que son parte nodal de la infraestructura fílmica en el país: el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), los Estudios Churubusco y una escuela de cine de donde han egresado los mejores talentos, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC). Estas instituciones parecían no tener, a juicio del mandatario y de su burocracia económica, la productividad necesaria: no eran ni operativas ni rentables, sólo generaban gastos innecesarios y entorpecían la dinámica de un capital transnacional que podía reactivar, con mayor eficacia, la producción fílmica en México. De existir un futuro para el cine en México, este se encontraría del lado de las grandes compañías, las majors hollywoodenses que podrían invertir sus capitales en el país, multiplicar los grandes rodajes, estilo Titanic, procurarse mano de obra barata (técnicos y talentos locales), y generar las ganancias indispensables para el desarrollo de un cine nacional felizmente globalizado. La iniciativa presidencial se enfrentó a una fuerte oposición por parte de profesionales del cine y de estudiantes, y un grupo de diputados consiguió frustrarla a tiempo. La amenaza quedó, sin embargo, latente.
4.
Nadie habla ya, por supuesto, de un desmantelamiento de tales dimensiones, aunque en la práctica se asiste a una realidad no menos inquietante. Al cine mexicano se le deja morir de modo natural, en medio de homenajes que son esquelas anticipadas. No se cuestiona con el vigor suficiente el proceso de asfixia a la creatividad que supone no establecer cuotas de pantalla que frenen la invasión y hegemonía del modelo hollywoodense. No se plantea (fuera de promesas de campaña) una renegociación de un Tratado de Libre Comercio cuyos beneficios son poco convincentes, particularmente en el terreno de la cultura. Se asiste impasiblemente a la degradación del gusto de muchos espectadores que ya sólo ven en el cine un vehículo de escape a la realidad cotidiana, y de modo alguno un hecho cultural que contribuya a su transformación. La percepción creciente es la de un cine atrapado en un círculo vicioso donde sólo es posible hacer prosperar las propuestas estéticas, y encontrarles un público, despojándolas de antemano de toda originalidad e intención crítica. El producto fílmico que no se ajusta a esta lógica queda marginado y eventualmente olvidado, con lo que se adelanta, sin complicaciones mayores, la extinción natural de un cine independiente y el advenimiento del cine mexicano maquila, diseñado y manufacturado por los talentos de las compañías fílmicas transnacionales. A este panorama pesimista se opone, por fortuna, la labor empecinada de cineastas jóvenes que continuamente renuevan sus propuestas estéticas, desentendiéndose del antiintelectualismo ramplón que pretende descalificarlas, y sorteando los obstáculos para financiar cada nueva aventura. Es el caso de Carlos Reygadas, Amat Escalante, Rigoberto Perezcano, Carlos Bolado, Marcel Sisniega, Gregorio Rocha, Juan Carlos Rulfo, Nicolás Pereda, Eugenio Polgovsky, y de otros realizadores de ficción y documental cuyo trabajo augura una auténtica renovación del quehacer cinematográfico en México. ~