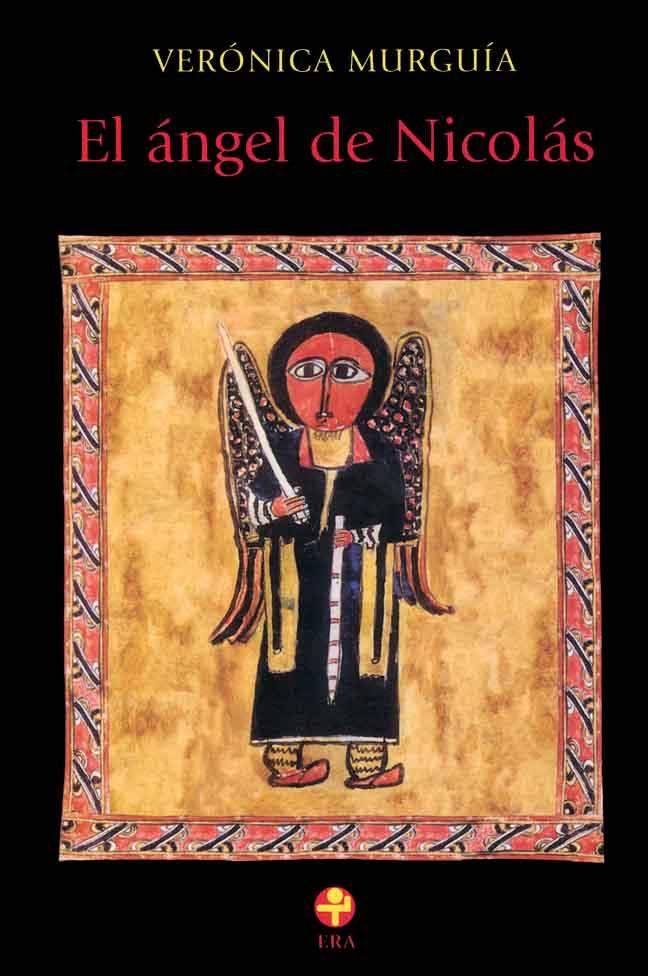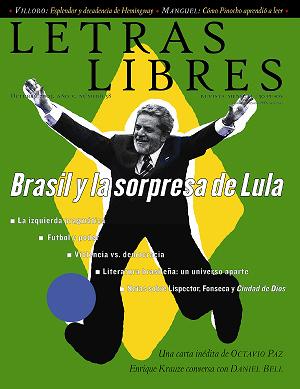En la nueva narrativa mexicana apenas si hace falta la misoginia. Mucho de lo mejor que se escribe en ella se debe a las narradoras nacidas en la década de los sesenta. Piénsese en Ana García Bergua, Patricia Laurent Kullick o, mejor todavía, en Cristina Rivera Garza: son autoras poderosas y raramente regulares. Dos elementos las reúnen: cierta afición por lo fantástico y un mismo gusto por lo intimista. No frecuentan los agrestes escenarios del realismo ni gustan de los amplios frescos históricos; se mantienen en el límite de lo cotidiano, alertas ante la leve irrupción del sueño. Las sombras de Elena Garro y Rosario Castellanos no las cubren; descansan más cerca de Inés Arredondo y Amparo Dávila, esas aves raras. Literatura deliberadamente menor: se quiere extraña y apenas falla.
Más marginal es Verónica Murguía (México, 1960), narradora igualmente dotada. También ella gusta de lo fantástico pero no es ésa su obsesión más importante: sus demonios son el Mito y la Historia. No recurre al presente sino al pasado más olvidado: al nacimiento del cristianismo, a la caída de los imperios, al dominio del pensamiento mítico. Sus escenarios están allí donde la literatura mexicana raramente se aventura: en el Oriente islámico y en la oscura Europa de la Edad Media. Auliya, su primera novela, es una hermosa fantasía orientalista; El fuego verde, su segunda obra, una dispareja aventura medieval. Entre un libro y otro no transcurre tiempo sino espacio: la Historia queda suspendida, el Libro de los Mitos cambia de página.
El ángel de Nicolás, su primer libro de cuentos, insiste en los mismos vectores. Una vez más, nada apunta al presente y menos al presente mexicano. Ninguna línea está escrita para advertir sobre un tema de actualidad y todo guarda cierto encanto atemporal. Otra mujer, en otro siglo y otro sitio, pudo haber escrito estos relatos: nada está fechado y nada se desvanece. Son siete los cuentos y siete los mitos recreados. El más cercano a nuestro tiempo ocurre en el año 1250, en Sicilia; los otros recorren el milenio anterior y van de Bagdad a Constantinopla, del martirio cristiano a la mitología griega. Aquí, el emperador Federico martiriza niños en busca del lenguaje original; allá, Herodías padece una vez más el eterno desdén de Herodes. Un cuento relata los últimos segundos de la mujer de Lot; otro describe la violenta aparición de un ángel, y uno más enfrenta, de nuevo, al flautista Marsias con el rabioso dios Apolo. Todo ocurre allí donde ya nada transcurre: en la densa quietud de la leyenda.
Sólo ciertas influencias delatan la edad de estos relatos. Murguía oculta toda huella moderna salvo dos evidentes: las sombras de Flaubert y Borges en sus cuentos. Este libro no pudo haber sido escrito antes del autor francés y, menos todavía, del argentino. A Borges debe la admiración por el Oriente, el ritmo sereno de los relatos y una obvia enseñanza literaria. La lección borgesiana es sencilla: un texto puede desprenderse de otro texto como una metáfora de otra metáfora. No menos sino más decisiva es la incidencia del Flaubert orientalista. Auliya, la novela de Murguía, es impensable sin Salambó, y estos relatos sin dos de los Tres cuentos flaubertianos. Una es la herencia más importante que recoge Murguía del francés: los placeres de la vista. Como él, asiste al pasado con los ojos bien abiertos, dispuesta a registrarlo casi todo. No hay, sin embargo, turismo literario. El mismo Flaubert anticipa el remedio: extremo rigor y contención formal.
Esas mismas sombras definen la notable prosa de Murguía. Hay mucho de Borges en los adjetivos y otro tanto de Flaubert en el estilo minucioso y excesivamente trabajado. Más importante todavía: la prosa se desdobla, como la del francés, en múltiples detalles y mantiene, simultáneamente, la tensión casi ensayística de la del argentino. A veces la tensión es tanta que la prosa pareciera postular alguna tesis: cierta especulación metafísica o una cálida lección moral. Ninguna de estas cosas ocurre, sin embargo, y es la literatura quien regularmente gana. Los mejores relatos del conjunto (“El idioma del Paraíso”, “La piedra”, “Marsias”) son aquéllos donde hay más ficción y menos historia, más invención y menos rescate historiográfico. Allí donde la prosa se aventura a recrear los mitos, a dramatizar la historia, a desvirtuar lo ya escrito, triunfa la literatura. La historia a la luz de la ficción: parábolas humanizadas, pasado vuelto presente, tiempo congelado y, por lo mismo, imperecedero. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).