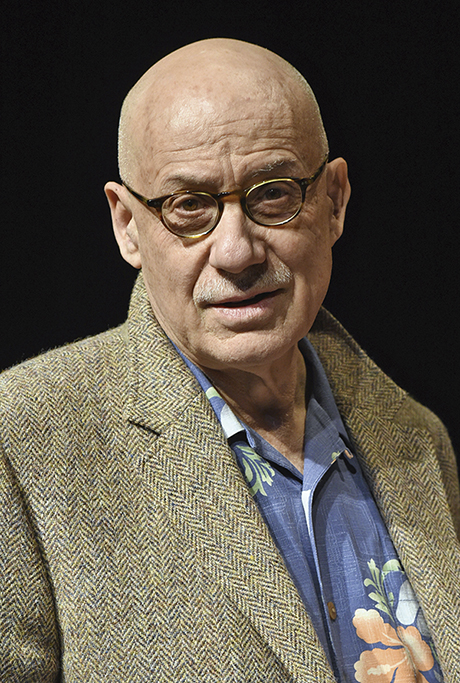Hay mucho que debatir sobre Ayotzinapa. Lo ocurrido en Iguala –que incluye la muerte de seis personas y la desaparición de otras 43, de las cuales una, Alexander Mora Venancio, ya fue identificado de entre los restos encontrados en Cocula– es muestra de un problema social complejo, que requiere la atención tanto en temas de seguridad, como en lo relativo a la educación, el empleo y el desarrollo económico. Exige hablar sobre la corrupción y la efectividad del Estado de derecho, al mismo tiempo que evaluar la actual política de criminalización de las drogas. Será imposible entender lo sucedido si se le quiere reducir a una sola dimensión o a las acciones de unos cuantos individuos. El fenómeno que se reveló es sistémico; sus fallas, estructurales.
El anterior es un diagnóstico que muchas personas, sin embargo, no comparten. Para algunas de ellas es más relevante “la provocación” de los normalistas en los hechos del 26 de septiembre, que la reacción ilegal de las autoridades. Por lo general estas mismas personas son las que, en lugar de ver protestas legítimas en las manifestaciones posteriores al suceso, solo han escuchado alaridos. Entre lo que ocurre en sus vidas y lo que sucedió en Iguala –entre ellas y los normalistas (y sus familias)– lo que ven es diferencia, más que igualdad; distancia y no cercanía; delincuencia, incluso, en vez de ciudadanía. La desconexión no es solo analítica, sino emotiva: el resultado final es la falta de empatía. No: no “todos somos Ayotzinapa”.
Con el desarrollo de la discusión pública en los últimos meses, no dejo de pensar que un asunto fundamental para la reflexión es cómo se debate sobre Ayotzinapa. Si se analizan tanto las expresiones de los que denuncian lo sucedido como las de quienes no; si se conecta con las expresiones reprimidas y permitidas –y replicadas, incluso– por la autoridad; si se suma el papel de los medios de comunicación y las historias que de manera incesante repiten y excluyen de su discurso, entonces la relación entre la libertad de expresión y la discriminación se vuelve central.
Después de que varias marchas en la ciudad de México terminaran con detenciones arbitrarias por parte de la policía, la libertad de expresión y su represión se convirtieron en parte del debate. Me parece importante, sin embargo, no solo limitarnos a criticar al Estado por su actuación en las manifestaciones. Es necesario ir más allá. Para enriquecer el diálogo resulta imprescindible vincular varios aspectos: lo que se castiga (la protesta social) con lo que no (el racismo y el clasismo de muchas personas, incluidas algunas pertenecientes al servicio público); lo que los medios de comunicación muestran más a menudo (la violencia de las protestas, por ejemplo) y lo que no (todo lo demás que ocurre en las manifestaciones); y todo ello, a su vez, con el problema del pluralismo en esos mismos medios: quién tiene una voz y quién no, quién tiene acceso a ella y quién no. Este análisis importa porque sirve para comprender cómo se forma la discusión pública: qué se entiende como un problema, cómo se entiende el problema y, desde ahí, qué solución podría proponerse.
Son al menos* tres las grandes discusiones sobre la libertad de expresión que a lo largo del último siglo se volvieron relevantes para articular distintas preocupaciones sociales. Las tres aportan preguntas clave que deberían plantearse al debate suscitado por Ayotzinapa –y otros acontecimientos similares.
La primera discusión es hasta dónde puede intervenir el Estado en el discurso. Por principio de cuentas, todos coincidimos en entender la libertad de expresión como un arma que protege a las personas de la censura estatal. La diferencias comienzan cuando se trata de concretar esta protección. Por lo general se acepta que hay instancias en las que es permisible –incluso necesario– que el Estado castigue una expresión. La disputa estriba en el cuándo y el porqué. Estados Unidos, por ejemplo, que hoy representa uno de los países más liberales respecto a este derecho, a principios del siglo XX legitimaba la persecución de comunistas, anarquistas y otros “rebeldes” similares. Un triste panfleto que denunciara al Estado “capitalista” y su guerra contra la “Rusia revolucionaria” –convocando a un paro laboral en una fábrica de armas en tiempos de la Primera Guerra Mundial– era suficiente para ser culpado de sedición (Abrams et al. v. Estados Unidos). A Estados Unidos le tomó décadas consolidar el principio que establece que la libertad de expresión protege no solo ideas ofensivas, sino también aquellas que llegan a diferir del “corazón del orden existente” y que pueden manifestarse incluso con la quema de la bandera nacional (Texas v. Johnson).
Los protagonistas típicos de esta primera gran discusión son, por un lado, los disidentes políticos y por el otro, el Estado. Conforme se fue afianzando la doctrina más liberal de la libertad de expresión –que es, me parece, la que recogen Estados Unidos, la Corte Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, en años recientes, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación–, los primeros pasaron a ser los héroes de la historia y el segundo, el monstruo terrible a vencer. El discurso político se convirtió en el más protegido por el derecho a la libertad de expresión. La lógica liberal es la siguiente: para sancionar una idea referida a asuntos de interés público, hay que comprobar que no hacerlo ocasionaría un daño mayor respecto a los beneficios que la idea podría suscitar en términos de discusión pública. Una y otra vez, los tribunales que respaldan esta visión rechazan que valores como el honor de los servidores públicos –o, peor aún, de entes como “La Nación”– sean un argumento de peso para castigar una expresión política. No es que nieguen que una manifestación puede provocar un daño, es que ese daño es insuficiente para silenciarla. Pesa más la posibilidad de exponer una injusticia o un acto de corrupción que el ego de un político; importa más que el descontento social y la crítica política encuentren un cauce que blindar a un símbolo patrio del ultraje. Quizá, después de todo, merece ser ultrajado. La libertad de expresión garantiza el espacio para discutir por qué. Si la democracia puede entenderse como un ring deliberativo, el Estado debe soportar la crítica en su contra. De ella puede resultar su destrucción –si la merece–, su salvación –si es que en última instancia lo vale– o, simplemente, su mejora. Esa es la apuesta. Y la esperanza.
Lo que hemos visto en torno a las protestas por Ayotzinapa encaja de manera casi perfecta en esta discusión sobre la libertad de expresión y, a la vez, demuestra sus límites. Las marchas que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del país en los últimos meses son la definición de lo que este derecho protege, ya que buscan denunciar una injusticia social y la participación del Estado en la misma. Para salvaguardar una idea del castigo estatal, la libertad de expresión no exige que el discurso político cumpla con ciertos estándares de profundidad, articulación o complejidad. Lo que sí reclama es que esa idea tenga el potencial para generar una discusión sobre un asunto de interés público. Las marchas cumplen ese requisito porque suscitan diálogos por y en ellas. Si somos lo bastante observadores podemos darnos cuenta de lo que en realidad son: miles de personas reunidas durante horas leyendo consignas, discutiendo lo sucedido, acompañándose en el dolor. De ese modo las marchas se convierten en escenarios de diálogo visual, emocional e intelectual. Conmocionan. En un sentido u otro, por alguna razón u otra trastocan conciencias. Las manifestaciones obligan a que todos se pronuncien: a favor o en contra, por x o por y, eso no importa: lo que importa es que deliberan sobre lo común, sobre lo público. De ahí la necesidad de protegerlas.
Desde esta perspectiva, el más preocupado por quienes irrumpen en las marchas con actos violentos debería ser el Estado, no quienes se manifiestan de manera pacífica. Tomarse en serio la protección del discurso político implicaría, en última instancia, garantizar la seguridad de los que protestan, porque eso significaría un reconociemiento de su valor. Pero en este punto el Estado ha fallado y ha demostrado por qué es el monstruo del cuento: no contiene la violencia, la aprovecha. En el discurso legitima el uso de su fuerza aludiendo a los límites de la libertad de expresión; en los hechos, no detiene a los supuestos delincuentes sino a manifestantes cualesquiera. Ni una sola de las detenciones realizadas en las marchas en el Distrito Federal ha soportado un escrutinio judicial. Ni una sola. Pero quedó el daño. Por eso es tan preocupante la arbitrariedad: porque si cualquiera puede ser detenido sin importar qué haga, nadie está protegido. De ese modo, si un mensaje ha quedado claro en estos acontecimientos es el del Estado: silencio o represión.
Es en este punto donde el periodismo cobra relevancia. En el cuento liberal clásico, el periodista –junto con los disidentes políticos– es un actor indispensable para la libertad de expresión. Es el detective de la discusión pública, el que investiga un incidente para revelar la verdad y así promover la justicia. En el mundo idílico del liberalismo, la arbitrariedad estatal quedaría expuesta gracias a la labor periodística. Pero la realidad nos dice otra cosa. Los medios de comunicación pueden con facilidad transformarse en los villanos de la historia: ser el problema mas que la solución.
Si el Estado puede echar mano de la represión para alterar el curso de un debate, los medios pueden lograr exactamente lo mismo, a través de dos recursos propios de la comunicación masiva: la desinformación y la manipulación. Si se analiza la cobertura que muchos medios tradicionales –como la televisión y la prensa escrita– han emprendido sobre las marchas, destaca su preferencia por destacar la violencia, incluso al grado de ser lo único sobre lo cual informan. Esto nos lleva a pensar no solo en cuántas personas obtienen su información exclusivamente de estas fuentes y cuál es el impacto de reportajes de este tipo en su visión de los hechos, sino tambien en algo más preocupante: de qué manera afecta su capacidad para sentir empatía por quienes reclaman justicia. Especialmente cuando se considera no solo qué se reporta, sino cómo.
La segunda gran conversación sobre la libertad de expresión es aquella que se preocupa por su relación con la discriminación. Es una discusión que atiende todos los actos cotidianos de expresión que efectuamos las personas y cómo ayudan a perpetuar las injusticias que sufrimos por nuestro género, raza, clase, religión, nacionalidad u orientación sexual (entre otras).
Los análisis feministas son un gran ejemplo del tipo de preguntas que propone este debate. Una de las preocupaciones fundamentales de los feminismos, sobre todo al final del siglo XX, era –y es– la efectividad de los derechos de las mujeres: ¿por qué, a pesar de que todos estos derechos estaban prácticamente garantizados en el papel (después de un larga lucha), muchas mujeres no podían verlos materializados en sus propias vidas? ¿Por qué los índices de violencia sexual no disminuían a pesar de las leyes? ¿Por qué, aun cuando la discriminación laboral por género estaba penada, persistía la brecha salarial y las mujeres no alcanzaban todavía los puestos de poder? Para encontrar las causas de estos fenómenos, las feministas lo analizaron todo: el derecho, el mercado, el gobierno, la familia, la educación, los medios de comunicación, la religión, la ciencia, la arquitectura… En cada uno de esos espacios fueron identificando mecanismos diversos que preservaban el orden existente. Descubrieron que la expresión era relevante porque reproducía con eficacia una desigualdad, una disparidad que no solo se debía a las políticas económicas o a las dinámicas sociales sino también a la manera de pensar que la justificaba, que la hacía parecer incluso natural. Lo simbólico, concluyeron, importaba tanto como lo material.
Esta es la lógica que siguen quienes estudian fenómenos como el sexismo, el racismo y el clasismo. Dado que los sistemas de género, raza y clase se perpetúan a través de todo, para efectos de la expresión se vuelve tan relevante lo que comunica el Estado y los medios como lo que las personas repiten, condenan, callan, contestan y cuestionan en su día a día: lo que las madres les dicen a sus hijas, los abuelos a los nietos, los jefes a las empleadas y los hombres a las mujeres en la calle. Cada chiste, cada insulto, cada reclamo, cada grito, cada expresión –por más cotidiana y superficial que sea– es una ventana al sistema: deja ver cómo se concibe la feminidad, la masculinidad, la raza, el mérito, el éxito, el fracaso, la pobreza y la riqueza. Si un gran número de personas piensan y actúan como los célebres ladies y gentlemen mexicanos, resulta tan fundamental poner atención a lo “privado” y cotidiano, como a lo mediático y lo gubernamental.
En la discusión sobre Ayotzinapa se han desplegado una multiplicidad de ideas sumamente preocupantes desde la perspectiva de la discriminación. La primera ha sido la tesis constante de culpar a los normalistas de lo sucedido. La segunda ha sido la forma en la que por lo general se ha comunicado esta idea. Pocos comentarios ilustran lo anterior como lo publicado por la hija de una dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales de Hidalgo: “Quieren paz, que se dediquen a estudiar, a trabajar… Gracias a Dios mi mamá me enseñó el respeto… Ellos no lo conocen. Al rato que sus papás no anden de llorones cuando sus retoños resulten unos delincuentes como estos. Luego por qué los queman… nacos.” El segundo es de un priista que trabajaba para el gobierno de León: “La yoga me ha ayudado […] para no reventarles el hocico a todos esos putos mugrosos anarquistas de mierda con secundaria trunca, que hacen sus marchas pendejas sin tener puta idea de lo que quieren.” Remató: “Que ni se me aparezcan los putos normalistas que los vuelvo a matar a los hijos de la chingada.” La pregunta es ineludible: ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad para que más de una persona conciba y se manifieste en estos términos por lo sucedido en Iguala? ¿Qué mundo hemos creado para que esta visión tenga sentido para ellos?
Con el paso de los meses, he comenzado a identificar varios paralelos entre lo que ocurre con Ayotzinapa y otras causas típicas de discriminación. Está el que existe con la violencia feminicida, la brutalidad policiaca que han evidenciado casos como Ferguson o la pobreza: si tan solo las mujeres no provocaran a los hombres, si tan solo los negros no fueran contestatarios con la policía, si tan solo los pobres quisieran dejar de serlo y trabajaran más, si tan solo… De todos los aspectos que podrían servir para entender lo ocurrido –las políticas económicas, la pobreza, la criminalización de las drogas, la delincuencia organizada, la corrupción…–, se termina reduciendo el problema a las decisiones de la víctima. La ventaja de esta forma de ver las cosas es que les permite a las personas separarse de la tragedia: si no la viven es porque no han hecho nada para merecerla. Desde aquí, es casi imposible sentir empatía.
El periódico La Razón, por su parte, publicó un artículo en el que explicaba que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal estaba utilizando el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría para identificar a “los anarquistas”. Se trata del mismo manual que se utilizó durante mucho tiempo para justificar la discriminación en contra de los homosexuales porque los clasificaba como “enfermos” –hasta 1973 en que se dejó de considerar la homosexualidad como trastorno–. Este mismo reportaje incluía un análisis de una fotografía en el que se mostraba a “los anarquistas” –jóvenes, morenos, encapuchados, violentos–, apuntando a los rasgos “físicos” que delataban su “trastorno”. Imposible no pensar en los análisis de Lombroso, que enfocaba las causas de la desviación según el sexo y la raza de las personas. Lo que se va creando es un monstruo, con un nombre y una fisonomía específica que lo hacen fácilmente identificable: “el vándalo”, “el anarquista”, “el delincuente”, “el normalista”, “el pobre”, que terminan por ser sinónimos. Respecto a esta estrategia es necesario añadir declaraciones como las del presidente Enrique Peña Nieto, cuando advirtió sobre el interés de ciertos manifestantes de “generar desestabilización” y “atentar contra el proyecto de nación”. Resulta notorio cómo estas palabras hacen eco de una de las estrategias más exitosas para justificar la discriminación: crear un otro que nos amenaza. El temor hacia el otro –y sus semejantes– se perpetúa. Esto es lo que ocurrió con los homosexuales, los judíos, los comunistas e incontables grupos a lo largo de la historia: su persecución siempre estuvo justificada porque era necesaria para un bien mayor, llámese La Especie, La Raza, La Nación… Y esta es la visión que se ve reflejada en las conversaciones cotidianas sobre Iguala: “¿Nosotros los normales qué culpa tenemos de sus problemas?” Imposible olvidarlo: no, no todos somos Ayotzinapa.
Aquí es donde cobra relevancia la tercera gran discusión sobre la libertad de expresión: la que se preocupa por el pluralismo en la producción y consumo de información. Para eso es la lucha por el fomento de la competencia entre los medios de comunicación, la inversión en espacios alternativos de discusión y difusión de ideas y la apuesta por la educación: para generar las condiciones para que este tipo de ideas –que reproducen autoridades, medios y particulares por igual– sean expuestas, cuestionadas y desarticuladas. No lo olvidemos: al diálogo que enfoca el problema desde los ángulos de la pobreza y el desarrollo económico, las políticas prohibitivas y el combate al crimen organizado, la corrupción y la rendición de cuentas no podemos obviar el del discurso mismo: cómo hablamos de Ayotzinapa, que no es sino cómo dialogamos en esta democracia. ~
*Hay muchas más conversaciones fundamentales sobre la libertad de expresión, como la relativa a la privacidad. Las he excluido porque, dado el límite del espacio, las tres en las que me enfoco aquí me parecen más útiles para entender lo que está sucediendo en torno al diálogo sobre Ayotzinapa.
responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud de CIDE. "El área en la que estoy es única."