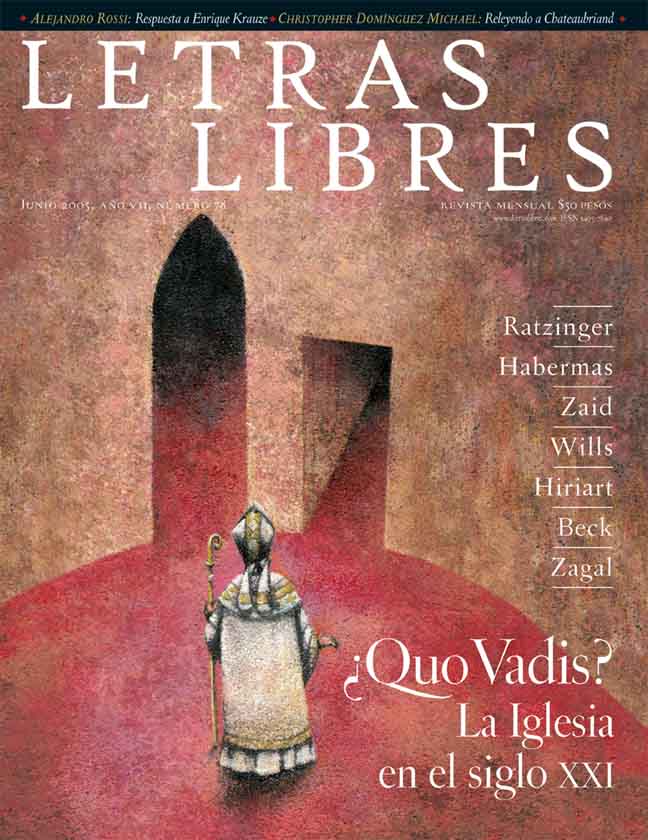La piel, el termostato y la razón del hombre son, combinados, los culpables de los problemas que parecen plantear tanto el cubrimiento como el descubrimiento del cuerpo… y todos los grados intermedios entre ambos extremos. La piel humana es sin duda uno de los acabados menos resistentes del reino animal a las inclemencias del entorno. También deja mucho que desear el diseño del termostato de nuestra parte no pensante. Pero no cabe duda de que es la otra parte la que más claramente parece distinguirnos del resto de la fauna. Y aquí me refiero por supuesto a nuestra famosa razón, que lo mismo se caracteriza por sus aciertos (ya que nos sugirió remediar aquellas fallas convirtiéndonos de “monos desnudos” en “monos vestidos”) que por sus sinrazones “morales” y “estéticas”.
Las leyes del termostato “moral” nunca han podido ser “racionalmente” explicadas —ya Montesquieu señalaba en sus Lettres Persannes que son desarmantemente relativas. Dios me libre entonces de emitir el más mínimo juicio moral en estas meditaciones sobre el desnudo. En cuanto a los juicios “estéticos”, aunque el termostato que mide la belleza es igualmente caprichoso, me parecen menos imperdonables. ¿Y qué decir de la combinación de ambos? ¿Es “más moral” el desnudo en el arte porque lo redime —¿de qué?— la “búsqueda de la Belleza”? ¿Tardó tanto en aceptarse en el cine o la fotografía porque se parece demasiado al deplorable desnudo que anda suelto por donde no debe? ¿Hay algo que pueda ser “noblemente erótico” o “bajamente pornográfico”? ¿Qué es más erótico o pornográfico, el desnudo total o el vestido parcial? Tal discusión no tiene porvenir. A cada quien su dosis de desnudo —la que más convenga a su termostato personal.
Eludiendo las reflexiones morales por impertinentes en los dos sentidos de este término, hablaré de mi propia actitud frente al desnudo, no exenta de cierta “deformación profesional” —la que se traduce en un rechazo de todo lo que coarta la “libertad de imaginación”.
*
Aun en el acercamiento más mental del que sea capaz, el desnudo me parece teñido de afectividad: es imponente y tierno. Al pensarlo se me presentan los tres desnudos más desnudos que pueda concebir: el del hombre que nace y el del hombre que muere: dos ingresos diferentes del tierno cuerpo (el epíteto es de Villon, quien no podía concebir muerto al cuerpo femenino); y entre ambos, el desnudo de los amantes que triunfan —así sea momentáneamente— sobre ese desamparo. Y en seguida descubro que no todo desnudo es para mí fuente de erotismo y de curiosidad al mismo tiempo. Mi interés por el niño pequeñísimo fue tan vivo como efímero: hoy sólo me conmueve su imagen en el arte. Pienso en la estatua yaciente de algún rey muerto en Saint-Denis, o en algún cadáver de Cristo, como el desnudo terrible que pintó Mantegna. En cuanto al de los amantes, es el único que provoca en mí curiosidad y respuesta sensual a un tiempo, pero sólo en el arte —no pertenezco a la familia de los voyeurs… ¿o sí pertenezco?
Ya no pensado sino visto, y ya no visto en un museo sino en plena vida, el desnudo en que se me unen esas dos respuestas posibles es el del cuerpo del hombre. Ante la mujer sólo soy curiosa, como si me mirara en un espejo y sólo para descubrir qué ve el hombre en mí. Pero estas reflexiones, que parecen no venir a cuento, no son sino un paso hacia una imaginación más exaltada. ¿A qué llamo, en mí, respuesta sensual y curiosidad ante el desnudo masculino? La respuesta es un tumulto de datos que me es imposible separar. No pertenezco a la familia del voyeur —si reducimos a éste, como en francés, al “individuo al que la sola vista excita”; pero si es voyeur el que usa el ojo para oír, tocar, percibir el aroma y el sabor de un cuerpo simultáneamente a la captación de su imagen, como si en ese mismo instante el ojo se hiciera también mental y prolongara los datos de los sentidos imaginando, entonces sí pertenezco a aquella familia. Más que dar prioridad a uno de los sentidos, ese “ojo” los combina en ecuaciones siempre diferentes en que el factor común imprescindible es la imaginación. Pero lo dice mejor la poesía cuando teje sus indisolubles redes de correspondencias, y uno de los primeros ejemplos que yo recuerde está en el soneto xiii de Shakespeare: “Oír con los ojos pertenece a la fina agudeza del amor” —traduzco “wit” por agudeza pensando en Gracián, en su unión de “los extremos cognoscibles” que “exprime las correspondencias” hasta su última gota, y sobre todo en ese nivel que va más allá de los sentidos y que él llama “agudeza por ponderación misteriosa”. El “ojo” del erotismo se eleva imaginando al misterio; sin imaginación, ver acaba en un tedio absoluto. Pero el “ver” a que me refiero es doble: es un encuentro entre el que mira imaginando, y un objeto capaz de “imaginarnos”, es decir de transformarnos al despertar nuestra imaginación. Y esto tiene que ver con lo que sigue: el desnudo en las artes visuales.
Esculpido, pintado, filmado o fotografiado, el desnudo humano no es ni más ni menos erótico o sensual que el contorno de un fruta, o el de un florero, o el de un caballo, o los juegos de las formas más abstractas. Puede haber también desnudos que repelen, que congelen la sensualidad, como algunos de Bacon de monstruosa belleza; o desnudos ascéticos, negaciones de lo carnal, como los esculpidos por Giacometti, a los cuales podríamos oponer como expresiones carnales y sensuales las más abstractas esculturas de Moore o de Arp.
Pero volvamos al cuerpo desnudo y también al tema que parecería determinar su presencia y cuya primacía en la atracción que ejerza lo visto acabo de rechazar. No basta una “lluvia de oro” entre unas piernas femeninas abiertas, ni un fauno de falo erecto raptando a una ninfa, ni todos los atrevimientos más “realistas” del cine o de la fotografía para que lo visto, después de un primer impacto que puede ser producido por la novedad de lo que no conocíamos, resista a la prueba del tiempo, pueda seguir manteniendo viva la respuesta sensual o la curiosidad. El desnudo, como el poema, debe ser un objeto que posea lo que llamo lo inacabado; ser lo visto, más lo sugerido; lo abierto cada vez a un juego inédito de la imaginación: lo que requiere una auténtica participación activa del que contempla (semejante a la del que lee una obra). Si un desnudo tiene eso no será nunca “pornográfico”. Yo reservo ese término para el espectáculo impuesto por la falta de imaginación de otro, el cual congela totalmente nuestra posibilidad de imaginar; para el espectáculo que intenta, contrariamente al verdadero arte, reemplazar lo individual por una abstracción, lo vivido o por vivir por una forma propuesta y, lo que es peor, vendida como ideal y que poco tiene que ver con la realidad; todo aquello que nos impide reconocer que lo imperfecto de nuestra vida sexual de jóvenes, la más personal y la más íntima ya, es otra forma de la perfección.
Añado que hay también “poemas eróticos”, como los que le dedico al final de estas páginas a T. G. de L. El erotismo es para mí un mutuo hacer alma con los cuerpos y hacer cuerpo con las almas, un perder los cuerpos en un olvido como el que nos confiere el buen vino, para recuperarlos. Pero lo podría decir mejor, tal vez, con mis poemas para él y la fotografía que, etc., etc…
cuadro
Cuerpo entero Acto amoroso
Separar el tacto de las manos : dos se miran uno al otro
Hacia un repertorio disidente hasta que son irreales
De ejercicios de menos entonces
Tocar sólo tu voz cierran los ojos
Después: sólo tu olor
Después: sólo tu luz y se tocan uno al otro
hasta que son irreales
después
lo inacabado en tu presencia entonces
un desconocimiento guardan los cuerpos,
Y volver a calzarme el tacto y se sueñan uno al otro
para tocar tu cuerpo hasta que son tan reales
para tocar en tu desnudo que despiertan
lo desnudo también de desnudez – dos se miran –