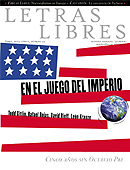EL BUFON
George W. Bush tenía siete años cuando la muerte le cambió la vida. Su hermana Robin, de apenas cuatro años de edad, murió de leucemia un día de octubre en 1953. Para el pequeño Bush, la tragedia fue central en la formación de su carácter. La familia cayó en un estado casi generalizado de desaliento. Nadie sufrió tanto como Barbara Bush, quien, hasta la fecha, evita hablar de la hija que perdió. Quizá preocupado por la pesadumbre, el pequeño George recurrió a la comedia como un medio natural para proteger a su madre y aligerar la carga emotiva que se respiraba en la casa de Midland, Texas. El primogénito se volvió una fuente de risa y alegría para el resto de la casa. Años después, Elsie Waker, tía de George, hablaría de la experiencia vivida por su sobrino: “Miras alrededor y ves a tus padres sufriendo profundamente y tratas de estar alegre y divertido, y terminas convirtiéndote un poco en un payaso.” Bush nunca olvidaría el poder curativo de una buena carcajada. Una especie de simpática frivolidad sería, desde ese momento, su rasgo central.
Con el paso del tiempo, esa levedad se convirtió en irresponsabilidad. El joven George no podía concentrarse en los estudios, era mucho mejor para las fiestas y los amigos que para la universidad o los negocios. Mientras él seguía siendo el amo y señor de la pachanga, otros hermanos, sobre todo el que le sigue, John Ellis, se perfilaban como jefes de familia. Bush reaccionó con menosprecio ante la peculiar dinámica: se asumió como el patito feo de la casa y se dedicó a eludir obligaciones. El alcohol y sus efectos no tardaron en aparecer. Era un hombre impaciente y disipado, incluso iracundo. A finales de 1972, al regresar demasiado tarde de una fiesta, habiendo chocado el auto y emborrachado a su hermano Marvin, de apenas quince años, un balbuceante Bush retó a su padre a golpes: “¿Quieres un mano a mano aquí mismo?”, le preguntó. Fue el colmo.
El naufragio del futuro presidente de Estados Unidos se evitaría gracias a la oportuna llegada de la providencia. George W. Bush tenía 39 años cuando encontró su muy particular salvavidas. Era 1986. Después de hundirse en el alcohol, los fracasos y quizá hasta las drogas, se dio cuenta de la urgencia de un cambio de rumbo. Hay quien dice que Laura, su esposa, había ya amenazado con abandonarlo si no dejaba en paz el trago y la fiesta. Un fin de semana, en la finca de Kennenbunkport, el suntuoso palacete de descanso del clan Bush, George W. tuvo una larga conversación con el reverendo Billy Graham, teleevangelista por excelencia y consejero espiritual de la familia. “El reverendo Graham plantó una semilla en mi alma esos días”, recordaría Bush años después. “La fe cambió mi vida.” Bush dejó la juerga y se tomó la vida ligeramente más en serio. Aunque haciendo uso de palancas paternas, hizo fortuna. Poco tiempo después se incorporó a la política.
George W. Bush halló en la religión no sólo la cura para sus adicciones y sus enfados: también encontró su llamado en la vida. La siguiente epifanía ocurrió cuando, a las pocas semanas de ganar la reelección en Texas, escuchó un sermón en Austin. Junto a él, como en todos los momentos fundamentales de su existencia, estaba su madre. En pleno escándalo Clinton, el sacerdote comenzó a hablar de la necesidad de líderes honestos y con sentido de misión para Estados Unidos. La referencia a la Biblia (libro de cabecera y cuasi único de Bush) no tardó en llegar. El pastor habló de Moisés. George W. Bush recordaría así aquel momento:
El pastor Mark Craig dijo que Estados Unidos estaba hambriento de líderes honestos. Contó la historia de Moisés, quien, a petición de Dios, guió a su pueblo a una tierra de leche y miel. Moisés tenía razones para rechazar la tarea. Como lo dijo el pastor, la reacción de Moisés fue: “Perdóname, Dios, pero estoy ocupado. Tengo familia. Tengo borregos que atender. Tengo una vida. ¿Quién soy yo para ir con el Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? La gente no me va a creer. No soy muy bueno para hablar. Oh, Dios, manda, te ruego, a otra persona.” Pero Dios no mandó a nadie más y Moisés tuvo que hacer lo que de él se pedía, llevando a su gente por cuarenta años de andanzas por el desierto, mirando a Dios para encontrar fuerza, dirección e inspiración. “La gente necesita liderazgo”, dijo el Pastor, “necesita líderes que tengan valor ético y moral. Estados Unidos necesita de líderes que tengan el valor moral de saber qué es lo correcto por las razones correctas. No siempre es fácil o conveniente querer ser líder. Recuerden: hasta Moisés dudó”.
Bush quedó petrificado. El mensaje parecía dedicado a él. En ese momento, volteó a ver a su madre. “Te estaba hablando a ti”, le dijo Barbara a su hijo mayor. Finalmente, Bush —el simple, el payaso de la familia— había entendido su misión: sería el líder moral que tanto necesitaba su país. La mano de Dios lo guiaría. Y no le importarían las dudas o los obstáculos. Después de todo, aquel otro Mesías de tierras áridas también había titubeado.
EL CANDIDATO
En la gubernatura tejana de George W. Bush abundan las anécdotas pintorescas. Son historias que, si se las mira de cerca, pueden resultar no sólo chispazos curiosos, sino pistas que iluminan aquella manera de ser que comenzó a los siete años y nunca dejó del todo al mayor de los Bush. El 16 de septiembre de 1999, en una pequeña iglesia en Fort Worth, un loco de nombre Larry Gene Ashbrook mató a balazos a siete personas antes de volarse la cabeza. Las escenas recorrieron el mundo y provocaron un verdadero escándalo en Texas. El gobernador Bush, quien había recibido un sinfín de críticas por su resuelto apoyo al derecho ciudadano de portar armas de fuego, decidió asistir al servicio religioso que, en memoria de las víctimas, se llevaría a cabo en el estadio Amon Carter de la Universidad Cristiana del estado. El mandatario llegó puntual al compromiso y ocupó su asiento en primera fila, frente a más de quince mil personas. Sus asesores habían decidido, cosa común en su carrera política, que Bush permaneciera callado y no diera discurso alguno. Frank Bruni, quien cubrió la carrera política de Bush para el New York Times a partir de ese año, fue uno de los corresponsales que acudieron a la cita. Tiempo después, tras la campaña presidencial, el periodista describió la experiencia de aquella mañana. Según Bruni, el gobernador tejano volteó repetidamente a saludar con muecas, señales y sonrisas pícaras a los muchachos de la prensa, amontonados a la derecha, a escasos metros del gobernador. Poco importó a Bush la solemnidad de la ceremonia: cualquier momento resultaba propicio para hacer reír a los periodistas con un guiño, una semitrompetilla o el ceño fruncido en una especie de falso regaño. A Bruni no le quedó ninguna duda: “Bush quiere ser rey, pero se reserva el derecho de ser el bufón.”1 Un año después, el juglar de Midland recibiría la candidatura presidencial del Partido Republicano. Aún sentía aquel llamado divino, pero no sabía en qué causa concreta depositarlo ni cómo tomarse realmente en serio. La carrera presidencial le daría una nueva oportunidad.
Para sorpresa de pocos, el carácter de Bush no sufrió cambio notorio alguno durante los meses de la campaña. Ocurrió, de hecho, todo lo contrario: la simpleza bushiana tuvo grandes momentos durante la pugna por la presidencia. Ahí apareció el Bush inculto, el que confundía a los talibán con una banda de rock o llamaba “grecios” a los griegos. También se asomó el bromista, el que se acercaba a alguno que otro reportero de cabello escaso sólo para poner su mano derecha sobre el cráneo del periodista y gritar “¡sana!”. Y ahí estuvo también el Bush casero, el que viajaba con su almohada preferida para poder dormir bien, o soñaba con abandonar un par de días el fragor de la batalla para regresar a echar una siesta en su rancho de Crawford, vigilado por su perro Spot y sus tres gatos, Ernie, India y Cowboy.
Igual que en su época universitaria, cuando se dedicó a aprenderse todos los nombres de los miembros de la fraternidad que presidía, Bush demostró ser un maestro del apodo. Reporteros, asesores, rivales y aliados: todos fueron sujetos al ingenio del candidato. Ni los líderes de otros países eludieron la creatividad verbal de Bush: el presidente de Rusia Vladimir Putin tiene, quizá, uno de los más punzantes apodos bushianos: Pootie-Poot (hay quien dice que, una vez que Bush vio las piernas de su homólogo ruso, el apodo cambió al encantador “Patas de avestruz”).
Al ligero y dicharachero carácter de Bush habría que sumar las serias dudas que levantó durante la campaña en torno a su capacidad de análisis político e intelectual. La organización de su campaña pocas veces permitió que el aspirante hablara directa y cándidamente con la prensa. También evitaba los formatos que pudieran terminar en alguna pregunta incómoda o demasiado compleja. Para Bush, el mundo exterior no existía. Es bien sabido que, en sus 54 años de vida, apenas había salido de su país. No sabía la diferencia entre Eslovenia y Eslovaquia ni podía recordar el nombre del presidente paquistaní Pervez Musharraf (asunto que, después, resultó de una ironía sorprendente). Quizá consciente de su ignorancia, Bush dejó claro que, de resultar ganador, su gobierno se olvidaría del papel de “constructor de naciones” y se limitaría a administrar la abundancia.
En los meses que duró la campaña, Bush no dejó de demostrar su bobería, su limitadísimo vocabulario y aquel alarmante desinterés en materia internacional. Sin embargo, ni su poca experiencia política (al momento de contender por la presidencia de su país tenía sólo seis años como gobernador de Texas), ni su reducida habilidad en el arte de la oratoria o el debate, pudieron evitar que ganara la presidencia. Después de los escándalos y controversias electorales, George W. Bush se convirtió en el presidente 43 de Estados Unidos.
EL PRESIDENTE
A principios del año 2001, Estados Unidos era Disneylandia. Creía vivir el “happy end de la historia”. Para los estadounidenses, los debates nacionales que importaban tenían más que ver con la genética que con el armamento. Las primeras planas de los diarios y las portadas de las revistas noticiosas polemizaban sobre el uso con fines médicos de células embrionarias, o se ocupaban de la desaparición en Washington de una oficinista enamorada de un representante en el Congreso. Eran tiempos sencillos y sosos. Y para días como ésos nada mejor que un hombre igualmente sencillo y soso. En aquellos primeros meses del 2001, George W. Bush era un niño con juguete nuevo.
Para su primer viaje de Estado escogió México: un país amigo, donde podía hablar español, poner uno que otro apodo y conocer a la familia de otro hombre de carácter simple y temple religioso: Vicente Fox. En algún momento de aquel primer viaje, Bush aprovechó para presumir el Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos. No era la primera vez que lucía “su avión” o algún otro artefacto reservado para el primer mandatario. Frank Bruni recuerda el día en que el presidente lo recibió por primera vez a bordo de la aeronave:
En la segunda semana de junio, [Bush] me concedió una entrevista en su espaciosa oficina en la parte frontal del avión […] Le dije algo sobre lo lindo del lugar y él sonrió como un niñito con un juguete de moda. […] Entonces me señaló su baño privado, con todo y su propia regadera. Su tono de voz parecía decirme: Is this cool or what?“2
Además de lucir el 747 hecho a su medida, durante la primera mitad del 2001 Bush se dedicó a otras dos cosas: perfeccionó el arte de burlarse de sí mismo y se encargó de mantenerse lo más alejado posible de Washington y lo más cerca de su inmenso rancho en Crawford. El primer objetivo resultó lo más fácil. En alguna cena en Washington, en medio de la polémica de las células embrionarias, Bush tomó el micrófono para decir que, en cierto sentido, todo el asunto le parecía una buena idea: de ese modo podría clonar al vicepresidente Cheney, a quien muchos consideraban el hombre detrás del trono, para así “no tener que hacer ya absolutamente nada“. Cuando alguien le dio un libro que recogía todos sus errores y tropiezos verbales, Bush rió a mandíbula batiente. Incluso llegó al extremo de llevarlo a otra reunión y leer largos fragmentos para los invitados, en su mayoría corresponsales de radio y televisión que cubrían la Casa Blanca. Pero quizá el ejercicio más sarcástico de humor autolesivo fue el célebre discurso de Bush a los graduados de Yale, su Alma Mater. Seguramente disfrutando el momento, Bush declaró entre sonrisas: “A todos aquellos que se gradúan con honores el día de hoy, los felicito. Y a todos aquellos que lo hicieron de panzazo, les digo: ‘Ustedes también pueden ser presidente de los Estados Unidos.'” Todo el auditorio rió de buena gana.
Para alcanzar su segundo objetivo —pasar gran parte del tiempo en Texas—, Bush recurrió a diversas estrategias. Antes que nada, se encargó de transformar la Casa Blanca en una sucursal culinaria de Austin. Cuando invitó al clan Kennedy a ver Trece días, una película sobre la crisis de los misiles, les sirvió de comer hot dogs y hamburguesas. Además, Bush trajo de su querido estado natal un buen cargamento de costumbres: rezaba antes de empezar cualquier junta, instituyó un estricto grupo de lectura de la Biblia; evitaba ir a la cama después de las diez, nunca dejaba de correr a media tarde y por ningún motivo descuidaba sus mascotas. Alguna vez se marchó temprano de una cena porque, como le explicó a miles de invitados, él y la primera dama tenían que volver a casa para “alimentar a Barney, el perro”. En los primeros meses de su gobierno, Bush voló a su rancho a la primera oportunidad. Los rumores de los relajados hábitos de trabajo del presidente obligaron a sus asesores a poner a trabajar la maquinaria de relaciones públicas: para disfrazar lo evidente, trataron de rebautizar la propiedad de Crawford como “la Casa Blanca del Oeste“. No tuvieron mucho éxito.
Relajado, devoto y protegido, Bush sonreía siempre. El único consenso alrededor suyo era, en el mejor de los casos, el de un hombre mundano, anodino y sensiblero, temeroso de Dios y amante de las pequeñas cosas, sin curiosidad intelectual ni mayores aspiraciones: el mandatario con menos madera de líder que había alojado la Casa Blanca en muchas décadas. Sin embargo, la gran ironía es que quizá, hasta antes del 11 de septiembre, Estados Unidos probablemente no necesitaba mucho más que eso: an easygoing, unremarkable man for easygoing, unremarkable times.
Todo cambiaría aquel soleado martes de otoño.
EL REDENTOR
La mañana del 11 de septiembre, el presidente estaba leyendo pausadamente un texto infantil a un grupo de niños de primaria en Sarasota, Florida. Bush repasaba las líneas del pequeño libro cuando su jefe de asesores, Andrew Card, se acercó para darle la terrible noticia: “Otro avión golpeó la segunda torre. Estados Unidos está siendo atacado.” No volvería a ser bufón. El rostro de Bush se convertiría, con el tiempo, en una de las imágenes emblemáticas de aquel trágico día: atrás quedarían las bromas y las sonrisas retorcidas; el Bush que enfrentó su destino en ese salón de clases parece un fantasma: los labios tirantes, los ojos extraviados, el cuello torcido. Más tarde, recordaría lo que pensó mientras Card le daba la noticia: “En ese momento me hice a la idea de que iríamos a la guerra.” Profundamente sacudido, decidió hablar. Sus primitivas palabras, como muchas que pronunciaría en los días siguientes, revelaban una falta de preparación no sólo intelectual sino casi existencial para entender lo que había ocurrido: “Conduciremos una gran investigación para cazar a los tipos que hicieron este acto.”
A los pocos minutos, Bush subió al avión que apenas unas semanas antes presumía como su juguete predilecto. Los rumores —después desmentidos— sobre un posible atentado contra la nave presidencial lo mantuvieron volando de un lado a otro —una metáfora perfecta para su confusión. El ambiente en el interior del avión era sombrío. Según cuenta Bob Woodward, el célebre periodista del Washington Post, cuando el presidente habló con Cheney para aclarar la situación, sus palabras estaban llenas de rencor: “Alguien tiene que pagar […] vamos a averiguar quién hizo esto”, dijo Bush mientras miraba por la ventana del Air Force One, “y vamos a patearles el culo”.3 Cuando alguien le pidió que explicara su reacción en la pequeña escuela de Florida y a bordo del avión, el presidente fue claro: “Lo que vieron fue una reacción visceral.” El vivaracho sheriff del condado de Midland empezaba a transfigurarse en una especie de Mesías.
No fue el primero ni sería el último reflejo instintivo de George W. Bush. Pero la simpleza de su carácter derivaría en dos direcciones: un sentido mesiánico de su papel (guiado mucho más por la religiosidad desbordada o las entrañas que por la razón) y una visión maniquea del mundo. Aunque durante las primeras semanas posteriores a la agresión, Bush se mostró emotivo, impaciente e iracundo, la verdad es que los ataques terroristas le habían dado un nuevo foco a su presidencia —y a su vida. El fervoroso dogmatismo que empezaba a gestarse en la Casa Blanca jugaría un papel central en los movimientos del gobierno de Estados Unidos.
Durante un debate de la campaña por la presidencia realizado en Iowa, un periodista había preguntado a los candidatos republicanos qué filósofo o pensador de la historia de la humanidad había tenido más que ver con su formación. Bush contestó rápidamente: “Cristo, porque cambió mi corazón.” En su caso, la respuesta implicaba un acto de fe: todo ocurre por designio divino. Esa convicción se reafirmó tras el 11 de septiembre. Para el presidente, la caída del World Trade Center fue una señal de los cielos. “Esto es lo que Dios le ha pedido que haga”, dijo por esos días una persona cercana a Bush. “Y eso le da una enorme claridad.” Dios mismo le había encomendado una misión: liberar al mundo del terrorismo. Bush adoptó una actitud dogmática, sin matiz alguno: “Con nosotros o con ellos.” Todo era parte del plan maestro dictado desde el más allá: “No podría gobernar”, ha dicho Bush, “si no creyera en un plan divino que trasciende todos los otros planes.” Después de la tragedia de Nueva York y Washington, la formación religiosa de Bush y su primitiva psicología lo llevaron a imaginarse —a él y a los suyos— como la representación absoluta del bien. Los “otros” —universo excesiva y alarmantemente amplio— fueron rápidamente catalogados como “el mal”.
El 14 de septiembre, Bush habló en la Catedral Nacional de Washington. Desde la primera fila lo miraban sus padres, sus aliados y también sus viejos contrincantes: Clinton y Gore. También estaban ahí sus asesores, todos notablemente nerviosos. Powell, en particular, temía que Bush perdiera el control de sus emociones llegado el momento de hablar. Minutos antes, todavía en la Casa Blanca, Powell había dado a Bush una tarjeta que el presidente leyó en silencio: “Señor Presidente, lo que yo hago cuando tengo que dar un discurso como éste es evitar el uso de palabras que me emocionan de más, como mamá o papá.” Pero Bush no derramó una sola lágrima aquella tarde. Su nueva y clara misión lo mantuvo sereno y concentrado. El discurso no tardó en adoptar tonalidades religiosas: “Las señales de Dios no siempre son las que buscamos”, dijo Bush. Luego, con ademán lapidario, agregó: “Este mundo que Él creó tiene un diseño moral. El dolor y la tragedia duran sólo por un tiempo. El bien, el recuerdo y el amor no tienen fin.”
En suma, George W. Bush se convirtió, desde las primeras horas del 14 de septiembre, en un iluminado. Era la personificación misma del Destino Manifiesto. El suyo era el camino de la virtud y todo aquel que no lo acompañara por la difícil senda escogida por la Providencia era un enemigo o un ciego. Había llegado el momento de Bush, el momento del Born-again Christian, el que alguna vez había dudado públicamente si aquellos que no aceptaban a Cristo como redentor podrían ir al cielo (Billy Graham, por fortuna, le resolvió la duda por teléfono: “No, George, nadie que no acepte a Cristo puede salvarse”). Ese sentido de misión, aunado a la áspera mentalidad tejana, es el resorte que, en el fondo, mueve a Bush y, por extensión, su política exterior. La intolerancia de Bush con quien discrepa de él (y en la ofensiva contra Iraq discrepa buena parte del mundo) se arraiga en ese espíritu mesiánico.
Pero no sólo Bush asumió un nuevo papel existencial. El 11 de septiembre despertó también, a través suyo, una zona oscura del inconsciente colectivo del pueblo estadounidense: el sentido de una certidumbre histórica total y absoluta. Un imperio virtuoso y único que, desde su fundación —bajo la ética puritana—, siente llevar consigo el derecho legítimo de la fuerza (right and might) proveniente del todopoderoso: “Una sola nación bajo Dios.” El presidente Bush navega hoy con esa bandera.
Para desgracia nuestra, Osama Bin Laden (el otro caudillo que se siente favorecido por Dios) ha tenido la suerte de encontrar frente a sí, no al humanismo sabio, prudente y moderado de la mejor tradición occidental, sino a su copia inversa, su reverso exacto, un hombre que cree navegar por los mares de la historia con brújula celestial. El riesgo que nos puede deparar este dúo de redentores es, nada menos, la profecía cumplida de Huntington: el choque de civilizaciones. No sería la primera vez que, en los tiempos modernos, un fanático occidental trate de combatir, con la Biblia en la mano, a un fanático musulmán. En 1884, el general Charles Gordon, héroe de la Inglaterra victoriana, trató de rescatar una zona del imperio de las garras de un enemigo parecido en más de un sentido a Bin Laden: Mohammed Ahmed Al-Mahdi, El Esperado, y su feroz ejército. Convencido de su fuerza y su trascendental misión, el devoto Gordon se rehusó a entregar el Sudán a su enemigo mortal y quiso evitar el establecimiento de un estado islámico puro. Contra las órdenes del gobierno británico, y contra toda lógica, Gordon resistió heroicamente, en Jartum, un estado de sitio que duró casi un año. Al final de aquella nueva Cruzada entre el Mesías de Oriente y su contraparte occidental, miles de personas perdieron la vida de manera atroz. El propio general Gordon, alentado por Dios y fiel a su llamado, murió entre las lanzas del enemigo y fue degollado. Las huestes del Mahdi colgaron su cabeza de un árbol y la apedrearon de manera inclemente.
La historia suele ser cruel con los Mesías armados. ¿Lo será también con el redentor tejano? Para el nuevo Moisés, los cuarenta años de peregrinaje en el desierto podrían, apenas, estar comenzando. ~
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.