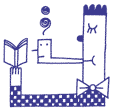“A la luz de las velas”, recordaba Carlyle a De Quincey, “se le hubiera tenido por el más hermoso de los niños —ojos azules, pelo rubio, cara reluciente— si no fuese por algo que en él decía: Ecovvi, este niño ha estado en el infierno”. La frase de Carlyle presenta a Thomas de Quincey, el autor de Las confesiones de un inglés comedor de opio (1822), de El asesinato considerado como una de las bellas artes (1827-1854), de La rebelión de los tártaros (1837) o de Suspiria de profundis (1845), como algo más que una leyenda. Su lectura, su frecuentación y su fatal relectura, hacen de De Quincey una de esas compañías permanentes y generosas en la vida del escritor. Más allá de su fama primera como Virgilio de los paraísos artificiales, la lista de sus devotos incluye a las plumas más distinguidas de los últimos dos siglos, de Baudelaire a Borges. Fue De Quincey ese noble caballero a quien debemos una de las versiones más perfectamente destiladas de todo romanticismo : su imaginación hizo transitable el paso entre la vigilia y el sueño sin recurrir a la dramatización de los absolutos. Quien lee a De Quincey comienza el aprendizaje necesario para distinguir a las puertas de cuerno de las puertas de marfil.
Memoria de los poetas de los lagos, ejemplarmente traducida y anotada, se publica por primera vez en español. Con esta edición Jordi Doce se suma al club de los intérpretes y traductores de De Quincey en nuestra lengua, junto a Luis Loayza y Salvador Elizondo. Memorabilia que cuenta la iniciación de De Quincey con Samuel Taylor Coleridge, William Worsdsworth y Robert Southey, este libro nunca fue publicado como tal, siendo una colección de artículos publicados en la revista escocesa Tait’s Edinburgh Magazine entre 1834 y 1839 que más tarde conformó una sección de las obras completas de De Quincey editadas por James Hogg a partir de 1853.
De Quincey, como lo cuenta el ensayista peruano Luis Loayza, en Libros extraños (2000), fue un prolífico escritor de artículos a quien le costaba escapar de la disgresión periodística, que en su caso resultó ser la fuente de una sucesión de obras maestras de la prosa anglosajona. De Quincey descubrió —y en este libro lo dice— que la prensa moderna sería un océano en cuyos hundidos galeones habría de leerse la arqueología entera de nuestra civilización, tumba de todas las baratijas y de tantos tesoros.
Los textos que De Quincey (1785-1859) dedicó a sus maestros, reunidos en Memoria de los poetas de los lagos, son una obra central en la historia de la literatura europea. Cuenta De Quincey la más ordinaria de las historias de admiración, la de un joven escritor (él mismo) que se pone a las rodillas, por carta, de Wordsworth, a quien consideraba bien digno de aparecer, como había ocurrido, entre los divinos discípulos en La entrada de Jesucristo a Jerusalén, un cuadro de Haydon. Wordsworth respondió calurosamente al mensaje enviado por su admirador en 1803 pero no fue sino hasta 1807 cuando De Quincey se atrevió a presentarse frente al poeta, tras acobardarse en dos ocasiones y desandar el camino de Grasmere en el Distrito de los Lagos.
De Quincey llegó con Worsworth de la mano de Coleridge y su narración de ese encuentro es una de las más hermosas que he leído. Aburrido por la lentitud de la diligencia, De Quincey decidió adelantarse a pie y bajó una colina corriendo hasta toparse, sudoroso e inadvertente, en la puerta de la cabaña de Wordsworth. En este punto es cuando la Memoria de los poetas de los lagos cobra su verdadera densidad, pues al volverse personaje familiar y vecino de Wordsworth y Coleridge, De Quincey renunció, con pleno conocimiento de causa, a ser previsible Boswell o el puntilloso Eckermann de los grandes poetas del romanticismo inglés. Buscando bardos iluminados, De Quincey encontró hombres de campo y, preparado para admirar, se convierte en el más riguroso de los retratistas. Doy un ejemplo: De Quincey creía, como toda su generación, en el amor como sagrado absoluto y al presenciar las ordinarias vidas matrimoniales de Wordsworth y Coleridge (emparentados entre sí) concluyó que el matrimonio, que consideraba (como Goethe) la única obra de arte cuya consagración estaba a la altura de cualquier mortal, era siempre y en el mejor de los casos, una experiencia agridulce.
Antes que Wordsworth fue Coleridge con quien De Quincey tenía más afinidades literarias y existenciales. Los unía la adicción al opio, que bebían (más que comer) en botellas de laúdano disponibles en cualquier farmacia. Al hablar de la toxicomanía de Coleridge, De Quincey relata indirectamente la suya propia con mayor precisión que en sus famosas Confesiones, un libro de juventud que hay que leer como la genial mistificación de un dandy. De Quincey es a la vez tierno e inclemente al relatar las dificultades de Coleridge, frecuentemente intoxicado, quien dependiente de la ayuda de sus sucesivos discípulos, daba conferencias tan aburridas que se tornaron legendarias y suscitaron una caricatura ulterior de Max Beerbohm, que el lector curioso puede admirar en el tomo ii de la biografía de Coleridge (Darker Reflections, 1804-1834, 2000) de Richard Holmes. De Quincey, según indica David Masson, su biógrafo, pudo morigerar su adicción, acaso para escapar al destino de Coleridge : “Las ruinas de Babilonia no son un espectáculo tan conmovedor o solemne como la mente humana desbaratada por la locura. Pero cuán horrible y magnificiente es el espectáculo de la ruina cuando una mente tan majestuosa como la de Coleridge es trastocada y amenazada de muerte no por la visita de la Providencia, sino por la traición de su propia voluntad y laconspiración, por así decirlo, de sí misma contra sí misma.” (76-77)
La Memoria de los poetas de los lagos cumple con el anecdotario pero es, esencialmente, una obra maestra de la crítica literaria. Para ilustrar la manera de componer de Coleridge, De Quincey acude a un símil afortunadísimo al comparar el proceso verbal del poeta con la heteróclita cosecha del niño tras un día de pesquisa entre los pantanos. Y frente a Wordsworth, De Quincey aclara, mediante un juicio que implica revisar el papel atribuido a Baudelaire como fundador de la poesía urbana, que fue el autor de El preludio, el primer asombrado ante el espectáculo de la ciudad moderna. El segundo, quizá, lo sería el propio De Quincey, como lo prueba Loayza en su prólogo a El asesinato considerado como una de las bellas artes.
Abundante es la información que brinda De Quincey sobre Wordsworth, insistiendo en cómo su afectación campirana acabó por volverlo una persona rústica, que abría los libros intonsos con los cuchillos sucios de la cocina, ante el horror del bibliófilo Southey. Y es ante Wordsworth y su pereza donde De Quincey se convierte en el retratista literario ante el Altísimo, que de la fisionomía a la frenología logra registrar un carácter en toda la dimensión de mente y de cuerpo. En Wordsworth, nos dice, “la sensación de libertad —una libertad insolente, sin límites ni cuidados—, la posesión de sus brazos y el control absoluto de sus piernas y movimientos eran elementos tan esenciales para su comodidad, que no hubiera aceptado en ninguna circunstancia prescindir de los mismos: antes se hubiera negado a salir de excursión.” (218-219)
Como la mayoría de las amistades literarias, la de Wordsworth y De Quincey terminó mal, por razones mezquinas propias de toda vida en vecindad entre personas de fortuna desigual: caseras, sirvientas, préstamos. De Quincey, tan reacio como escritor a la confusión ya entonces señera entre romanticismo y sentimentalismo, era un sentimental difícilmente tolerable para sus amigos de los Lagos, al grado de que cuando murió la hija pequeña de los Wordsworth el duelo del amigo se volvió tan llamativo e indecoroso que los doblemente atribulados padres hubieron de pedirle mesura. Y Wordsworth, en la opinión de De Quincey, era un egocéntrico de hoscas maneras, indiferente a la sensibilidad de quienes lo admiraban.
A De Quincey le tocó cerrar su Memoria de los poetas de los lagos con un ejercicio de desadmiración, poniendo distancia entre el gran poeta y la ingenua idea de compartir con él y su pequeña corte el culto a la Naturaleza en el noroeste de Inglaterra. La formación de De Quincey había terminado y quedaba por escribir la novela de ese aprendizaje, lo que hoy conocemos como la Memoria de los poetas de los lagos. Hombre de ciudad, De Quincey acabó por condenar la vida que había deseado tener, encontrando abotagados y monótonos a quienes consumían tantas horas de ocio. Fue la muerte de Coleridge en 1834 lo que obligó a De Quincey a comenzar la publicación de sus recuerdos, entre los trabajos forzados del periodismo, que en Londres y en Edimburgo y tras muchas estrecheces, acabaron por darle una vejez honorable. La adolorida delicadeza con la que Thomas de Quincey analizó sus sueños, sus alucinaciones y sus experiencias, dejan en el misterio si su vida entre los poetas de los lagos formó parte o no de ese infierno de donde Carlyle lo creyó huido, como una chispa que salta del fuego. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.