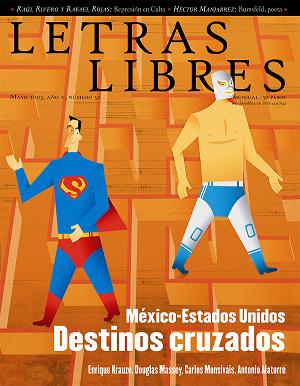¿Quién no recuerda la frase atribuida a Porfirio Díaz?: “Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos.” Era evidente cuando se pronunció: habían transcurrido apenas unas décadas desde la invasión de 1847 y la pérdida de más de la mitad del territorio. Habría sido explicable todavía después de la Revolución Mexicana, con la memoria viva de los marines en Veracruz (1914) y de la Expedición Punitiva (1916), buscando por las sierras a Pancho Villa “que está en todas partes y en ninguna”. Éramos en muchos aspectos “vecinos adversarios” o, en el mejor de los casos, “vecinos desconfiados”. Pero a partir de 1927 (cuando, por increíble que parezca, Estados Unidos estuvo a punto de atacarnos militarmente) se sucedieron tres etapas no tan dejadas de la mano de Dios. Por un breve tiempo (1928-1952) fuimos —en la terminología Rooseveltiana— “buenos vecinos”, aliados en la guerra y complementarios en la economía; de Ruiz Cortines a Miguel de la Madrid (1953-1988) fuimos “vecinos distantes”, manejando con pinzas las tensiones de la Guerra Fría. A partir del gobierno de Salinas de Gortari y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (1994), nos volvimos “vecinos asociados”. Han pasado casi diez años, y los frutos positivos del Tratado están a la vista de quien quiera ponderarlos con objetividad y buena fe. No obstante, según el parecer de vastos sectores de la opinión pública mexicana, la frase de Porfirio Díaz ha vuelto a tomar vigencia. ¿Tienen razón?
Es notable cómo, a partir de la guerra del 47, “la más injusta de que la historia pueda presentar ejemplo” (Alamán), nuestra relación política ha fluctuado al ritmo de las guerras civiles e internacionales: nos acercamos fugazmente en la Reforma (para defendernos de la reconquista europea), nos alejamos en la Revolución (sobre todo tras el asesinato de Madero), colaboramos en la Segunda Guerra, nos distanciamos en la Guerra Fría. Y el péndulo ha vuelto a oscilar en el mismo sentido, en un tiempo más breve: la sociedad comercial alcanzó su clímax el 6 de septiembre de 2001, cuando en la Casa Blanca Bush proclamó que México era “el mejor amigo de Estados Unidos”. Cinco días después, el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono cambió la historia mundial: el gobierno de México no tuvo un gesto de simpatía para el “mejor amigo” y éste, por su parte, modificó radicalmente su agenda de prioridades. La desavenencia con respecto a la guerra de Iraq terminó por enfriar los vínculos diplomáticos. Hoy somos vecinos distanciados.
Pero las fuerzas reales (económicas, demográficas) trabajan contra la distancia. Nunca como hoy ha sido más estrecha e interconectada nuestra vecindad. Y nunca como ahora (al margen de sus posibles y discutibles justificaciones), el destino de Estados Unidos se ha manifestado de manera más imperiosa y global. En medio de la incertidumbre sobre el nuevo orden (o desorden) mundial, una cosa es segura: mientras un meteorito no se precipite en el Río Bravo, ellos seguirán siendo la primera potencia del planeta, y nosotros, sus expectantes e inquietos vecinos. Por esa doble razón, en vez de envolvernos demagógicamente en la bandera nacional o denostar al “extraño enemigo que osó profanar nuestro suelo”, debemos pensar nuestra relación con Estados Unidos.
Detengámonos en cada término de esa frase. Se trata, ante todo, de pensar. De pensar, actividad difícil en días de emotividad desbordada. Nadie puede suprimir, y menos en tiempos de posguerra, sus creencias, prejuicios y pasiones. Pero se necesita un mínimo de racionalidad para ponderar el tema con perspectiva, claridad y equilibrio. Lo que está en juego no es un problema de interés académico, sino la suerte de veinticuatro millones de mexicanos que viven “del otro lado” (nueve de ellos nacidos en México) y de cinco millones de hogares que dependen de sus millonarias remesas. En la casi totalidad de los 2,443 municipios del país, hay registro de personas que han emigrado. Uno de cada tres zacatecanos y uno de cada seis jaliscienses viven en Estados Unidos. Se trata, en suma, de una de las olas migratorias más impresionantes de la historia. En el ámbito económico, son conocidas las cifras básicas de nuestra vinculación (el 90 por ciento de nuestro comercio, el 90 por ciento de nuestro turismo, el 70 por ciento de la inversión extranjera provienen de allá), pero pasamos muy rápido sobre esos números, olvidando que representan, de nueva cuenta, la actividad de millones de personas cuyas vidas dependen de que esa relación se consolide y crezca. Sentirnos al margen de esas realidades es incurrir en una especie de esquizofrenia.
Hablamos de “relación”, pero siempre deberíamos hablar de relaciones, porque entre los dos países existe un complejísimo entramado en cuyo análisis hay que hilar muy fino. Las relaciones políticas y diplomáticas son unas, las económicas y empresariales otras, las sociales o demográficas otras más. Y cada rubro, como es obvio, admite multitud de subdivisiones. Bien vista, no se trata de una mera vecindad, sino de una vasta compenetración a la que hay que agregar matices sociales, culturales, geográficos, todo lo cual conduce a la distinción fundamental: ¿Qué decimos cuando decimos Estados Unidos?
El mayor de los equívocos ocurre al amalgamar Estados Unidos con el gobierno en turno: Bush es hoy lo que ayer fue Reagan o Nixon, y todos son una diabólica “encarnación” hegeliana llamada “Estados Unidos”, más coloquialmente “los gringos” (y, aún más coloquialmente, “los pinches gringos”). No es sólo una simplificación burda, sino una falsedad. Proyectamos en ellos la concepción interiorizada de nuestra antigua presidencia imperial, reino en el que todo lo humano y divino comenzaba y terminaba en el escritorio del señor presidente. Si uno estaba bien con Dios (para pedir prebendas, dineros, puestos, recomendaciones), no necesitaba a los ángeles. México, entonces y ahora, era mucho más que una mera biografía del poder, pero nos quedó la mala costumbre de trasladar esa supeditación colectiva a nuestra perspectiva internacional, con resultados desastrosos, porque allá afuera, en el mundo real, y sobre todo en Estados Unidos, las cosas no funcionan así. En la esfera política hay, desde luego, un poder ejecutivo muy influyente, pero frente a él existen desde hace más de dos siglos poderes que funcionan en el nivel federal, estatal y local: gubernaturas, legislaturas, judicaturas, prensa, medios, grupos de presión, de cabildeo, empresas, organizaciones cívicas, etcétera. Deberíamos comenzar por el principio y leer a Tocqueville, para entender cómo funciona, desde el origen, aquel país de individualistas propensos a la asociación. Estados Unidos, en suma, no es una entelequia histórica ni un agregado homogéneo: es una democracia.
Pero también un imperio. “Perplejos ante su doble naturaleza histórica —escribió Octavio Paz en su libro Tiempo nublado—, hoy no saben qué camino tomar. La disyuntiva es mortal: si escogen el destino imperial, perderán su razón de ser como nación. Pero ¿cómo renunciar al poder sin ser inmediatamente destruidos por su rival, el imperio ruso?” Paz escribía estas líneas en 1984, sin sospechar que al cabo de muy pocos años la urss resolvería por sí sola el dilema, con la más inesperada implosión de los tiempos modernos. Pero a esa sorpresa histórica siguió otra, quizá mayor: el retorno militante del islam. Con la guerra de Iraq, Estados Unidos parecen haber resuelto aquella disyuntiva señalada por Paz mediante la elección de un destino imperial en Medio Oriente que bien podría llevarlo a “perder su razón de ser como nación”. Pero por otro lado, los mismos argumentos sobre el imperio rival eran aplicables, al menos potencialmente, al régimen de Hussein (que, a diferencia de los soviéticos, no parecía dispuesto al desarme o la disuasión) y siguen vigentes con respecto al fundamentalismo islámico, implacable e inédito poder internacional cuyas diferencias con Estados Unidos (y con Occidente todo) no son sólo geopolíticas o ideológicas sino religiosas y, por ello mismo, quizá irreconciliables.
Nunca como ahora Estados Unidos ha vivido la tensión entre sus dos caras de Jano: imperio y democracia. ¿Podrá resolverla, integrarla? ¿Encontrará —como los ingleses en la India— la vía de exportar los valores democráticos y liberales a culturas ajenas, o desatará el temido “choque de civilizaciones”? Mientras la historia o el azar descubren la respuesta, ¿cuál debe ser la política de México? Una cosa es clara: con ese país concreto y sus contradicciones vamos a convivir. Por eso, no sólo debemos preguntarnos cómo son nuestras relaciones, sino cómo queremos que sean. No hay modo de evadir ni postergar esta pregunta esencial. Por el tamaño y composición de nuestra población (incluida la que emigra al norte), por nuestra posición geopolítica, por nuestra actividad comercial, por los riesgos tangibles que se corren en el marco de una competencia internacional cada vez más enconada, necesitamos decidir. El episodio del Consejo de Seguridad lo probó con creces y nos advierte la inminencia de nuevas encrucijadas. Hoy, al menos a corto plazo, nuestro margen de maniobra se ha reducido, pero esa circunstancia política no nos exime del deber de decidir, y para decidir tenemos que entender.
Hace más de medio siglo, Daniel Cosío Villegas apuntó que la mejor manera de acercar a los dos vecinos era el conocimiento mutuo: “La investigación de la vida presente o de la historia del otro país es quizá la obra de entendimiento más segura.” Tenía razón, entonces como ahora: se solicitan con urgencia proyectos de conocimiento mutuo. La bibliografía académica, literaria e intelectual en torno a las relaciones entre los dos países es vastísima, pero no está incorporada al debate vivo. Introducirla al gran público beneficiaría más la relación bilateral que todas las juntas cumbre de los presidentes o las arduas reuniones interparlamentarias. La fiebre nacional por las encuestas debería derivarse a este tipo de estudios; también los posibles reportajes (bien escritos e investigados) en la prensa y los medios. Un solo ejemplo: necesitamos saber (por estratos, regiones, profesiones, edades, sexos) qué piensan los mexicanos de los estadounidenses (y viceversa) sobre sus respectivas historias, culturas, posturas políticas, valores.
En los dos ámbitos más sensibles de nuestra relación —la migración y el comercio— hay mil preguntas que debemos responder. ¿Cuál puede o debe ser el futuro de ese México errante? ¿Cómo influirá en la vida política interna, tanto mexicana como estadounidense? ¿Qué podemos hacer para apoyar ese futuro, a sabiendas de que la prosperidad de ellos es la nuestra? Y si los beneficios del Tratado de Libre Comercio se agotan en la medida en que otros países establecen acuerdos similares o aprovechan ventajas comparativas (la enorme diferencia en costos de mano de obra en el caso de China, por ejemplo), ¿debemos porfiar en la ruta abierta por el Tratado, o volver a nuestros instintos defensivos y autárquicos? Si lo hacemos, corremos el riesgo de volvernos, sencillamente, irrelevantes.
Nuestra vecindad tiene por límite una demarcación, no un muro. Hay vecindades más conflictivas en la historia. Pero tampoco es una zona de armonía. Es una vecindad en movimiento, un puente transitado como ningún otro en el planeta: un puente por donde pasan día con día, se intercambian y transforman, bienes, valores, servicios, voces, frustraciones, esperanzas, personas. Al margen de los agravios históricos, la frase atribuida a Porfirio Díaz parece hoy fuera de lugar. La pobreza de México, en la vasta medida en que existe, no se debe a la lejanía de Dios ni a la cercanía con Estados Unidos. La primera no puede ser materia de debate empírico y, en todo caso, se refuta con la piedad popular. Pero la segunda debe volver al centro del debate nacional y no salir de él hasta que se hayan resuelto sus líneas generales. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.