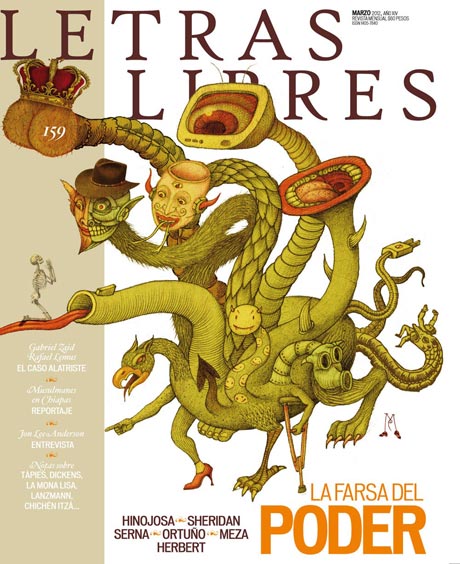En 1981, Patrick Süskind escribió un monólogo para reivindicar al contrabajo con el mismo buen olfato con que hizo El perfume. ¿Qué pasa al hacer un ejercicio similar tres décadas después con un contrabajista latinoamericano tan talentoso como anónimo? No se trata de un personaje de ficción, sino del dueño de un instrumento que lo condena y enorgullece a la vez.
“Soy el que lleva el contrabajo”, dijo antes de la cita a ciegas. Fue fácil reconocerlo en la multitud. Un hombre que lleva a cuestas un instrumento tan curvilíneo y pesado como una mujer. Lo hala de la cintura, a veces del brazo único.

Se llama Roberto Carlos Milanés Tenorio. Es contrabajista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia desde hace diecinueve años. En la calle era el que todos miraban; adentro, en la orquesta, es uno de los menos visibles. Acaso por su lugar en la última fila, al lado izquierdo del escenario. Acaso por su enigmático silencio, mirada baja, medio cuerpo encubierto por el instrumento.
Es un orden lógico, de pequeño a grande. También tiene que ver con las ondas que se escuchan mejor a lo lejos. Los bajos envuelven. A veces no sabes de dónde vienen, pero son los que te hacen mover en una discoteca y los primeros que escuchas a distancia, cuando vas llegando a un concierto.
Roberto usa jeans y camisa blanca. Es un día de ensayo bajo las manos –porque nunca utiliza batuta– del director Enrique Diemecke. Unta en el arco un poco de perrubia, una resina que ayuda a que no se resbale tanto y así lograr que las cuerdas vibren. Abre la partitura: Achte Symphonie von Gustav Mahler. Traza sobre ella un símbolo para recordar que en cierta frase cantarán los niños del coro y que la orquesta no puede estar más arriba que ellos. En realidad, el contrabajo casi nunca puede estar por encima de ningún instrumento. Su función, tan importante como desapercibida, es ser la base de la orquesta. “Prescinda del bajo y reinará la más absoluta confusión babilónica de lenguas, una Sodoma donde nadie sabe ya por qué hace música”, escribió Patrick Süskind en El contrabajo.
Con él tienes el poder. Le estás dando piso a todo. Una orquesta es tan buena o mala según sea su bajista. Después de los cimientos se construyen melodías, como las de los violines. Los contrabajos también podrían hacer melodías, pero la mayoría de compositores no pensaron en eso. Pero no nos importa el anonimato, los bajos sabemos que somos la base de toda la música. Hasta en una papayera. Ahí, el bajo es el bombo.
Ahora, en una cafetería, Roberto Milanés come arepa y toma chocolate caliente. Habla de su infancia, de que nació en Bogotá hace cuarenta, no, mejor 39 años. Recuerda haber llegado al contrabajo, como muchos, sin buscarlo.
Tenía diecinueve años. En realidad quería mejorar la técnica para tocar bajo eléctrico en orquestas tropicales. Y, en realidad, era el único instrumento que tenía cupos disponibles en el conservatorio. Fue la primera vez que vi un contrabajo.
Su plan era irse. Su plan es irse. Pero desde la primera clase fue un estudiante talentoso. A los veintiún años, antes de graduarse, entró a la Sinfónica Nacional. Incluso su recital de grado resultó laureado y fue nominado al premio Otto de Greiff. Era bueno, no se podía ir.
Entonces dejó para la noche su verdadera pasión: la música tropical. Tocó bajo para Fruko y sus Tesos, Los Titanes, Grupo Clase. Y estuvo en la orquesta de su familia: Los Hermanos Milanés. Su padre, Rafael Milanés, era un famoso trompetista. Sus siete hermanos se repartían el saxofón, la trompeta, el trombón, el piano, la batería y el canto.
Escuchábamos a mi papá todo el día tocando trompeta y lo imitábamos con la boca. A mí me fascinaba que en mi casa se hicieran las canciones de la radio. Empecé a los diez años con la percusión, a los dieciséis seguí con el bajo eléctrico. Terminé con el contrabajo y en una sinfónica. Dejé las orquestas tropicales porque me cansé de trasnochar.
• • •
Roberto entra a su apartamento. Acomoda al contrabajo al lado de la mesa del comedor, en un rincón, viendo hacia la pared. Claro, si tuviera ojos. Aun allí, casi aislado, sigue ocupando toda la casa. Lo hace con su resonancia constante, como si el eco de un doestuviera encerrado en su cuerpo. Las ventanas tiemblan secretamente. Su amo lo acalla con un par de cojines detrás de las cuerdas.
“Estudio unas tres horas diarias, aparte de los conciertos. No toco piezas, solo hago ejercicios, como escalas… así. Y practico varias velocidades… así.”
Solo cuatro cuerdas, mi, la, re, sol, pero logra toda la escala musical. Es el instrumento que alcanza la nota más grave. Ahora los vidrios se sacuden como durante un temblor de tierra, las lámparas bailan un poco. “Trato de ensayar en la sede de la Sinfónica para no molestar a los vecinos ni quitarles el espacio a las niñas.” Luego toca en pizzicato, que en italiano significa pellizcado, cuando se omite el arco y se pellizcan las cuerdas con las yemas de los dedos. Típico en el jazz.
Alguna vez en Heidelberg, Alemania, caminando por un callejón escuché una música atrayente. Busqué el bar, entré. Un rato después ahí estaba yo tocando contrabajo, más bien improvisando, para un grupo de jazz.
Tun, ton, tun, ton, ton… sus dedos se mueven rápido. Sus dedos largos y gruesos. Algo torcidos. El pulgar y el meñique izquierdos y el índice derecho tienen montículos en los costados internos, los que pisan las cuerdas o dirigen el arco. Cielo le dice que tiene manos de viejito. Manos ásperas, de piel gruesa.
No es cierto que uno se canse tanto tocando contrabajo. Es cuestión de costumbre. Claro, es pesado, unos cincuenta kilos, y mide diez centímetros más que yo, es decir un metro con noventa y ocho centímetros. También depende de la madera. Este tiene pino en la tapa y se le ven las vetas, que son los años del árbol. Es mejor si la tapa tiene una sola pieza del tronco, no retazos. Y es preferible que sea vieja. Los contrabajos europeos son los mejores, también los más caros. Alguna vez vi uno que costaba ochenta mil libras esterlinas porque había estado en la Guerra Mundial. Ahora los chinos están sacando contrabajos de unos 250 dólares. ¿El mío? Este es gringo. Es el cuarto que tengo. Vendí los otros, uno lo regalé.
Cansa más moverlo. Deslizarlo por el pavimento con ayuda de una llanta. Levantarlo una, dos y tres veces como a una bailarina voluptuosa. “Transportarlo es un enzorre , como decimos los músicos.” No todos los taxistas se animan a llevarlo. Ven a un hombre en la esquina con algo grande en un forro negro. “No, mejor no. No cabe. Ni para qué parar”, dirán. Pero sí se puede. Hay que acostar la silla del copiloto y acomodar el instrumento ahí, con la voluta hacia abajo. Queda un puesto libre, además del conductor, para un músico incómodo. En avión puede ser peor. Entre cien y cuatrocientos dólares de sobrepeso. También le han dicho que no puede llevarlo, que es riesgoso para la seguridad del vuelo, que es muy grande y no cabe. En verdad hay más peligros para el contrabajo. Roberto señala una grieta cerca del mástil; su propia cicatriz de guerra.
Fue en un viaje en el que no usé el cofre. En la bodega del avión se maltrató. Luego el lutier me dijo: “Puedo cambiarle toda la tapa, aunque yo lo dejaría con la marca, para tener una historia que contar.”
Roberto es el que lleva el contrabajo. A veces el público no ve más que el instrumento, ignora el rostro del que lo hace cantar, las manos ásperas, los dedos veloces. ~
(Bogotá, 1988) es periodista.