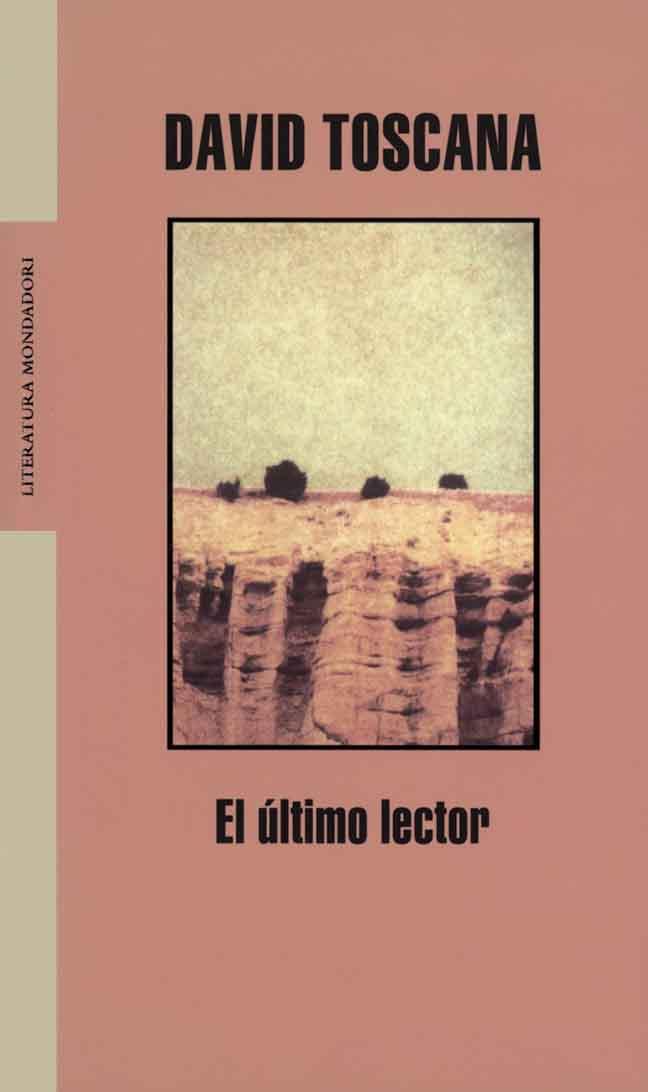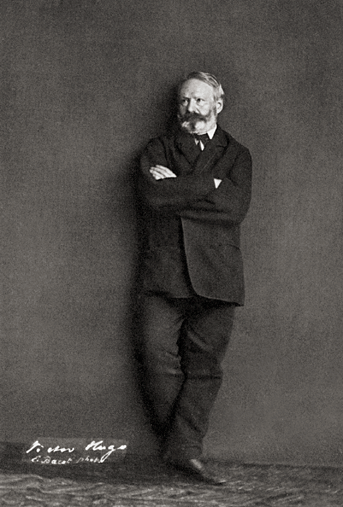Nieto de porfirianos eminentes, como nos lo recuerda José Emilio Pacheco, uno de sus discípulos más fieles, el carácter de Jaime García Terrés (ciudad de México, 1924-1996) ha sido definido de manera devota aunque imprecisa como aristocrático. En Lo snobismo liberale (1964), el librito que Elena Croce dedicó al mundo de su padre, el gran crítico italiano Benedetto Croce, encuentro una definición que, tomada con las debidas precauciones, retrata a García Terrés y aquella alta cultura mexicana estrechamente vinculada al dominio y decadencia del régimen de la Revolución, de la que él fue un hombre representativo.
Para Elena Croce, el esnobismo liberal es una prenda de civilización, una cualidad propia de elegidos como su propio padre, Thomas Mann, Hugo von Hofmannstahl o Bernard Berenson, hombres de letras y artistas que decidieron despojarse de la “nobleza” utilitaria e industrial a la que su clase los condenaba, y optar por otra forma de vida burguesa que, entendida en la más noble acepción del término, se significaría por la cortesía que amuebla el trato con las buenas maneras, el refinamiento en tanto que paisaje del alma, y el amor al trabajo entendido como la devoción que el sabio rinde a la utilidad pública. Aquella elite, recuerda Elena Croce, vestía a la inglesa e imponía sus maneras anglófilas, mediante la ostentación de un liberalismo que retenía, dificultosamente, las efusiones del alma romántica y de su “íntima tristeza reaccionaria”, como agregaría un mexicano.
A través de la Revista de la Universidad de México (1953-1965), como asesor, subdirector y director general del Fondo de Cultura Económica (1971-1988) y, en sus últimos días, al frente de la Biblioteca de México, fue García Terrés un poeta que, al desdoblarse en hombre público, ejerció un patriciado con base en varias de las convicciones del esnobismo liberal: es el refinamiento artístico (y no al revés) la palanca que impulsa la educación popular, la gran prosa es el baremo de la civilización, y el estilo superior de vivir (y de viajar) propios del poeta sólo pueden retribuirse al Estado arriesgando un apostolado ante la opinión pública en las universidades, en los museos y en el mundo de la edición.
El liberalismo, como adjetivo y como sustantivo, define la personalidad, inclusive la literaria, de García Terrés: una actitud política basada en la fe práctica —no exenta de riesgos y tensiones— en la autoridad civilizatoria del Estado mexicano. A la fidelidad de la república de las letras, ese Estado debía corresponder garantizándole un espacio propicio para su reproducción, en tanto que poder espiritual independiente cuyas metas finales no eran distintas del viejo sueño liberal que la Revolución Mexicana parecía llamada, allá lejos, a cumplir.
Aunque los gobiernos posrevolucionarios le habían prestado atención a la elite intelectual, otorgándole a sus representantes más conspicuos (Jaime Torres Bodet, Agustín Yáñez) puestos ministeriales o diplomáticos, es falsa la creencia, hoy tan difundida, de que ese Estado siempre protegió a los escritores mediante becas y otra clase de estímulos. Esa política sólo se institucionalizará décadas después, entre los regímenes de Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari, y tan es así que en 1959 esa carencia preocupaba a García Terrés: “En México no existe ninguna institución oficial, o descentralizada que proteja sistemáticamente al escritor en tanto que escritor. El renglón del presupuesto dedicado al fomento de la cultura es irrisorio. Por educación se entiende, casi de modo privativo, la alfabetización: esfuerzo que estaría muy bien si fuera efectivo, y si a su lado se reconociera que la formación y el mantenimiento de una elite cultural es tanto o más importante que una vaga tentativa de enseñar las primeras letras a un pueblo por lo demás cargado de miseria.”
Fue en la UNAM y desde sus difíciles condiciones de autonomía intelectual —que se tornaron críticas en 1968—, donde García Terrés decidió formar y mantener esa “elite cultural”, en las dimensiones, no tan modestas, que su capacidad de convocatoria aseguraban. El proyecto de la Revista de la Universidad de México hizo de la crítica la manera más eficaz de colocar las bellas artes en el corazón de la tolerancia pública. La nómina de aquella revista puede decirse que es emblema y genealogía de nuestras letras: junto al viejo Reyes, Pacheco; tras Paz, Arreola, Rulfo y Fuentes, García Ponce, Melo y Monsiváis; los poemas de Cernuda y los primeros cuentos de García Márquez; la entonces todavía nueva literatura latinoamericana (Gonzalo Rojas, Nicanor Parra, Sebastián Salazar Bondy, Ernesto Sábato) compartiendo las páginas con Erich Fromm.
La feria de los días (1961) reúne el periodismo político y cultural del primer García Terrés, presencia constante en la Revista de la Universidad de México, en El Observador, en Cuadernos Americanos y aun en Excélsior. Es un libro que, como todos los de su tipo, combina la obsolescencia a la que está condenada la opinión periodística con la permanente actualidad de caracteres morales que dibujan la vocación de quien los traza. García Terrés, al hablar de la agitada Francia que pasaba de la IV a la V República —y ante el trío compuesto por el ministro Pierre Mendès-France, el presidente De Gaulle y su mala conciencia moral, el novelista François Mauriac—, añoraba para México una “política de altura” como aquélla.
En algunas ocasiones, García Terrés fue, a su pesar, profético, como cuando señaló que, con la muerte de José Vasconcelos —que su generación aborrecía con justificadísimas razones—, nacería su mito. Pero mayor importancia tiene una opinión, al parecer menuda, que surge con cierta frecuencia en La feria de los días y que es rarísima de encontrar entre los poetas y novelistas mexicanos de aquellos días: en 1959, García Terrés localizaba el problema central de nuestra vida pública en la libertad política, y “la solución ideal, la meta última, estriba en la plena libertad del voto”.
No es fácil transitar (y a veces ni siquiera es conveniente hacerlo) del temperamento liberal a la convicción democrática. Pero García Terrés lo hizo en La feria de los días, testimonio, al leer entre líneas, de lo irrespirable que resultaba, hasta para un patricio como García Terrés, aquel mediodía de la Revolución Institucional, cuando la rutinaria represión corporativa y policiaca era sancionada y promovida por el anticomunismo patibulario de la prensa. Del denuesto prudente de un régimen alérgico a todo cuanto no fuese compungida autocensura, al entusiasmo cardenista por la Revolución Cubana, La feria de los días a veces expresa la buena conciencia que atareaba a esa izquierda leal que el pri cultivó con tanto esmero. Pero es más frecuente escuchar, como en la defensa combinada del humillado Premio Nobel Boris Pasternak y de la libertad de expresión en México, a la mitad del foro, a ese elocuente liberal que fue García Terrés.
Resultado de su experiencia como embajador en Grecia entre 1965 y 1968, Reloj de Atenas (1977) es uno de los mejores libros de viaje de nuestra literatura. Si García Terrés aspiró a vivir en el teatro de los acontecimientos y la centuria pasada fue el Gran Siglo mexicano, nada más propicio que la escena diplomática y ningún sitio mejor escogido que Grecia para exhibir la flemática gravedad del poeta. Al amparo de Iorgos Seferis, de quien se volverá amigo y traductor, García Terrés hacía de su misión en la Hélade un momento cenital en su camino de humanista cuando lo sorprendió el golpe militar de los coroneles en 1967. Formado naturalmente en una escuela cuya esencia —primera asignatura y máxima graduación— era aquella “política del espíritu” postulada por Valéry, el Embajador de México mantuvo la dignidad del cargo pese a padecer la impotencia del diplomático ante la persecución de sus amigos griegos: la corte del rey Constantino se había convertido en un cuartel.
Los cuadernos privados que llegarían a ser Reloj de Atenas debieron serle a García Terrés una compañía muy amarga cuando, apenas desembarcado de Grecia, en 1968, hubo de reintegrarse a una vida mexicana marcada por una solución autoritaria: la del presidente Díaz Ordaz al movimiento estudiantil, harto similar al golpe militar griego: la cancelación de las libertades civiles y la histeria xenófoba. Pero, entre todos los funcionarios públicos —García Terrés era entonces director de biblioteca y archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores—, sólo Octavio Paz, al renunciar a la Embajada en la India, rompió con el consenso. Años después, al escribir el epitafio de Antonio Carrillo Flores —canciller en 1968—, el propio García Terrés definirá ese consenso como el “pragmatismo mexicano”, expresivo de la incongruencia entre la defensa teórica de los derechos ciudadanos frente al Estado y la siempre oportuna adhesión al gobierno en turno. García Terrés, como tantos hombres de su generación, no fue ajeno a esa incongruencia.
La palabra “cosmopolitismo”, en los primeros textos de García Terrés, como en no pocos de los de Paz, era un vocablo peyorativo. Pero fueron ellos, al viajar por la tierra y sus literaturas con tanto provecho, quienes devolvieron todos sus honores a la condición de cosmopolita. Quizá no haya figura más apropiadamente universal que la del poeta traductor, y en John Donne, W.B. Yeats, Tristan Corbière, Jules Laforgue o Hölderlin (autores que García Terrés tradujo) es donde encontramos su verdadero itinerario. En El teatro de los acontecimientos (1988) y en su secuela póstuma incluida en el tomo ii de sus Obras completas (1993-2000), asistimos a la parte más propiamente mundana de su periplo: de su célebre encuentro con Ezra Pound en Atenas al recorrido por las familias poéticas de Grecia, de los retratos de Lionel Trilling, Graham Greene y Lilliam Hellman a la libre especulación en torno a esas almas esquivas —Julio Torri, José Gorostiza, Juan Rulfo o Luis Buñuel— que lo fascinaban y de las cuales dejó páginas de buena prosa y astuto entendimiento.
El esnobismo liberal, se me ocurre, es una de las formas modernas del estoicismo, tan propio de la estirpe a la que García Terrés pertenece. De su poesía prefiero aquella en la que el hombre de letras aparece paseándose en la intimidad, como un patricio en su jardín, bromeando un tanto gravemente sobre las congojas forales del ciudadano y las luminosas alegrías que proporciona la vida entre los libros, no sin privarse de una lamentación ante la pecera familiar visitada por la muerte o por las circunvalaciones de un roedor doméstico. De Las manchas del sol, 1956-1987 (1988), su poesía reunida, prefiero los volúmenes finales —Corre la voz (1980) y Parte de vida (1988)—, por la sutileza de un tono que Gabriel Zaid localiza “en la grata elusión de la música obvia, de la queja romántica y el discurso engolado. En el distanciamiento placentero del yo, que va dejando señales de inteligencia al lector, entre líneas”.
Es curioso que García Terrés, a quien en los años cincuenta no le gustaba Borges (y no sólo por razones políticas, sino retóricas), acabase por escribir poemas afines a los del argentino, centrados en la displicencia metafísica y en la reserva emocional ante los fuegos fatuos de la posteridad, la infinita biblioteca y los meandros de la biografía literaria. Poemas muy felices son “Envío” (de Todo lo más por decir, 1971), que registra la comedia íntima de para quien amanecer es una fuente de soponcios nerviosos; “Perseverancia”, ese epitafio de epitafios donde al poeta “lo recuerdan / puntuales sus catorce descendientes / y las bibliografías”; “Limpieza general”, que a Zaid le gusta mucho por su medida de exageración mitológica de un desastre doméstico, y “Sazón del alba”, esa espera de “cuantas calladas horas faltan aún para reconocer / el fruto verdadero”, leído con justicia como el testamento del poeta. Y siendo García Terrés un poeta que se batió contra todos aquellos que consideran árida o escasamente vital a la existencia libresca, no debe extrañar que varios de sus poemas sean pequeñas vidas más o menos imaginarias, como “La vocación” sobre Cavafis, “Ezra Pound en Atenas”, aquella maravillosa evocación de Gutiérrez Nájera, “El duque y la duquesa”, o “Lowell”, el torturante retrato de la caída de un poeta: “un libro que se acaba en el alba / la última lección de su verdad esquiva”.
García Terrés participó de ese “descenso a la llanura de la poesía social, a la llaneza de la poesía coloquial, al canto llano de la poesía humana” (Zaid), que se volvió urgente tras Muerte sin fin, de Gorostiza. En ese viaje, fue García Terrés, junto al propio Zaid, un poeta que se aventuró en el prosaísmo sin caer en la trivialidad (como le ocurrió a algunos de sus discípulos) y el que renunció humorísticamente a la alharaca telúrica y decidió merodear al margen de los cantos, como leemos apenas al abrir Los reinos combatientes (1961).
Un tercer personaje habitaba en García Terrés, en armonía con el hombre de letras liberal y el poeta estoico: el prudente oteador de lo oculto, de esos infiernos del pensamiento que encontró en Freud, en Gilberto Owen y en el camino a Eleusis. Que un estoico como García Terrés decidiese comer hongos alucinógenos, y hacer poesía con su viaje en “Carne de Dios” (1964), habla de la sofisticación de aquella elite, de su apertura a las búsquedas radicales de los años sesenta, y revela, también, los límites del esnobismo liberal, como él acaso lo entrevió, años más tarde, comentando El camino a Eleusis, del micólogo R. Gordon Wasson. Como el esoterismo de salón —¿los hay de otro tipo?— de W.B. Yeats, la experiencia alucinógena (única y doméstica) de García Terrés fue una manifestación del espíritu de la época: el registro escrito del poeta no difiere en mucho del que dejaron en los mismos años los hippies y jipitecas que peregrinaban a Huautla en búsqueda de María Sabina, viajeros que el poeta desdeña, desde una insostenible superioridad de iniciado, como legos.
Poesía y alquimia. Los tres mundos de Gilberto Owen (1980) es, como lo señalaron en su momento Aurelio Asiain y Octavio Paz, una sobreinterpretación: es aventurado creer que el autor de Perseo vencido (1948), no habiendo frecuentado nunca los círculos herméticos y ayuno de lectores de ese orden, haya cifrado en clave alquímica su gran poema. Pero de búsquedas como la de García Terrés en la obra de Owen se compone el gran libro de la crítica: Poesía y alquima es un hermoso capítulo en la historia de la poesía mexicana. A García Terrés le debe Owen su restitución como el poeta más perdurable (tras Gorostiza) de los Contemporáneos, y basta comparar Poesía y alquimia con las posteriores lecturas —dizque alquímicas— de la poesía de Jorge Cuesta para ilustrar la diferencia entre la crítica literaria y la charlatanería académica.
A diferencia de Alfonso Reyes, el maestro de quien tuvo que tomar distancia, García Terrés fue a Grecia y nos inició en el griego moderno y en sus poetas: Cavafis, Elytis, Sikelianós, Embírikos y Seferis. Entre la antigua Hélade de manual que Reyes dibujó, con más pena que gloria, y la Grecia tercermundista y arruinada, tan parecida al México autoritario, que García Terrés registró en Reloj de Atenas, encontramos otra evidencia del camino de nuestras letras hacia la modernidad, un tiempo donde la magna arqueología se confunde, como debe ser, con las ruinas contemporáneas, tan poco prestigiosas, que habitamos. Eso es la civilización y así lo entendió, escribiéndolo, García Terrés.
Idéntica capacidad de conciliación entre el canon y la crítica permitió que las empresas culturales de García Terrés, visibles no sólo en la Revista de la Universidad de México, sino en el catálogo del Fondo de Cultura Económica o en esa extraordinaria revista literaria hispanoamericana que fue La Gaceta del fce, fuesen tan brillantes, tan desinteresadas. Distinguía a García Terrés —y en ello quienes nos batimos en estas lides acaso estemos de acuerdo— una formidable (y sutil) capacidad para el trabajo en equipo, maestro como era en esa peculiar mayéutica que consiste en saber qué tarea intelectual o editorial corresponde a cada persona. Sólo del temperamento liberal puede desprenderse esa vocación que hace de una comunidad el talento multiplicado de los individualistas que la componen. De niño, García Terrés fue el primer escritor a quien vi en su biblioteca y, años después, estaba en la lógica del teatro de los acontecimientos que a él le tocase comisionarme la hechura de mi primer libro, como le ocurrió venturosamente a otros escritores de una, de dos generaciones. A don Jaime le habría horrorizado la equiparación, pero a la hora de sacar los saldos de la centuria pasada, la riqueza cultural promovida y administrada por García Terrés es comparable, y acaso superior, a la que en su momento dilapidó, tan mayestáticamente, Vasconcelos.
Durante la segunda mitad del siglo XX, hubo una escuela donde García Terrés ejerció como director y maestro, convencido —como Hofmannstahl y otros de los esnobs liberales retratados por Elena Croce— de que el secreto de la personalidad artística puede y debe trasmitirse como si se tratase de la búsqueda de un Santo Grial. Esa escuela, a la vez pública e iniciática, no escapó a la corrosión del tiempo, y hace tiempo que fue cerrada por los bárbaros. Dispersos en los caminos, aquí y allá, quienes nos formamos como escritores y lectores en esa escuela llevamos, como si fuese una Odisea de bolsillo, el legado de Jaime García Terrés. ~
Casi
Puestos así, no me parece ni bien ni mal que a menudo un poeta se frene en seco, se salga de lo suyo (“Nemoroso, me ausento con retraso”) y se fije, no sé, aunque sea un tantico y de reojo, en…
Autenticidad Literaria
David Toscana, El último lector, México, Mondadori, 2004, 190 pp. Un libro empieza en su dedicatoria. O en la…
Dubravka Ugrešic, un poco bruja, un poco burro rezongón
En sus artículos periodísticos, la novelista checa reflexiona sobre el exilio, el papel de la mujer, el mundo como un mercado globalizado, el nacionalismo tóxico.
Victor Hugo (1802-1885)
Cuando todavía resuenan en Francia los ecos de las últimas polémicas sobre Michel Houellebecq o el duelo por la muerte de ese prototipo de intelectual progre que fue…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES