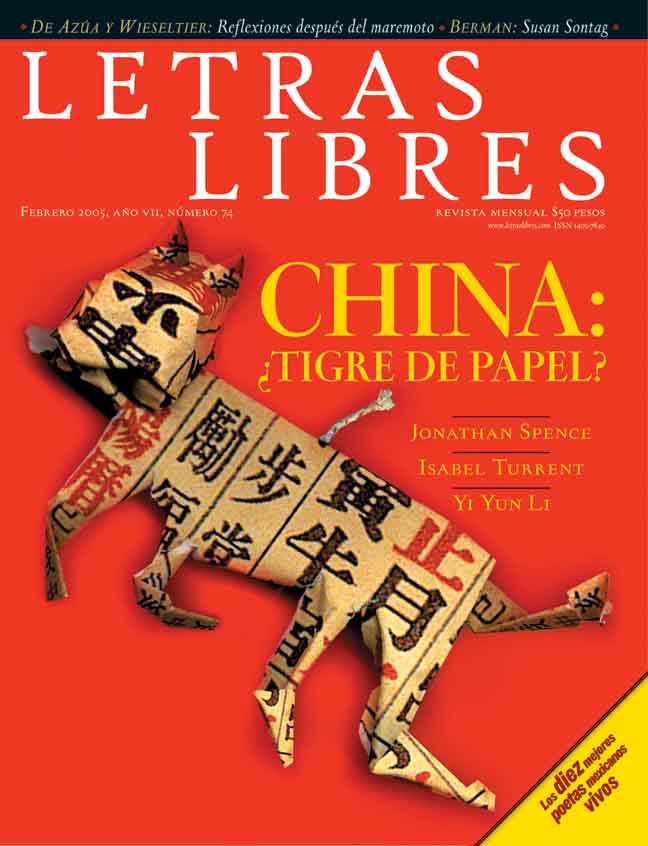Pese a su increíble ritmo de cambio, China sigue arrastrando los ecos de su pasado. Y, sin embargo, es difícil establecer cualquier relación directa entre aquél y su presente, ya que todos sus aspectos pueden cambiar de perspectiva dependiendo de por dónde nos adentremos en la dilatada cronología del coloso asiático. Lo que constituye la estabilidad política, por ejemplo, ha variado de forma radical a lo largo de tres milenios, y, en diferentes periodos, se ha definido en función de la grandeza de los líderes, el carácter pacífico de las sucesiones imperiales, la sofocación de las revueltas campesinas y la gestión de las incursiones extranjeras (religiosas, tecnológicas o militares).
La valoración del crecimiento económico de China será radicalmente diferente dependiendo de si nos fijamos en la moneda y la banca, la formación de las ciudades, la creación de núcleos comerciales o los avances en los transportes y las comunicaciones. La actual fascinación por el dinamismo de la alta tecnología podría estar ligada a un igualmente amplio espectro de variables, concebidas para conferir a China un aura de preponderancia o de estancamiento. Rara vez ha sido tan débil China como cuando el mal equipado Ejército imperial luchó contra las fuerzas británicas durante las Guerras del Opio a mediados del siglo XIX. Y, sin embargo, la sofisticación de la metalurgia de la dinastía Sung (Song) o el impresionante poder de las flotas de la dinastía Ming hicieron de ella un líder global en potencia mucho antes de que la competencia entre los Estados se midiera con esos baremos.
Pero, hoy día, las relaciones entre Estados se perciben en gran medida como una competencia o una carrera, y pocos se han desempeñado tan bien como China en la era moderna. En efecto, se discute y especula de forma incesante sobre el previsible auge de China. Hablar de este auge o ascenso supone hacer referencia a su resurgimiento. También puede implicar una recuperación con respecto a algún tipo de crisis o periodo de quietud. Pero también puede querer decir que se está produciendo un cambio a costa de otro. ¿Debe siempre una caída ir acompañada de un ascenso? Si esto es así, entonces es posible que surja un conflicto casi por definición. Estas preguntas, en sí mismas difíciles de responder, se complican aún más por cuanto un país tan extenso y complejo como China constituye al menos la mitad de la ecuación.
Un aspecto en que el pasado del gigante de Oriente sí puede servir de prólogo al presente puede encontrarse al observar cómo ha evolucionado su extensión territorial a lo largo del tiempo. Este enfoque puede explicar cómo China ha alcanzado su tamaño actual, y tal vez, aunque éste es un aspecto más polémico, anticipar cómo podría seguir cambiando. Se puede seguir fácilmente el rastro a la China de hoy hasta finales del siglo XVI y los años decadentes de la dinastía Ming. Un presagio de lo que estaba por llegar fue la primera guerra de Corea en 1592. Fue entonces cuando el comandante del Ejército japonés Hideyoshi, poseído de una ambición desmedida, mandó tropas terrestres y una poderosa flota a invadir Corea, con el objetivo de destruir el país y abrir una ruta para introducirse en China, el mayor de todos los premios. A pesar de la ineptitud y las facciones que se prodigaban en la corte Ming, los chinos respondieron enérgicamente enviando un poderoso ejército expedicionario para frenar el avance nipón y apoyar al rey coreano. Ordenaron a importantes flotas del sur de China navegar hacia el norte con refuerzos y provisiones e interceptar las rutas japonesas de suministro. Tras múltiples y costosos combates en tierra y mar y numerosas bajas civiles y militares, las fuerzas chinocoreanas se hicieron con la victoria y, a finales de 1598, los japoneses se retiraron.
También se fueron los chinos, y ese hecho marcaría de forma decisiva el futuro: Pekín* no intentaría conquistar Corea, pero sí reaccionaría contra cualquier otra potencia que pretendiese interferir en la península coreana, aunque tuviera que pagar un alto precio.
Esas intervenciones por parte de China se producirían en una segunda ocasión ante una nueva agresión japonesa en 1894, y otra vez más ante la supuesta amenaza de las tropas enviadas por las Naciones Unidas para controlar la invasión norcoreana de Corea del Sur en 1950. Probablemente pocos se dan cuenta de que el papel diplomático actual de Pekín en las negociaciones multilaterales (entre las dos Coreas, Japón, China, Rusia y Estados Unidos) respecto a las armas nucleares de Corea del Norte posee una tradición histórica de más de cuatrocientos años. Del mismo modo, un gran número de los conflictos internos más complejos de China tienen su origen en conquistas logradas por sus gobernantes durante los siglos XVII y XVIII. A partir de 1644, la vasta región de Manchuria (al noreste) se convirtió en parte del concepto central del poder de Pekín. En 1683, el emperador Ching (Qing) ordenó a las fuerzas navales de la provincia de Furién (Fujian) que lucharan contra las fuerzas insurgentes de varias islas de la costa sureste del país. El ejército del emperador venció a los rebeldes en una enérgica campaña, y en su desarrollo incorporó la fértil isla de Formosa (actual Taiwán) a la creciente órbita del imperio Ching. Asimismo, las tensiones en la frontera de China llevaron a la dinastía Ching a enviar tropas al Tíbet alrededor de 1720 y, posteriormente, a incorporar zonas fronterizas del norte y el este tibetanos a su estructura administrativa, proceso que se prolongó hasta bien entrada la década de 1750. También fue a mediados del siglo XVIII cuando tropas expedicionarias Ching penetraron en el corazón de las regiones del Altishahr (cuenca del Tarim) en Asia central, y en Kashgar, Urumchí (Urumqi) e Ilí, lo que supuso la ocupación china de las vastas regiones, mayoritariamente musulmanas, de lo que hoy se conoce como la provincia de Sinkiang (Xinjiang).
Después de anexionarse esos territorios en los extremos del reino, Pekín se ha resistido siempre a perderlos. Incluso cuando cayó la dinastía Ching en 1912, el gobierno republicano, pese a su fragilidad como entidad administrativa, procuró conservar el máximo de territorios del imperio. Tras su victoria en 1949, los comunistas hicieron lo mismo. En la actualidad, el activismo musulmán y el nacionalismo tibetano son focos de tensión casi constantes para el liderazgo de China. Por su parte, Taiwán, perdida primero ante los japoneses en 1895, y más tarde ante los nacionalistas chinos en 1949, es uno de los puntos potencialmente más peligrosos de Asia.
Aunque las relaciones entre China y Estados Unidos puedan ser de vital importancia para ambos, desde la perspectiva de Pekín la relación ha sido extremadamente breve. En realidad, ni siquiera hubo un Estados Unidos con quien China pudiera mantener relaciones hasta el final del reinado del emperador Chien Lung (Qianlong), posiblemente uno de los más grandes líderes de la última dinastía china. Desde que se establecieron relaciones entre los dos países, los estadounidenses se han comportado algunas veces de manera admirable y otras han constituido una molestia, o peor, una amenaza. Pero, de nuevo, todo depende de quién se sea o de hacia dónde se dirija la mirada. Se puede considerar benevolente a Estados Unidos por su desarrollo de los hospitales chinos y de la medicina moderna. Se lo puede considerar destructivo por la difusión de propaganda religiosa sectaria por parte de evangelistas estadounidenses a personas como el líder de la rebelión Taiping de la década de 1850. O bien, se lo puede considerar completamente ambiguo en la década de 1900, cuando los líderes estadounidenses instaron a los chinos a establecer una forma de gobierno más republicana, lo que rápidamente derivó en el caudillismo. Seguramente, los chinos tienen en mente éstas y muchas otras imágenes cuando piensan en sus relaciones con Estados Unidos. Éstos son los recuerdos y las historias territoriales con que China tiene que hacer malabares a la hora de embarcarse en sus nuevos e incontables desafíos y oportunidades: como defensor de una ideología revolucionaria en apariencia irrelevante, como nuevo tipo de motor regional, como corazón ambiguo de una diáspora global, como uno de los nuevos y más importantes competidores mundiales por las reducidas reservas de combustibles fósiles, y como el guardián actual de una cantidad sin precedentes de divisas y de inversiones extranjeras.
A algunos de estos fenómenos también se les puede seguir la pista con la lupa del historiador, pero otros son, a mi entender, completamente nuevos. La razón de ello es en sí parte de la historia. –
— Traducción de Foreign Policy (edición española).
—————–notas
* El nombre en español de la capital de China es Pekín. Desde la Matanza de Tiananmen, las agencias de noticias han difundido la grafía Beijing (pron. “peiying”), pero ésa es la transliteración del nombre de la ciudad en chino mandarín (como decir “London, Inglaterra”). En español sigue siendo Pekín —Real Academia Española y Academias Hispanoamericanas, Ortografía de la lengua española, Espasa Calpe, Madrid, 1999, pp. 121, 127.- N. de la R.