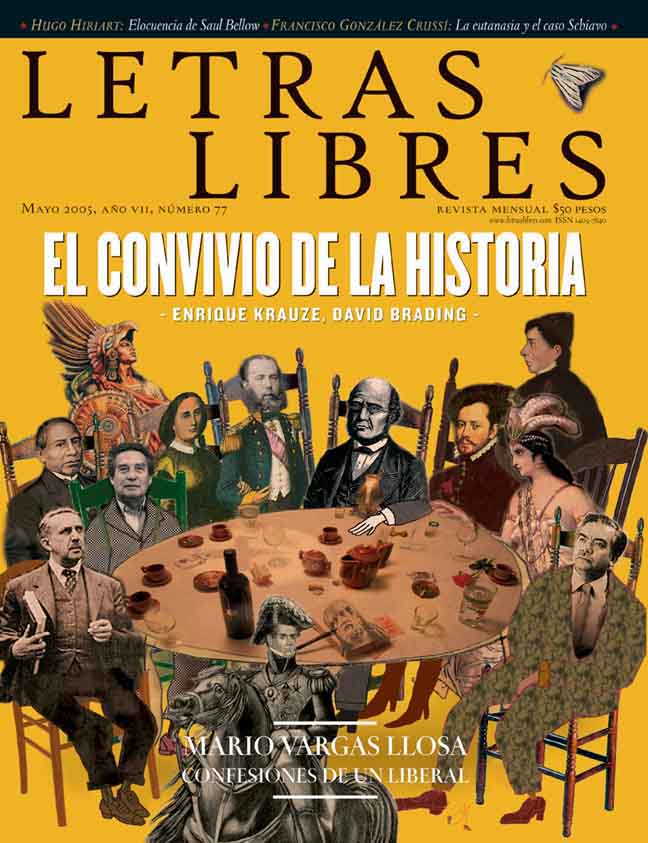Hubo un tiempo, que hoy recordamos con nostalgia, cuando era fácil decidir quién estaba vivo y quién muerto. El médico buscaba el pulso, los latidos cardiacos, y el movimiento del aire entrando y saliendo de los pulmones. Estos signos indicaban la vida; su ausencia, la muerte, en cuyo caso no había más que hacer. Hoy no es así: el corazón puede dejar de latir; los pulmones, dimitir de su labor de fuelles; y sin embargo, el paciente puede seguir viviendo gracias a la tecnología médica moderna. Tenemos máquinas capaces de desempeñar la labor fisiológica de órganos vitales que han dejado de funcionar espontáneamente.
En consecuencia, ha cambiado la definición médica de la muerte. Hoy se dice que ésta ocurre cuando el cerebro está irreparablemente dañado en su totalidad. Naturalmente, cuando esto sucede, los pacientes están en un profundo estado de coma, del cual no pueden despertar, puesto que los centros cerebrales superiores, a cuyo cargo está la conciencia, han sido completamente destruidos. Si la destrucción se extiende a los centros nerviosos inferiores, habrá también imposibilidad de toser, de deglutir, o de reaccionar con arcadas (movimientos que preceden al vómito) cuando se estimula la garganta. Considérese un paciente en este estado: hundido en un profundo letargo, incapaz de responder, completamente inmóvil, sus pupilas no reaccionan a la luz. Y sin embargo, la temperatura de su piel es normal, el corazón sigue latiendo, y su respiración se mantiene mediante un dispositivo mecánico, es decir, un “respirador” artificial. ¿Cuánto tiempo vivirá así? Semanas, meses o años, si no se escatiman cuidados especializados y costosas medidas médicas.
¿Existe la posibilidad de recuperación? Cuando hay “muerte cerebral total”, no. El médico no debe ser dogmático, y nunca le está mal una cierta dosis de humildad; pero es innegable que, casi invariablemente (por no decir siempre), a la muerte “cerebral” sigue pronto la muerte “tradicional”. Por eso los comités de bioética, y otras autoridades competentes en muchas partes del mundo, han concluido que puede declararse oficialmente muerta a toda persona en quien se cumplen los bien definidos criterios clínicos de muerte cerebral total. Es el caso de México, donde la Ley General de Salud reconoce, en su Artículo 343, que la muerte cerebral es equivalente a la muerte del individuo. Abandonar toda medida de soporte vital cuando el corazón late todavía, y el cuerpo retiene su natural tibieza, impresiona como barbarie inmisericorde. Pero la evidencia científica demuestra abrumadoramente la futilidad de los esfuerzos por prolongar las funciones vitales.
El problema está en que no en todos los pacientes se cumplen perfectamente los criterios aludidos. Hay una clase de seres infortunados que caen en una zona ambigua, donde, por paradójico que parezca, es difícil discernir si están vivos o si están muertos según la nueva definición. Se piensa que los centros nerviosos superiores están destruidos, pero los inferiores se encuentran más o menos bien preservados. Es lo que se conoce como “estado vegetativo persistente” (EVP). Los pacientes en EVP también están inconscientes: parecen profundamente dormidos; no manifiestan ningún acto voluntario o aparentemente intencional. Si al principio necesitan de algún dispositivo mecánico para respirar, más tarde logran hacerlo espontáneamente. Pueden tragar, digerir, toser, bostezar, y a veces abren los ojos. Sus pupilas reaccionan a la luz, y sus ojos se mueven, creando así la impresión de que siguen con la mirada los objetos que se desplazan. A veces los músculos de la cara se contraen, y el paciente parece sonreír. Todo ello es muy impresionante para los observadores. Cruel engañifa de la Naturaleza: se trata de puro automatismo o actos reflejos.
Ése es el estado en que se encontraba Teresa Maria Schiavo, la joven mujer estadounidense cuya prolongada agonía —un EVP que duró ¡quince años!— capturó recientemente la atención de los medios en todo el mundo. Es fácil que dicho estado cree la ilusión de que hay conciencia, así sea superficial o intermitente. En el caso de la joven señora Schiavo, desató una enconada disputa, de tonalidad a veces vulgar y sórdida, entre miembros de su propia familia. Sus padres deseaban seguir alimentándola por sonda; su marido, supuestamente sabedor de lo que ella “habría querido”, optaba por que se le retirara definitivamente el tubo gástrico.
El debate alcanzó proporciones inauditas. Al nivel nacional, grupos reaccionarios o conservadores de la llamada “derecha religiosa” movilizaron sus nada despreciables influencias, haciendo causa común con los padres de la paciente. Un tribunal estatal ya había dictaminado que la alimentación por sonda debía suspenderse, cuando poderosos intereses políticos entraron en juego. La Cámara de Representantes del Congreso Federal y el Presidente de la República confeccionaron y aprobaron, a toda prisa, una nueva ley que autorizaba a los padres de María Teresa Schiavo a entablar juicio en un tribunal federal, con el fin de reinsertar el tubo y mantener viva a la desventurada joven.
Los medios de difusión liberales protestaron diciendo que la nueva ley afrentaba un principio jurídico fundamental, a saber: que Estados Unidos debe ser “una nación de leyes, y no de hombres”. En efecto, el mandato autorizaba a “cualquier progenitor de María Teresa Schiavo”, a emprender acción legal en un tribunal federal. Tan restringido lenguaje fue considerado una ofensa al orden jurídico en una democracia. Jamás debió promulgarse una ley cuyo objeto era proteger los derechos de una sola familia. La Casa Blanca se apresuró a declarar que tal ley no crearía precedente. Pero sus críticos sostuvieron, con razón, que entonces sólo las personas con suficiente influencia o poderosas “palancas” en la política podrán esperar leyes que mencionen su apellido en el texto.
Tampoco faltó quien denunciara, con profundo desabrimiento, la actitud de un presidente que por un lado desata una guerra no provocada (al costo de más de cien mil vidas de civiles inocentes, sin contar los miles de combatientes), y presta relativamente poca atención a la amenaza del sida, o a las altas cifras de mortalidad infantil (ambas tan incongruentes como vilipendiosas para la nación más potente de la tierra), y por otro lado se declara “a favor de la vida” cuando se trata de un caso individual de gran notoriedad en los medios de difusión masiva.
Pero, por encima de la acrimonia de las polémicas, de los sucios juegos de los políticos, de la explotación de una terrible tragedia personal por el más condenable fariseísmo; por encima de todo esto, siguen en pie las grandes interrogantes, para las cuales no hay una respuesta clara.
Primero, el problema ético. Los conservadores insisten que la vida tiene un valor intrínseco; que ese valor no depende de lo que la persona pueda hacer, o sentir, o ejecutar; y que, por lo tanto, el valor de la vida de una persona en estado de coma (o, por extensión, de un feto o ser incoativo) no es inferior al de un adulto normal: ambos tienen la misma dignidad y merecen exactamente el mismo respeto. Por eso un médico jamás debe instrumentar medidas que acorten la vida de los enfermos. Además, añaden los conservadores, si empezamos a hacer distingos en cuanto a vidas individuales, nos embarcamos en una vía peligrosa. Si atribuimos menor valía a gente físicamente incólume, pero mentalmente menoscabada, damos pie a que los poderosos abusen de los débiles o indefensos. Pronto veremos gente relegada como “prescindible” o desperdiciable. La dignidad de todos nosotros sufrirá desestima y envilecimiento. En consecuencia, las distinciones no deben hacerse entre formas diferentes de vida, sino entre la vida y la muerte, que es la gran distinción original impuesta por la Naturaleza.
Responden los liberales que este punto de vista ignora las enormes diferencias en los modos de vida que han surgido últimamente, en gran parte debido a la tecnología médica. Quienquiera que conozca lo que ocurre en un pabellón de neurología de un hospital moderno sabe que hay formas de vida que, objetivamente consideradas, indefectiblemente nos llevan a la conclusión de que la muerte es muchas veces preferible. Las palabras de los filósofos antiguos retienen una sorprendente actualidad a más de dos mil años de distancia. El bien de la vida, escribió Séneca, no consiste en su extensión, sino en su uso, y “puede suceder, y aún sucede con muchísima frecuencia, que quien largamente vivió, vivió poco”. Y “la vida es drama, donde importa no cuánto duró, sino cómo se representó”. No la vida, sino la calidad de la vida, es lo que constituye su valor. De nada vale enfatizar la línea tajante entre la vida y la muerte (en realidad, la diferencia es tenue en todo momento: en un instante se obscurece el cielo; y el jovenzuelo que de día jugaba, yace exánime en el féretro esa misma tarde, arrebatado de golpe por embates del azar). La diferencia que verdaderamente importa está en los estilos de vida posibles: en un extremo, la vida plena de los seres afortunados que pueden actuar a voluntad, e interactuar libremente con el mundo; y en el otro extremo, la tragedia de aquellos desdichados que, como Teresa Schiavo, viven una vida puramente vegetativa, y de quienes puede decirse que apenas viven, o más bien, vegetan.
Está también el problema legal. Una moral racional no puede tolerar, ni mucho menos imponer, sufrimientos innecesarios. Y una ética médica genuinamente compasiva, frente a enfermos que padecen horribles sufrimientos por males avanzados y definitivamente irremediables, no puede negarles el alivio y la liberación de una muerte digna. Esta solución la piden quienes sufren con acento desgarrador. De ahí que muchos médicos (imposible saber cuántos) en la práctica conceden las medidas que aceleran el fallecimiento de enfermos a quienes no pueden ya ni curar, ni aliviar, ni consolar. Pero, con excepción de unos cuantos países, la eutanasia es por doquiera un crimen. En México se considera una forma de homicidio, delito que se persigue de oficio. A pesar de demostrar haber procedido por razones humanitarias y a petición expresa, libre y reiterada del enfermo, un médico convicto de homicidio por eutanasia está sujeto a pena de prisión de cuatro a doce años. En su excelente Ética médica laica (México, Fondo de Cultura / El Colegio Nacional, 2002), el doctor Ruy Pérez Tamayo comenta con ironía que, en la legislación mexicana, un hombre que priva de la vida a otro durante un duelo recibe una pena menos severa, aunque los motivos del duelista distan de ser tan nobles y humanitarios como los del médico en este caso concreto.
Los conservadores esgrimen argumentos religiosos: Dios da la vida, sólo Dios puede quitarla. Contra tales asertos nada puede objetarse, puesto que invocar la autoridad divina equivale a cerrar toda posibilidad de discusión. Este tipo de asertos deja siempre una duda sobre sus autores: si creen en una vida trascendente o en la supervivencia del alma, como la mayoría dice creer, ¿por qué se abrazan a la vida desesperadamente, como quienes, arrebatados por un torrente, se aferran a las zarzas y a las rocas? ¿Cómo es que, creyendo en la vida eterna y en la infinita bienaventuranza, temen ese destino, y son como aquellos que, según el filósofo, “fluctúan miserablemente entre el miedo de la muerte y los dolores de la vida, y ni quieren vivir ni saben morir”?
Pero el contraargumento más definitivo se refiere a la libertad individual. No todo mundo es creyente. La ética de quienes no se adhieren a un credo teísta tiene que fundarse en otra cosa que en los decretos del Dios de la mayoría. El Estado no puede determinar los valores intrínsecos que cada ciudadano adopta. Ni tampoco puede un grupo imponer sus valores sobre otro, aunque aquél sea más numeroso y se considere más acertado que éste. Si, basándose en una ética laica, es decir no religiosa, alguien llega a la conclusión de que su vida debe terminar, está en su derecho; es su derecho también decidir cuándo debe terminar; y la obligación del Estado debería ser vigilar que no haya interferencias de ninguna clase contra esa decisión personal.
Quizá ésta sea la lección más importante del “caso Schiavo”. Que en lugar de la encendida retórica del “derecho a la vida” o el “derecho a la muerte”, lo que debe constituir la base de la atención médica de los enfermos incurables o terminales, es el principio de la autodeterminación. El respeto a las decisiones personales debe guiar tanto a los médicos como a los abogados. Un notable jurista estadounidense, Benjamin Cardozo, miembro de la Suprema Corte de Justicia, escribió en 1914 que “todo ser humano de edad adulta y en pleno uso de sus facultades mentales tiene el derecho de determinar qué ha de hacerse con su propio cuerpo”.
Teresa Schiavo no estaba en condiciones de ejercer ese derecho (de ahí la importancia de clarificar de antemano lo que cada uno quiere), y una triste consecuencia de su incapacidad fue el poco edificante espectáculo de un pleito entre su esposo y sus padres desmedidamente divulgado. Editorialistas del Chicago Tribune comentaron con gran acierto que, entre el público que presenció la disputa, es posible que muchos quedaran inconformes con la decisión del juez, o con la presentación de los hechos, o con todo el proceso legal o mediático. Pero lo que no puede denigrarse, ni debe impugnarse, es el principio de la autodeterminación, porque este principio va a ser la clave de la solución de no pocos problemas similares en el futuro.
Hace tiempo, la muerte podía esperarse con ecuanimidad, confiando en que, como decía Don José María Pemán, “la naturaleza tiene prevenidas, para ese tránsito, anestesias y suavidades que nos son insospechadas”. La tecnología parece que borró la naturalidad del tránsito. De las muertes que nuestros abuelos llamaban “bellas” —como la “natural”, en la propia cama, rodeado de hijos y con el sacerdote leyendo el breviario— no queda más que un borroso recuerdo. Hoy por hoy, considerando todo lo que puede pasar en ese trance, la muerte deseable es la que antaño muchos tenían por temible, pero que ya Julio César quería para sí: “la más corta y menos esperada.” –
(Ciudad de México, 1936) es médico y escritor. Profesor emérito de la Northwestern University. Su libro más reciente es Más allá del cuerpo. Ensayos en torno a la corporalidad (Grano de Sal/uv, 2021).